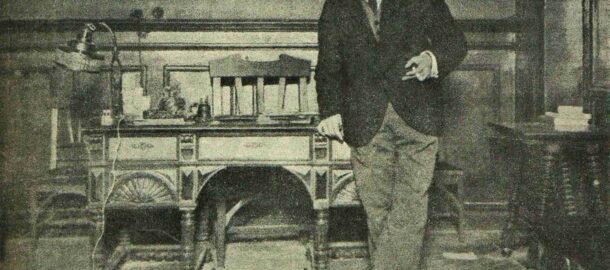Me educaron rindiendo tributo a la muerte, a la Pasión, lo demás eran palabras. Los retratos de los fallecidos destacaban en los muros de la sala. La nariz inmensa del abuelo. El grupo familiar comido por una mancha amarilla, como velo tóxico de humedad. El mausoleo se blanqueaba en aquellos años lluviosos con cal y se adornaba exclusivamente con cartuchos de río, hojas verdes y coronas de ciprés, cada primero de noviembre en el cementerio de San Lázaro, que da al poniente, como la vejez. Junto a la lápida de los cargadores, entre paganos o espectadores, buscábamos durante el paseo anual el símbolo de la hermandad a la que perteneció cada uno en vida, morados si seguidores de la humildad de los nazarenos o negros con crespones de la solemnidad por el Santo Entierro obrero de San Felipe o el afamado de la Escuela de Cristo. Terremotos, ruinas, destrucción, muerte…. El volcán de fuego estaba activo y amenazante.
La casa era realmente grande, con tres patios, uno social con sus rosales, hortensias, camelias y el naranjal al centro; el segundo dedicado al servicio, a la pila de agua corriendo permanentemente; y el tercero un sitio con árboles frutales, durazno, aguacate y un palo inmenso de injertos de sabor inolvidable. La mayoría de habitaciones se mantenían cerradas, en silencio, reservadas para las tías que llegaban una vez al año con sus hijos a pasar las celebraciones de Semana Santa. Se ventilaba días antes, se sacudía el polvo y esperábamos ilusionados la bulla, los tamales de viaje en fechas cuando el comercio cerraba. Nos apretábamos para dar espacio a tantos visitantes.
Mi habitación daba a la calle, y no dormía una gota la noche del Jueves Santo, emocionado, para presenciar desde la ventana el proceso de confección de la alfombra de aserrín que elaboraba don Venancio, el vecino de enfrente, con la ayuda de los empleados y colaboradores de su almacén. Él se sentaba en un sillón que parecía trono y dirigía los colores, revisaba los moldes y mantenía despiertos a los artistas circulando octavos de aguardiente, que cada quien cuidaba en el bolsillo trasero hasta solicitar cambio. Se pasaban trabajando toda la noche y las primeras horas del día, porque la procesión del Nazareno de la Merced pasaba antes del mediodía, así que la ofrenda tenía que quedar terminada con tiempo y cuidarla, protegerla del sol, de los chuchos, del viento.
El tamaño de la alfombra era proporcionalmente equivalente a las utilidades del año, se decía, por eso en ocasiones era apenas del tamaño de la mitad de la fachada de la casa, del portón donde guardaba los camiones hasta la entrada privada de la hija guapa que recuerdo siempre vestida de negro en el balcón, mordiendo una manzana roja jugosa de California; y en otras la alfombra fue inmensa, del tamaño de la cuadra la vez que atrajo multitudes a presenciar su acabado barroco, florido, porque estuvo expuesta más de una hora antes de la llegada del cortejo que la destruyó en los seis minutos que duró la interpretación de la marcha Cruz pesada, porque el paso fue lento, solemne y conmovedor, por la banda de músicos caminantes según la petición y en agradecimiento por la devoción. Pasó la procesión del Nazareno sobre la Vía Sacra terrosa entre ortigas y orquídeas, y luego cientos de suelas de zapatos de los músicos y gente que acompañaba el martirio hasta dejar completamente destruida aquella fugaz belleza barroca, igual que la vida que se esfuma, como los escombros de la ciudad después de los terremotos. Don Venancio estaba de pie en la acera contraria, enfrente, separados por la reja y el ancho de la primera avenida, satisfecho y con lágrimas en los ojos. Tras su fallecimiento la tradición y los camiones se fueron a buscar otras calles y nuevas historias.
Etiquetas:Antigua Guatemala Literatura Memorias Méndez Vides Portada Semana Santa