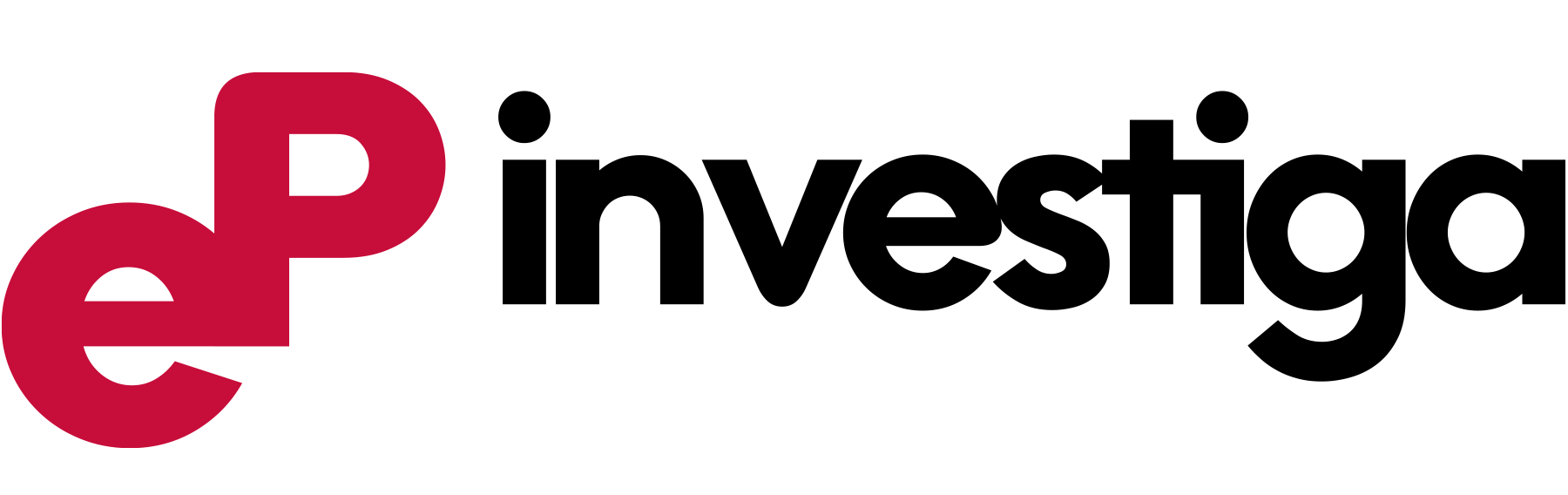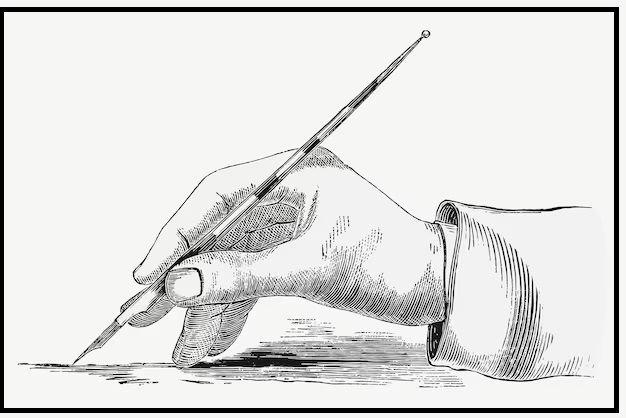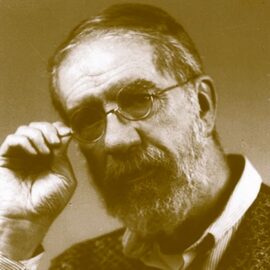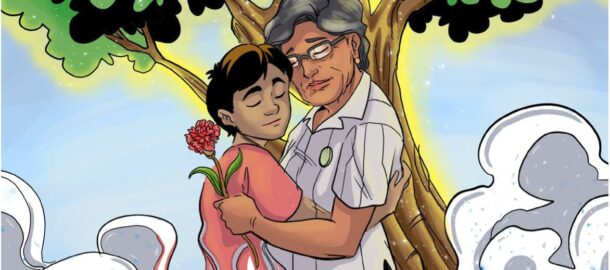Escribir es adentrarse en laberintos donde las palabras transforman sus significados. Realidad y ficción se entrelazan, como si las palabras fueran unos hilos mágicos que trasladan a mundos sorprendentes, no pocas veces prodigiosos. Como diría el súper erudito Borges, «la literatura es la forma más intensa de la realidad, una realidad que solo puede existir en las palabras». Es decir: la literatura como método de conocimiento.
Cualquier espejo nos refleja, pero a la vez nos distorsiona. En los sutiles dobleces de la narrativa, se entreteje la complejidad de la identidad. Porque somos y no somos nuestra imagen. Nadie se parece a nadie. Nadie es idéntico.
La filosofía es saludable hasta que comienza a amenazarte de muerte. El realismo más indiscutible indica que la vida es pasajera. Los libros no son la excepción ante lo efímero, ¿quién no se pregunta sobre el futuro de la literatura en un mundo cada vez más destructivo? ¿Cómo puede salvarse la literatura en un mundo así? La pregunta resulta retórica si pensamos que no es la literatura lo que está en juego. Habría que preguntarse si sobrevivirá la humanidad.
La literatura, para sobrevivir, tiene que estar recreándose. La literatura se alimenta de literatura y en ese auto parasitismo creativo circulan los textos por caminos interminables. Escribir será entonces siempre reescribir. Como un aguacero interminable. Agua y cero o lo contrario: cero aguas.
Los dioses mueren, aunque se proclamen inmortales, incluso los de la literatura. Porque todo tiene un fin y, en sentido simbólico, una meta dentro de la oculta intencionalidad del universo. Se crea o no. Según los antiguos griegos el destino equivalía a los dioses, que al final se imponían sobre la voluntad y al azar o suerte. Es la base de la tragedia clásica antigua, especialmente con Sófocles. Con Eurípides en cambio, y digámoslo con Nietzsche, irrumpió en el escenario el espectador, el ser humano en la realidad de la vida cotidiana. Nietzsche consideraba que la voluntad podría vencer al destino, su afirmación más concluyente: Dios ha muerto.
La literatura está plagada de íconos y divinidades que viven de sus lectores. Y no pueden faltar los elefantes blancos y los tigres de papel. Preciso es señalar ahora el lector se convierte también en un traidor, como los traductores. Hoy te leen con vehemencia, mañana ya te han olvidado. El Gran Crítico, con el correr del tiempo, resulta siendo el mismo tiempo que se impone como una versión intangible del destino.
Un filósofo hispanoamericano quiso rebelarse contra los dioses y afirmó que la tragedia era superable. La afirmación José Vasconcelos parecía contundente: la voluntad vence al destino. En este sentido hay que darle la razón a Vicente Huidobro: el poeta es un pequeño dios. Ya Shakespeare, varios siglos antes, había dicho que el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos.
Lo trágico ha seguido siendo una estructura nunca del todo eliminada. Juan Rulfo con su personaje Juan Preciado lo confirma con el viaje a Comala y el fracaso de su inútil búsqueda de Pedro Páramo. Y lapidaria, casi espeluznante, vino a resultar la última frase de Cien años de soledad: las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Valgan entonces los versos de León Felipe: Otra vez lo haré mejor, Señor, ¿porque…no es cierto que volvemos a nacer.
En el continente iberoamericano la literatura no pocas veces se ha ocupado de su época. Excepcionalmente ha tratado de escaparse, aunque no haya llegado muy lejos. El poeta, el escritor profundo, suele ser crítico con su época. En ocasiones lo expresa abiertamente, no me gusta mi época exclamaba Rubén Darío mientras se dedicaba con sus manos de marqués a buscar las formas que no encontraban su estilo. Borges, que primero criticó a Darío cuando se sublevó como un ultraísta, reconocería muchos años después que Darío era tan grande que había tocado todos los temas.
Todo fanático es consecuente pero el verdadero consecuente no puede ser un fanático. Esta afirmación refiere a la permanencia y cambio de los géneros. La Literatura no puede tener límites porque todo el tiempo los viola, traspasándolos con esa decisión inclaudicable del atleta fidedigno de llegar primero a la meta.
El deber de todas maneras no coincide necesariamente con el gran placer. La poesía como todo el arte, según Oscar Wilde, era algo completamente inútil. Hoy se sigue clamando por cosas inútiles. Pero, para ¿cuál mundo? Hablamos del goce del arte por el arte, de la novela por la novela, del poema por el poema en este mundo contemporáneo que elude la literatura, rebaja a los poetas y en última instancia desprecia el arte y lo sublime. Un mundo utilitario y materialista en el mal sentido. Nuestra época es el mundo de la superficie, la superficialidad profunda en el marco alienante de la divinización de lo efímero. La fetichización domina ahora a los procesos cognitivos.
Pero la poesía no tiene límites, todo el tiempo los está violando, con la decisión inclaudicable del atleta que llega primero a la meta y busca de inmediato una nueva carrera. La poesía eximida de todo canon, aquello de que tiene licencia para todo, aunque en nuestros tiempos antipoéticos se pondera e impone el canon de James Bond que tiene permiso de matar. La poesía no mata a nadie y da vida a muchos.
El aforismo de Augusto Monterroso, «En literatura no hay nada escrito», atrapa una profunda verdad sobre la naturaleza ilimitada de la creación literaria. Monterroso sugiere que la literatura no está atada por fronteras rígidas, ya sean de género, estilo o temática. Los límites entre ficción y realidad, entre ensayo y narrativa, se desdibujan en manos de una escritura audaz y explicativa que desafía las convenciones.
En este sentido, la literatura se convierte en un campo abierto donde todo es posible: se puede escribir desde muchas perspectivas, combinar lo cotidiano con lo fantástico, acaso transformar lo personal en universal. Este aforismo de Monterroso invita a reconocer que la literatura, como expresión del pensamiento humano, es multifacética, una tarea siempre por comenzar, un lienzo donde nuevas cosas pueden pintarse. Las palabras oportunas nunca sobran.
Etiquetas:Augusto Monterroso Borges Portada Rubén Darío Shakespeare