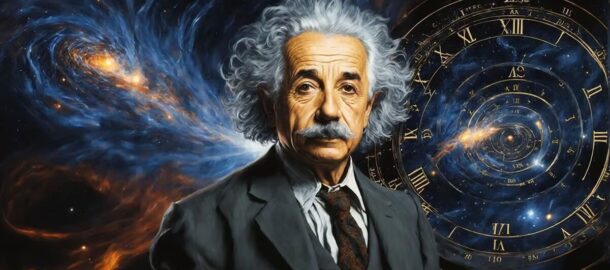El bómper cromado del inmenso carro americano verde, con planta de taxi, pero en perfecto estado, se congeló una pulgada antes de aplastarme. Yo tendría tres o cuatro años, y recuerdo perfectamente cuando atravesé corriendo la calle para ingresar por la puerta de la primera avenida al Templo de San Francisco, planeando jugar en el monte, alrededor de la pila, donde llegaban a lavar ropa mujeres que se ocupaban calladas, con los bebés lamiendo la tierra o a tuto en sus espaldas, y donde años después me corté con un chaye de litro de cerveza, y me hice la cicatriz de una cuarta de largo que escondo como tatuaje debajo de la manga larga. De ella emanó sangre abundante que detuve apretándome con fuerza la herida con el pañuelo que saqué del bolsillo trasero del pantalón. No dije en casa que estuve a punto de que me hicieran puré de chiquito ni del desangramiento a los diez años, cuando me metí a escondidas al baño, lavé la herida con agua oxigenada, alcohol y apliqué merthiolate con mercurio, antes de juntar la piel y sostenerla unida por una venda que cubrí de la vista ajena con la manga del suéter. Fui a mi cuarto a esperar la muerte, pero amanecí entero, con una leve costra formándose que me salvó la vida, así como lo hizo el chofer pálido al frenar y apearse del carro decidido a agarrarme del pelo y zarandearme, pero no pudo alcanzarme porque yo seguí la carrera fuera de juegos hacia el templo, a buscar la protección de los ángeles barrocos en las cornisas de la nave estrecha antes del inicio de la misa, con las campanas sonando jubilosas y las velas chisporroteando al lado del altar, frente a la tumba del Hermano Pedro.
Escribí la experiencia memoriosa en una composición que titulé Dos accidentes, que entregué al hermano Téofilo, maestro de idioma.
Teófilo era nuevo en La Antigua, recién llegado con las hordas franquistas a salvarnos, y así lo hizo luego de leer mi relato, porque escoba nueva barre bien, decidido a conocer a todos sus alumnos, comprometido con la misión de encausarnos por donde descubría fortalezas. Para unos fue el deporte, otros la ciencia con el telescopio, escalar montañas el sábado, y todavía no había dado con mi clave hasta que leyó la historia de mis hazañas, que identificó para organizar su estrategia de diálogo al acudir a la oficina con grandes vidrieras detrás de los aparatos de gimnasia, argollas y escaleras, donde nos recibía mientras los demás trataban de adivinar por las caras el giro de la confesión. La misma sala a donde llevaba el Padre García a quienes habían caído en las drogas, para explicarles, advertirles y promocionar su obra Su último viaje. Al lado por fuera, quedaba el cuarto para fumadores, destinado para quienes tenían permiso escrito de sus padres, de donde salían apestando a tabaco y con los dientes amarillos.
Entré a la oficina confundido, sabiéndome observado como en una pecera por quienes no escuchaban sonido alguno. Teófilo tenía la camisa negra con el alzacuello blanco, y saltada la manzana de Adán. Me hizo señas para que me sentara en el banquillo de los acusados y empezó a hablar en francés, sin parar, por largo rato, mientras yo observaba perplejo.
—¿Entendiste algo? —preguntó.
—Ni idea.
Pronunciando la zeta marcada porque venía de Burgos, dijo que el mundo estaba lleno de idiomas, que el francés era romántico y valía la pena aprender su gramática, aunque no fuera útil; que el alemán era un lenguaje muy duro, para hablar con las bestias; y sobre el inglés, que era materia obligatoria, me recomendó aprender apenas lo necesario para pasar los exámenes, y que no me dejara atrapar por su sentido, porque las palabras chinchinean como monedas de oro.
—Nuestro idioma es el mejor de todos, porque se hizo para hablar con Dios.
Entonces pasó al hecho de mi composición, que me devolvió con los numerosos errores marcados con lapicero verde, diciendo que para mi edad estaba muy bien, y lo hizo asumir que yo leía bastante, ante lo que bajé la cabeza porque era cierto, pero no público. Quiso saber qué estaba leyendo entonces.
—La celestina, por decisión personal, y por obligación La mansión del pájaro serpiente, y los dos libros están muy bien.
—Hay que ser consecuentes con los dones —expresó apuntándome con el dedo índice blanco, mostrando la pelambre en el reverso de la mano.
Extrajo una llave suelta, marca yale, que me entregó con la condición de mantener en reserva la confianza.
—Es la llave de la entrada de la biblioteca del colegio, que cierra a las cuatro de la tarde, cuando se va doña Amanda. Explórala en soledad, busca en los libros, empieza la lectura de uno y otro, hasta detenerte en el que sientas que te arrastra, y entonces llévalo a casa, disfrútalo y al terminar lo devuelves a su lugar y eliges otro.

Teófilo no recomendó orden alguno, había que descubrir con libertad, la llave significaba poder.
El colegio tenía estudiantes internos y externos, los primeros se quedaban encerrados, con salidas los miércoles a la función de las seis del cine Imperial y los fines de semana, cuando la mayoría partía hacia las fincas o casas en la capital. Los externos deambulábamos con horario restringido, entrábamos y salíamos, llevábamos cartas a las amigas de los enclaustrados, manejábamos bicicletas californianas, y yo iba a mirar cómo iban las reparaciones en la casa de la avenida El Desengaño, a la que estábamos por mudarnos, donde una vez que se marchaban los albañiles era el reino propicio para sentarme en la hamaca a leer.
Ingresé a la biblioteca la primera vez con cautela, sintiéndome que cometía un delito, sin prender las luces, y me gustaba todo. Fui sacando libro tras libro, hasta que para evitar la ida y vuelta y tanto trasiego, me llevé de junto las obras completas de Julio Verne, doblándome orgulloso por el peso en la mochila, y llegué a devorar historia tras historia, tratando con gran cuidado los volúmenes de lomo café y pasta dura, pero dejé un vacío notorio en el estante, que fue descubierto por la bibliotecaria, quien armó todo un escándalo, porque un ladrón andaba suelto y ella lo iba a atrapar.
El hermano director pasó clase por clase preguntando quién había tomado los libros, asumiendo que sería para venderlos.
—Quien roba debe hacerlo en grande para que valga la pena, porque las penas más severas son para los apocados, y robando libros se exponen al desdoro innecesario.
Doña Amanda estaba detrás, sollozando, con los ojos colorados, y también pidió que quería de vuelta los libros, que sufría mucho porque en las mañanas encontraba la biblioteca revuelta, que había un aroma extraño, a pata sudada, y que esa mañana había encontrado las luces neón prendidas, así que no serían fantasmas los visitantes. ¿Quién fue? ¿Por dónde se metieron?
Yo me iba a entregar porque tenía los libros empastados, aunque no hubiera llegado en días ni dejado luces prendidas, y Teófilo desde un rincón me hizo señas para detenerme llevándose la mano a la boca. El desfile continuó aula por aula y sentí pena por la bibliotecaria, que sufría con desesperación.
Durante el descanso para refaccionar fui a la tienda, donde Teófilo estaba de encargado, pagué por una agua gaseosa, pero no me aceptó el dinero, y me entregó un pan pirujo con exceso de paté, que yo no había ordenado, la botella de sabor mandarina y hasta algo de vuelto en efectivo.

A la mañana siguiente llegué a devolverle en una bolsa de papel los tres volúmenes ya leídos, faltando el de Miguel Strogoff, porque aún estaba cruzando Siberia bajo otra identidad para impedir la invasión de los tártaros, y yo no podía quedarme a medias, necesitaba saber si Nadia Fedor, su compañera de viaje, encontraría a su padre.
—Tranquilo, no hay prisa.
Le devolví la llave, porque no volvería a ingresar a la biblioteca como ladrón, y Teófilo entendió riéndose.
—Ya no me hace falta, de verdad —dije.Esa noche, a las siete, luego de pasar revisando los carteles del cine, subí las gradas de la biblioteca del Banco de Guatemala e ingresé al salón de lectura intensamente iluminado, con las ventanas dando al parque, a los árboles rasurados como tambores idénticos, al Palacio de los Capitanes sin luz salvo por una bombilla frente a la entrada de la policía, pasada la Gobernación. Allí me permitieron escarbar entre los libros, sin tener obligadamente que pedir de antemano el título que buscaba. La mayoría de los presentes estaban consultando enciclopedias. Yo me dediqué a escarbar en la sección de poesía, y descubrí Trilce, un librito cuyas páginas abrí al azar, y me turbó la primera línea de aquel poema “El traje que vestí mañana / no lo ha lavado mi lavandera”. Así se me desvaneció la vergüenza del robo en medio de la ciudad silenciosa, y sentí un raro destello de auténtica felicidad.
Etiquetas:Antigua Guatemala Biblioteca César Vallejo Julio Verne Literatura Memorias Méndez Vides Miguel Strogoff Portada Trilce