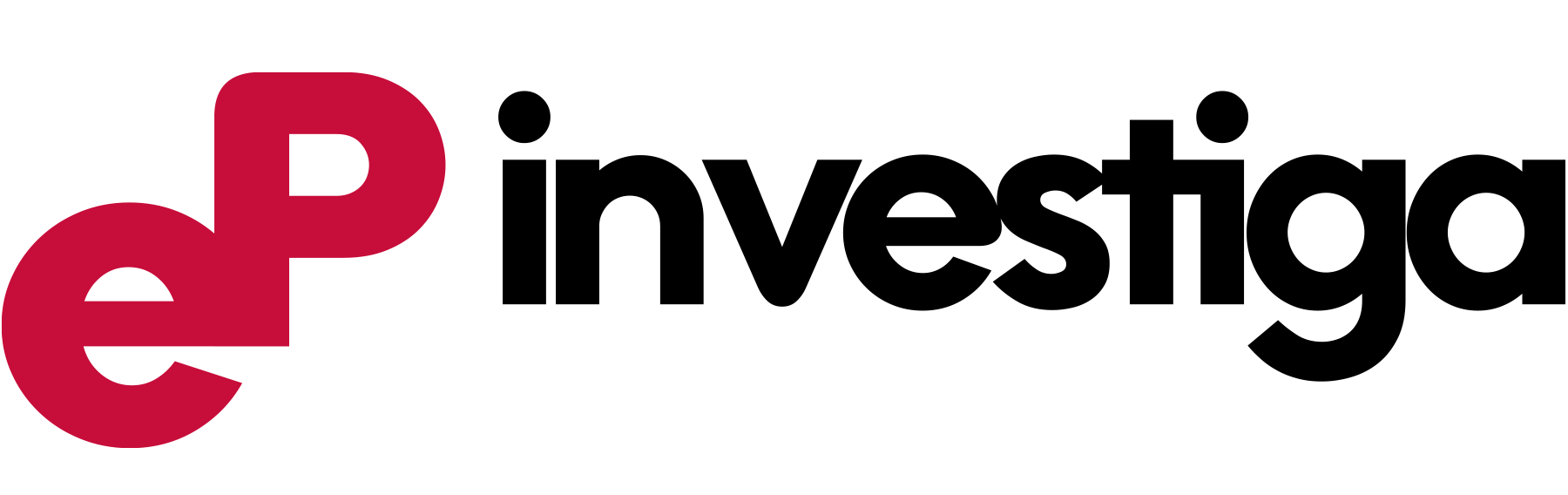La coyuntura actual presenta una paradoja que puede resultar embarazosa para muchas corrientes de la izquierda—marxistas, feministas, post-colonialistas y otras—: la necesidad de defender el marco institucional republicano y liberal en un momento en que las fuerzas reaccionarias (desde el trumpismo en Estados Unidos hasta las extremas derechas en Europa y Latinoamérica) atacan a dichas instituciones, acusándolas de encarnar a un “Estado profundo” opresor. En Guatemala, este fenómeno adquiere un matiz particular, dado que su institucionalidad republicana ha sido históricamente frágil y está atravesada por intereses oligárquicos y dinámicas de exclusión social. ¿Por qué las izquierdas se ven empujadas a defender un edificio que han criticado por su hipocresía y su apego a los privilegios de clase? ¿Cómo conceptualizar esta contradicción desde la teoría crítica y la teoría democrática? ¿Y cómo abogar por la preservación de ciertos logros institucionales sin caer en la cooptación de las élites? A continuación, se ofrece un análisis que aborda estas cuestiones desde distintos ángulos teóricos y prácticos.
Tradicionalmente, las izquierdas, particularmente las marxistas, cuestionaron las instituciones republicanas liberales y las «democracias representativas» al considerarlas un andamiaje diseñado para sostener la dominación burguesa (Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista). Sin embargo, bajo las condiciones actuales, el espectro de una democracia liberal erosionada por fuerzas abiertamente autoritarias o protofascistas genera una especie de “mal menor”: la defensa de un espacio político que, si bien es limitado, imperfecto y mercantilizado, al menos permite la organización, la protesta y ciertas libertades civiles que facilitan la lucha social con la libertad de organización y expresión.
Como señala Nancy Fraser (2017) en su artículo «El fin del neoliberalismo progresista», en tiempos de ofensiva neoliberal y autoritaria, las fuerzas progresistas enfrentan una disyuntiva entre preservar los escasos logros democráticos que existen, por reducidos que sean, o arriesgarse a perder incluso esas garantías mínimas si el proyecto autoritario triunfa, se consolida y se expande tal y como está ocurriendo en el momento presente. De manera paradójica, la izquierda apela a la defensa de los chequeos y balances republicanos con el fin de evitar un escenario más caótico, más reaccionario, en el cual los grupos subalternos estarían aún más expuestos a la violencia, la represión y la captura.
El auge del trumpismo en Estados Unidos y de las extremas derechas globales ha promovido la noción de un «Estado profundo» (Deep State) que sabotea el poder ejecutivo «legítimo» y que, supuestamente, responde a intereses oscuros. A lo que generalmente se alude es a élites tecnocráticas, élites liberales, o poderes globalistas. En Guatemala, esta narrativa se transforma para acusar a instituciones internacionales que financian a muchas organizaciones de la sociedad civil o la misma CICIG (antes de su expulsión) de servir a una agenda extranjera que busca minar la soberanía. Cuando esta agenda servía para debilitar ideas revolucionarias, dividir a las izquierdas e integrar a muchos/as activistas dentro del entramado institucional de la sociedad civil e incluso del Estado, la derecha estaba perfectamente cómoda con ello. Pero cuando dichos mecanismos y procesos se convierten en plataformas de lucha contra la corrupción y la cooptación (luchas que no son, en sí mismas, progresistas o de izquierda), entonces la derecha se rasga las ropas defendiendo la soberanía nacional. En todo caso, toda esa agenda extranjera también, en teoría, debería alarmar a sectores de izquierda. Hoy, sin embargo, la denuncia derechista contra la «injerencia extranjera» es el caballo de Troya que en la práctica sirve para legitimar la captura de las instituciones por parte de actores autoritarios que buscan impunidad y eliminación de contrapesos. Y las izquierdas no parecen tener más remedio que plegarse a las fundaciones globales de promoción democrática y la defensa de lo que queda del Estado existente.
La teoría democrática, en particular la obra Sobre lo político de Chantal Mouffe (2005), sugiere que el liberalismo corre el riesgo de quedar fatalmente desarmado frente a la arremetida populista si no reconoce la importancia del conflicto y la construcción de identidades políticas fuertes. En el caso de Guatemala, la desconfianza generalizada hacia las instituciones se agrava por el historial de corrupción y represión que ha marcado el «retorno de la democracia» desde 1985, el fracaso de los Acuerdos de Paz después de 1999 y la instalación de un modelo de acumulación de capital extractivista y democracia electoral de mercado desde comienzos del siglo XXI que llevó al desborde de la corrupción con el gobierno de Otto Pérez Molina y los procesos de restauración total desde Jimmy Morales hasta el presente. Con todo, la izquierda, en sus distintas y frecuentemente contradictorias vertientes, se encuentra hoy defendiendo esas mismas instituciones (Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Poder Legislativo, Ministerio Público, etc.) que alguna vez criticó por servir a las élites familiares-empresariales que forman el núcleo duro y central del cacifismo. La diferencia radica en que, frente al embate actual de la extrema derecha populista y corrupta, dichas instituciones parecen encarnar la posibilidad mínima de frenar arbitrariedades y despotismos aún mayores. Estamos, así, entre la espada y la pared.
A riesgo de que esto suene exagerado, podemos decir que la extrema derecha hoy tiene a las izquierdas donde siempre las han querido tener: defendiendo al Estado republicano y la democracia electoral de mercado. De lo contrario, las cosas se ponen peor.
Desde la perspectiva de la teoría crítica (Horkheimer y Adorno, 1947; Marcuse, 1964), las instituciones liberales han estado tradicionalmente al servicio de la racionalidad instrumental capitalista, reproduciendo las relaciones de propiedad, producción, poder y placer existentes. Sin embargo, la misma teoría crítica reconoce el potencial emancipador de ciertos elementos democráticos formales que pueden ser re-apropiados por movimientos sociales emancipadores para impulsar transformaciones de fondo. Gramsci, por ejemplo, hablaba de la importancia de la “guerra de posiciones” que se lleva a cabo desde las trincheras de la sociedad civil: aprovechar los espacios que el régimen burgués brindaba—parlamento, libertades de prensa, etc.—como trincheras que allanasen el camino a futuros cambios revolucionarios (Gramsci, Cuadernos de la cárcel).
Cuando la izquierda se ve obligada a defender la institucionalidad republicana, no lo hace por convicción ideológica en el sentido clásico, pues no se ha convertido al liberalismo, sino como parte de una estrategia defensiva y, en ciertos casos, resignificante. Desde una óptica gramsciana, esta defensa puede ser leída como una necesidad táctica: frenar el avance de fuerzas que pretenden desmantelar por completo los derechos civiles y políticos. La «contradicción» radica en que dichas instituciones, aun siendo burguesas, representan un dique de contención frente al despotismo y, cuando funcionan «normalmente» fuente de hegemonía y captura de los grupos subalternos. Bajo el ataque de las derechas extremas, sin embargo, aunque la república burguesa esté teñida de hipocresía, ofrece mejores condiciones para la articulación de demandas populares que un régimen abiertamente autoritario, fascista o cacifista.
La pregunta central es cómo presentar una defensa robusta de las instituciones sin caer en la cooptación de las élites políticas y económicas que se benefician de su estado actual o de su restauración conservadora y corrupta. La historia guatemalteca está repleta de ejemplos donde la fachada democrática sirvió de velo para perpetuar estructuras de explotación, discriminación y marginalización. De hecho, el «pacto de corruptos» suele operar tras bambalinas mientras las instituciones se proclaman defensoras de la Constitución y la soberanía nacional.
Una forma de evitar la captura es plantear un programa de reforma estructural de esas mismas instituciones. No se trata de una defensa incondicional de su configuración presente, sino de una reformulación radical que apunte a democratizar el acceso a la justicia, la transparencia en los procesos electorales y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por ejemplo, impulsar mecanismos de rendición de cuentas que vayan más allá de la simple retórica, ampliando la influencia de organizaciones populares y colectivos marginados. Asimismo, vale la pena rescatar la idea de la «democracia radical» «agonística» o «participativa», donde las instituciones republicanas pueden y deben reinventarse para incorporar la pluralidad de voces y conflictos existentes.
Es cierto que el edificio republicano guatemalteco muestra grietas por todas partes: corrupción sistémica, una oligarquía asentada en el poder desde hace décadas, y un ejército que históricamente se ha erigido como factor de veto. La masiva migración, la persistencia de la pobreza rural, el racismo estructural y la represión de líderes comunitarios evidencian que el «orden republicano» nunca fue plenamente incluyente. Y no lo sigue siendo.
El auge de las nuevas derechas hace visible esta hipocresía, dado que muchos de los mismos actores que antes se autoproclamaban «defensores de la república» ahora la atacan con acusaciones de que el Estado está tomado por intereses foráneos, por sectores progresistas “minoritarios” o por la «ideología de género». En cierto modo, la extrema derecha pone de manifiesto la falsedad de un pacto liberal que nunca representó a las mayorías subalternas ni tampoco a las clases medias. Sin embargo, el peligro radica en la sustitución de ese pacto defectuoso por uno aún más autoritario e incluso fascista. Repito: estamos entre la espada y la pared.
¿Qué hacer? ¿Cómo podemos sostener una defensa de lo «mejor» que ofrece la institucionalidad republicana sin avalar su carácter excluyente? En primer lugar, es imprescindible una postura crítica y abierta: se defiende la república en tanto garantiza, o puede garantizar, derechos básicos, espacios de participación y la posibilidad de confrontar el poder. No se defiende, en cambio, la continuidad de estructuras oligárquicas, cacifistas, ni el privilegio de unas pocas familias o empresas.
En segundo lugar, se debe elaborar un discurso de reforma radical, lo que André Gorz una vez llamó «reformismo no reformista», que no es algo meramente cosmético, sino que va más allá y está más enraizado en la gente, sus comunidades y sus anhelos de lo que ha ofrecido o está haciendo Semilla y el gobierno de Arévalo/Herrera. Esto implica proponer cambios constitucionales o legales (lo que podemos llamar una refundación «light») que faciliten la inclusión: reconocimiento de la plurinacionalidad (que debe incluir la autonomía indígena real) retomando pero también reformulando el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de Guatemala y, sobre todo, las propuestas refundacionales de los principales movimientos sociales de las últimas dos décadas; mecanismos de democracia directa o semi-directa (referéndums vinculantes, revocatoria de mandato) y transparencia fiscal que revele los intereses privados tras la administración pública. Tales reformas no reformistas apuntarían a modificar la correlación de fuerzas al interior del Estado, subvirtiendo la típica lógica patronal, empresarial, neoliberal y extractivista que engrasa la cooptación y captura de tanto proyecto político y de tanta gente que no tiene ningún otro modo de ascender en el mundo social, económico o político.
Finalmente, para evitar la “captura” por parte de las élites, la izquierda debe fomentar la movilización ciudadana autónoma e independiente y con un componente fuerte de lo que Gramsci llama «reforma intelectual y moral». La defensa de la república no proviene de la idolatría institucional, ese institucionalismo que mantiene preso el pensamiento y la práctica del extremo centrismo, sino de la convicción de que la participación ciudadana puede, si está bien organizada, transformar desde dentro esas mismas instituciones. Reivindicar la protesta social y la desobediencia civil puede ser crucial cuando las vías institucionales sean insuficientes (Habermas, 1992). La democracia liberal, por sí sola, degenera en mero formalismo, pero también encierra la semilla comunicativa, la idea de autonomía, que es vital para la participación popular si se canaliza desde abajo y de modo emancipador.
La aparente contradicción de las izquierdas defendiendo la institucionalidad republicana, que en el pasado criticaron como un instrumento de la clase dominante, se explica por la emergencia de fuerzas autoritarias y protofascistas que amenazan con desmontar incluso los espacios de libertad y organización que ese régimen, aun en su forma hipócrita, permite. Desde una perspectiva de teoría crítica, esta posición se justifica estratégicamente: la conservación de un mínimo de libertades y contrapesos abre la posibilidad de una transformación más profunda en el futuro y no necesariamente lejano. No obstante, la defensa de las instituciones no puede quedarse en lo retórico y lo formal: urge transformarlas y democratizarlas para que sirvan efectivamente a las mayorías subalternas, evitando ser cómplices de la élite que parasita sobre la fachada republicana. En tiempos de restauración autoritaria, la tarea de la izquierda no es abdicar sus ideales, ni abandonar la crítica al Estado liberal de derecho a la extrema derecha, sino encontrar la manera de que la «trinchera» republicana no sea solamente una muralla defensiva, sino también una plataforma para la emancipación y la articulación de un orden político genuinamente democrático.
Etiquetas:Acuerdos de paz CICIG Estado Profundo extremas derechas trumpismo