Cuando mi hija Gloria Isabel estaba pequeñita, solía pedirme el mismo cuento para nuestra lectura de buenas noches. Una y otra vez, demandaba, mami, quiero que me cuentes “Tito Fo”. Yo insistía en cambiarlo, pero ella reclamaba el acostumbrado. ¿Por qué te gusta ese y no otro?, le preguntaba. Mami, es que pobrecito Tito Fo, nadie lo quería y no era lindo. El patito feo logró afirmarle que las diferencias innatas no se perciben como negativas si se toman con naturalidad, si no se experimentan desde la vergüenza. Nunca supe a ciencia cierta si ella se sentía insegura por algo en específico. A lo mejor sí, pero nunca me lo dijo. Estaba demasiado pequeña para tener conciencia de sí misma. Sin embargo, al distinguir en esta narración un reflejo de su intuición personal, es posible que estuviera comprendiendo lo arquetípico de su vida.
Uno de los discípulos de Jung, James Hillman, introdujo el concepto de la consciencia de la narrativa. Es decir, la capacidad de encontrar la secuencia y el significado en una historia por medio de la percepción de uno mismo y al revés. Cuando me preguntan cómo hacer para que a los niños les guste leer, siempre respondo desde la experiencia personal, más que desde la teoría pedagógica: leyendo con ellos. Teniendo un espacio íntimo para compartir tanto las narraciones de libros como las que vivimos a diario. Esa rutina nos da la pauta en el inconsciente para interpretar nuestra propia experiencia vital como una narración, como nuestra historia individual. Los cuentos para niños por muy sencillos que aparenten ser, tienen una carga simbólica importante que permite expandir la imaginación de los pequeños lectores y los vincula con lo que les rodea, incluso con las historias de animales o los cuentos de hadas. Ese proceso maravilloso lo vivió también mi hijo Luis Francisco por medio de su afición a los personajes de Winnie the Pooh. Las historias le hacían reír y conmoverse una y otra vez, a pesar de que las conocía casi de memoria. Vivir aventuras a través de los personajes de los cuentos, en un bosque, una montaña, un lago, desde la seguridad de sus hogares, al lado de los suyos, permite a los niños vislumbrar un horizonte de significados mucho más amplio que el que les pudiéramos explicar desde la racionalidad. Es decir que esta lectura compartida les aporta referencias sobre la organización de las narraciones, incluida la propia, esa en la cual los niños son los protagonistas. Las primeras lecturas de la infancia resultan esenciales, pero aún más, si se realizan en familia, si se reflexionan y se relacionan con las vivencias personales. En mi caso, las disfruté muchísimo. Cuando ya mis hijos estuvieron mayorcitos, digamos de siete y de diez, cada quien leía su libro, pero en el mismo espacio. Al rato de estar ensimismados en nuestras lecturas respectivas, compartíamos lo leído, nuestra opinión, nuestro encanto o nuestra decepción… Esto no me está gustando nada, les decía yo. Ya me aburrió. Entonces, ellos me compartían sus lecturas y pareceres para quitarme la modorra ocasionada por un libro demasiado teórico, de los que tenía que leer para un examen de la universidad. La sinceridad fue fundamental para continuar con el proceso: ejercimos el derecho a gustar o no de una historia.
La lectura de las tiras cómicas de Mafalda, por su parte, tuvo un impacto en ellos sorprendente. Aún en su edad adulta continúan amando a la pequeña gigante y a sus compañeros de aventuras. Les proveyó de la manera más habitual una conciencia social y un sentido crítico de lo cotidiano asombrosos. Sus variadas lecturas les procuraron la idea de que el mundo y ellos están conectados, de que existe un hilo conductor que nos integra a todos. Aún más, la literatura infantil les ayudó a conciliar sus experiencias y sensaciones, a encontrarles un sentido y a reparar que su vida tiene un horizonte, una trama, en especial, un argumento que ellos mismos pueden crear.

William Sergeant Kendall, Un interliduo
Cuando me consultan sobre cuestiones técnicas del género o sobre el panorama de esta escritura específica dentro de la literatura en nuestro medio, pocas veces puedo referirme a un marco teórico concreto. Por mucho que quisiera presentar una visión sobre la historia, los autores, las características diferenciadas, la cobertura, la recepción y otros detalles importantes de la literatura para niños en nuestra región centroamericana, mi preparación académica y mi formación como escritora no cubre estos aspectos, a pesar del esfuerzo que hago por ponerme al día. La experiencia de vida con mis hijos y el encuentro con muchos otros niños que han leído mis libros, la intuición, el gusto, la curiosidad y la pasión por una escritura destinada a mis jóvenes lectores ideales, por su parte, sí me permiten aventurar algunas reflexiones en torno a un género que poco a poco se va abriendo camino dentro de nuestras sociedades y acoplando a las circunstancias particulares de cada uno de los países del istmo. Por lo tanto, mi visión se deriva de la intuición, de mi oficio en la escritura y de uno de mis hallazgos más fundamentales que es la literatura infantil y juvenil: un universo amplio y digno de explorar que se ha convertido en parte esencial de mi indagación en la palabra.
De casi todos es sabido que, con mucha frecuencia, cuando hablamos de literatura infantil acude a nuestra mente la idea de imaginación. Una noción relacionada con la infancia y resuelta por medio de la fantasía en múltiples manifestaciones; personajes mágicos, historias inverosímiles, soluciones inesperadas, sorpresivas y a veces casi imposibles. Esta relación inicial, y con la que nos quedamos muchas veces por comodidad, nos impide ver el alcance del género como liberador del potencial humano en todas las etapas de la existencia. Es decir, no cabe duda de que la imaginación en los primeros años del desarrollo de las personas deviene fundamental, pero no es menos importante en la edad adulta. Este acervo se convierte en una capacidad primordial para obtener los recursos que todos necesitamos para conducir nuestras vidas de manera más satisfactoria y productiva: ideas y creatividad para ponerlos en práctica. Las ideas están detrás de todo tipo de proyectos, sean estos de índole personal, social o profesional y nos permiten solucionar cualquier clase de conflicto, problema o dificultad. Pero entonces, ¿cómo se integra este factor natural de la infancia al proceso de desarrollo humano?
La imaginación y la palabra se relacionan con toda espontaneidad en nuestra mente y de ahí, su impronta en la conciencia desde la infancia. En El cantar de los cantares de Salomón, Fray Luis de León discurre sobre la importancia del desarrollo de la lengua materna, porque esta es el vehículo de los intercambios, sean estos alimenticios, comerciales o afectivos. Para Fray Luis, la lengua materna es un fluido que los niños adquieren junto con la lactancia. Y con esta llegan otros dones adicionales: la capacidad de escuchar y de imaginar lo que aún no conocemos; de poner en palabras lo que aún no sabemos, pero que ya habita nuestra mente. De ahí vienen los escarceos por nuestro primer intento de ser en el mundo por medio del lenguaje. De lograr la primera palabra para nombrar a ese ser que orbita a nuestro alrededor. Maaa, aaaam, maaama, mamá. Quizás a esa primera etapa en su formación se deba el inmenso gusto de los niños por las repeticiones, las aliteraciones y los juegos de palabras. Acaso les recuerdan los recientes intentos de adquirir el lenguaje, sus balbuceos, sus tropiezos al pronunciar sonidos y palabras: en síntesis, su proceso de prueba y error para imitar esa dulce lengua de la intimidad que se funde como una de las raíces más antiguas en la memoria del ser y que se mama con la primera miel de la vida a la cual se refería Fray Luis. Aun cuando la lectura no se entiende como tal en esos momentos, ya se está ejerciendo. El niño inicia la lectura del mundo a través de los sentidos, sin siquiera tener la noción de los códigos que deberá aprender y cultivar más adelante. Desde entonces se está solazando ante la armonía del lenguaje, la musicalidad de un verso, la comunicación insustituible del afecto a través de las palabras dichas con ritmo. Y no digo con rima a propósito, porque la rima será útil para la memorización y para jugar con las palabras en sus años siguientes, sino hago énfasis en el ritmo, esa cadencia apenas perceptible que convierte a las nanas, coplas y pequeños poemas en la banda sonora de los primeros años y condiciona tanto la experiencia estética como la vivencia emocional. De ese proceso de afianzamiento del lenguaje vinculado con la curiosidad por las ideas puede emerger un pensamiento adulto libre y capaz de percepciones, resignificaciones y comprensiones novedosas.
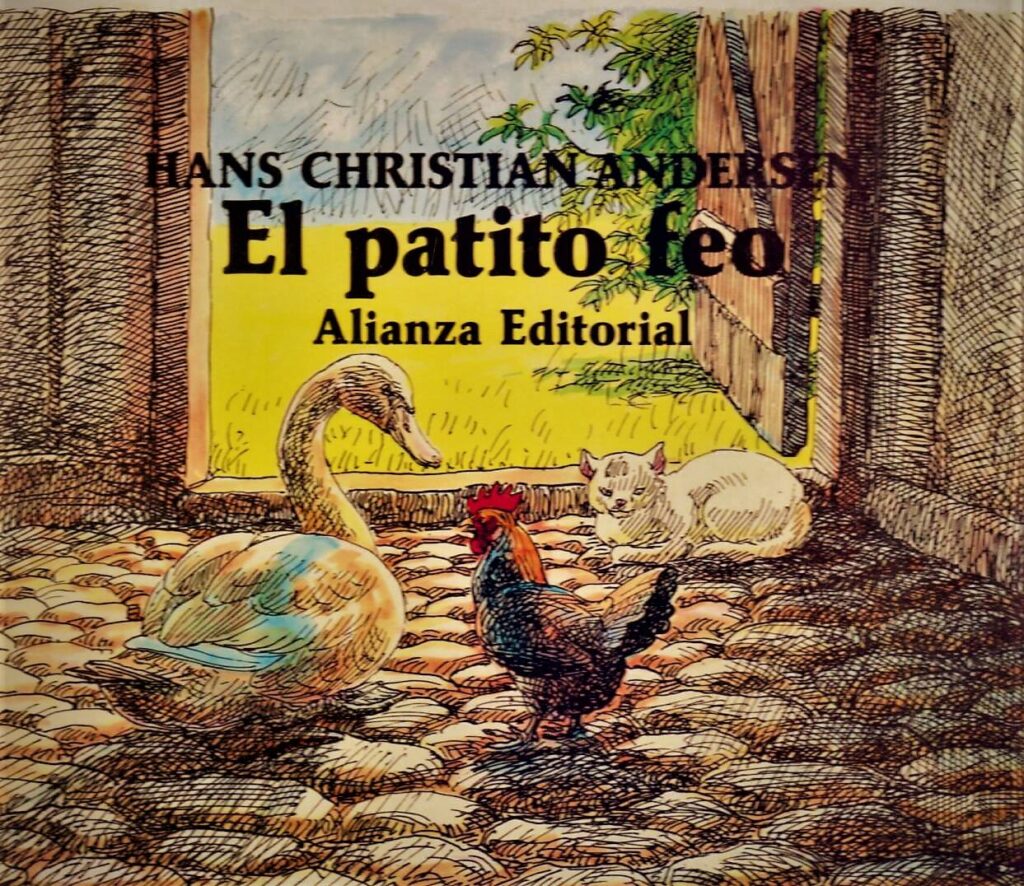
¡Ropoponpón, ropoponpón! Nos interrumpía mi hijo a veces, cuando su libro se había terminado y mi hija estaba enfrascada en su lectura de Ana de las tejas verdes, su papá en la de El señor de los anillos y yo en Las armas secretas de Cortázar. “¿Qué pasó, mijito?”, preguntábamos. “Es que ya terminé mi libro y quiero que cantemos El niño del tambor”. “Mmmm, mijo, estamos en mayo, esa es una canción navideña…” “¿Y eso qué tiene qué ver, mami?” “Pues tienes toda la razón, no tiene nada que ver ¡Cantemos, pues!”. En otro momento, Luis Francisco recurría a distraernos con juegos de palabras y así, entre cuentos, canciones y risas, se nos pasaron los años más felices. Combinando lectura y canto, porque la palabra siempre ha sido nuestro descanso más lúdico, nuestro juego más serio.
No se necesita ser sicólogo, pedagogo o filósofo del lenguaje para comprender que el niño que vive aislado del mundo poético y del arte se priva de la proyección en tiempo y espacio, en sueño y emoción. Y que de ese primer encuentro con el lenguaje se dará paso a la experiencia de la tradición oral y la poesía, y de ahí a historias más complejas, a las novelas o el teatro.
En esta primera etapa, la literatura se integra como factor decisivo para complementar el desarrollo ideal del carácter y de la personalidad de los niños. Quizá no en forma de libro todavía, pero sí de manera robusta y transferida por medio de la oralidad. Muchos de los juegos, cuentos, mitos, leyendas y romances de la tradición oral se van a integrar al imaginario del niño y a su intuición del mundo que lo rodea. Todo un universo simbólico que constituye su patrimonio cultural iniciará una travesía infinita dentro de su mente y, con esta, las puertas estarán abiertas para recibir las historias, ilustraciones y creaciones que autores de otros paisajes o del suyo han escrito para él. La literatura infantil entonces representa un enlace con los demás, su engarce con el mundo exterior, el umbral del universo ilimitado del arte y quizá por ello, los niños quieran reafirmarse a través de múltiples lecturas de la misma obra.

Monumento a Hans Christian Andersen, Central Park, New York
Por su parte, el autor de El patito feo, Hans Christian Andersen, era un niño poco agraciado, con una nariz y unos pies tres tallas más grandes que su cuerpo. Tuvo pocos amigos y sufrió el acoso de los muchachitos de su edad. Era hijo de una lavandera y un zapatero y vivió una infancia de extrema pobreza. Pese a esto, Andersen fantaseaba con ser hijo perdido de algún rey. Intentó la ópera y el teatro con pobres resultados y no fue hasta que les puso atención a sus creaciones literarias que obtuvo el reconocimiento que lo inmortalizó. Ahora que lo pienso, muchas de sus historias resultan tan conmovedoras porque contienen ese ingrediente de carencia emocional o material del cual nos hemos enamorado miles y miles de sus lectores. La pequeña vendedora de fósforos, dedicada a su mamá, y El soldadito de plomo, por ejemplo, comparten con El patito feo una inmensa sensibilidad por las personas en desventaja.
De esa manera, el cuento de nuestro reducido club de lectura sería una metáfora de su propia vida. Un polluelo de cisne criado entre patos. Un espíritu genial atrapado en un cuerpo y unas circunstancias paupérrimas que, a pesar de todo, intuía dentro de sí, el arte de conmover con el lenguaje y su visión del mundo. Cuentan que cuando le preguntaban si escribiría sus memorias, Andersen solía responder que ya había escrito El patito feo.
¿Te sentiste un patito feo alguna vez? Le pregunto a mi hija adulta ahora. No sé, mami, tal vez. ¿Te recuerdas de tus historias de infancia, mijo, de tus personajes preferidos? No sé, mama, quizá de Piglet… No estoy muy segura si mis hijos rememoran sus historias preferidas de antaño. Lo único que puedo atestiguar es el refugio que han condicionado para sí mismos por medio de la lectura, su necesidad permanente de enlazarse con el mundo por medio de los libros. Cuando recuerdo el agotamiento con el cual iniciaba la lectura del drama del pato en cuestión, suspiro con ironía y con nostalgia. Muchas veces, mi despiste no me permitió ver la paz y la serenidad que nos proveía una lectura conocida casi de memoria y la mirada dulce del “Tito Fo” en la portada del libro de cartón; la tranquilidad que obteníamos mis hijos y yo –a veces, su papá– después de un día difícil con ese ejercicio lector; la fortaleza que se generaba entre nosotros con ese ritual extendido de amor y de descubrimiento del lenguaje; y las certezas, la lealtad y la confianza a prueba de fuego que consolidaron a nuestro pequeño club de lectores de “Tito Fo”.
Etiquetas:El patito feo Gloria Hernández Hans Christian Andersen Lectura Literatura infantil Narrativa Portada









