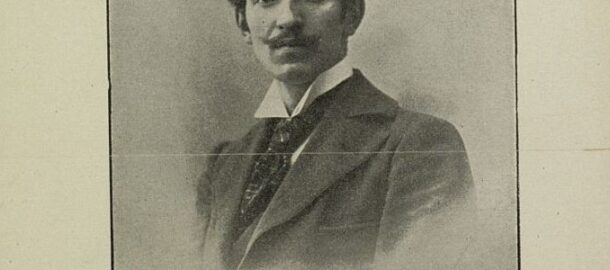Les debo la vida a los maestros. Mi formación, mis conocimientos, mi visión del mundo. Hace casi un siglo, un apóstol de la enseñanza, don Carlos Figueredo, rescató, formó, alimentó el cuerpecito demasiado delgado de mi padre y formó su espíritu. Día a día, con el anzuelo de una taza de leche con café y un pan de manteca, lo atrajo al aula y le enseñó a leer y a escribir, le reveló la magia de los números y otras ciencias, lo enamoró con la música y la literatura y, no menos importante, le señaló la ruta hacia el trabajo. Una senda que tomó desde muy niño, armado tan solo con una caja de lustre y un “préstamo” de cinco centavos para “sacar” sus primeros ejemplares del diario El Imparcial e iniciarse como lustrador y voceador de periódicos, hasta convertirse en un hombre de bien. Don Carlos fue uno de los grandes maestros que apoyaron la Revolución del 44 y contribuyó a su éxito desde las aulas, formando generaciones de hombres trabajadores y conscientes de su ser en el mundo. Don Carlos formó parte de ese insigne grupo de misioneros de la educación al que perteneció doña María Chinchilla Recinos, símbolo y mártir de las marchas históricas en contra las disposiciones arbitrarias, las condiciones indignas del magisterio y los abusos del general Jorge Ubico. Exigía también ese grupo, la renuncia del presidente de la república.
Pues en ese mismo año memorable del 44, este niño inquieto conoció a la niña más dulce del mundo en sus recorridos como repartidor de periódicos, una pequeña de brillantes ojos negros, que a su vez iba a graduarse de maestra de educación primaria años más tarde. Y ellos se entendieron, unieron sus vidas y me crearon, me criaron, me formaron. Se dedicaron a mí y a mis hermanos en cuerpo y alma y nos enseñaron lo que había que saber sobre la vida, aun desde sus humanos errores.
El magisterio nos marcó a todos. Nos rescató de la pobreza, la ignorancia, la penuria, la escasez. Y no estoy hablando de dinero. La educación nos llenó de luz, de conocimientos, de valores, de indicios, de esperanza. Nos cambió la vida. Y cuando pienso en maestros no puedo evitar la reverencia, el respeto, la honra, la admiración y el profundo aprecio por su vocación de entrega y su devoción. Cuando pienso en maestros, recuerdo a los míos, claro está. Sin embargo, no puedo dejar de recordar a aquellos que viven a diario una “mística magisterial” manifiesta en la entrega a su trabajo. Una devoción que sólo puede comprenderse al reconocer sus recorridos para llegar a los más recónditos lugares del área rural, rancherías, poblados perdidos en las montañas, sin medios comunicación, en lomo de burro, en moto, en bicicleta, a jalón, en camionetas llenas de canastos de gallinas y marranos, incluso a pie. Y luego, atestiguar su integración con las comunidades que les tocan en suerte y sus problemas, falta de agua, electricidad, abuso de autoridades o de reyezuelos locales, falta de aulas, ausencia de materiales didácticos, alumnos desnutridos y con hambre de siglos. Solo cuando pienso en esa legión de héroes y sus condiciones de trabajo que incluyen la apropiación de los problemas existenciales de sus alumnos y pelear junto a ellos sus luchas por salir adelante, comprendo a cabalidad la frase de “mística magisterial”, rebalsada de heroísmo, excedida generosidad.
En febrero de este año, el Centro Cultural de España realizó una exposición sobre las marchas de las maestras en el año 44. Las fotografías, las historias individuales y la crónica de un movimiento sustentado en ideas y principios humanísticos, en pensamiento e ideales democráticos, me conmovieron, me inspiraron y me renovaron la devoción que profeso por los maestros. Considero que ésta es una exposición que debiera volverse itinerante, una muestra que debe compartirse a nivel nacional, en los centros de enseñanza públicos y privados, en las plazas, en los mercados, en cualquier espacio concurrido, en virtud de la vena de esperanza que transmite y de su capacidad de recordarnos una idiosincrasia en formación y una identidad interrumpidas y amenazadas por los embates de la estulticia, la insensatez y los despropósitos de una minoría
A lo largo de la vida, doña Estelita de Luján, en la Escuela Oficial de Párvulos No. 26 “Walt Disney”; las señoritas Elvira Moscoso, Estelita Ramírez, Julieta Sandoval, Carlota Gallardo, en el colegio de niñas La Milagrosa; los maestros Federico Nave, Esther Stein, Gail Terzuola, doña Martita, doña Lidia, María Rivera de Aguirre, Adelma de Bercián, Elvia Escobar, Mrs. Gloria Shaw, Miss. Catalina Perussina, Mrs. Holm-Johanessen, Raquel Nave, doña Edith de Arévalo, Ivonne Arévalo, Enriqueta Sartoris, Chiqui Arguedas en el Liceo Secretarial Bilingüe; Lucrecia Méndez de Penedo, María del Carmen de Alonzo, Violeta de León, Mario Alberto Carrera, Ana María Urruela, Francisco Albizúrez Palma, Roberto Peña, Orlando Falla, Blanquita Rivera de Callejas, Mario Roberto Morales, Margarita Morales, Domingo Quiroz Iguita, Ileana Calderón, Walter Iraheta, Luz Méndez de la Vega, Ligia Peláez Aldana, Sergio Custodio y muchos otros maestros más la USAC y la URL. Todos ellos me enseñaron con dedicación, desde mis primeras letras hasta los conocimientos esenciales que me han permitido ganarme la vida de forma modesta, pero honrada.
Además, con su perseverancia, dedicación y su refinamiento espiritual pusieron de manifiesto una actitud de servicio y compromiso con la tarea asumida y una vocación por el magisterio que hicieron posible la confianza de sus alumnos y la conciencia de nuestra responsabilidad social que siempre agradeceré de corazón. Hasta donde estén, mi abrazo y mi cariño.
Etiquetas:Cultura Día del maestro Educación Gloria Hernández Literatura Magisterio Portada