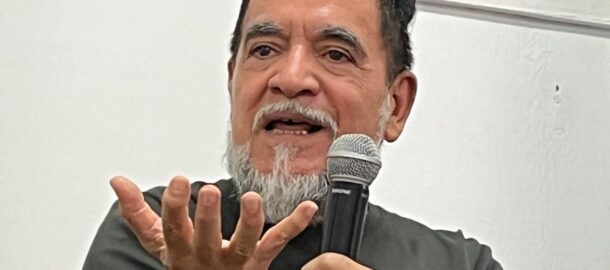Templo de Santo Domingo, Ciudad de Guatemala, Eadweard Muybridge, 1875.
Sentada a su lado, en una de las bancas de la iglesia, esperaba pacientemente a que mi madre terminara de rezar el rosario.
Era octubre, en Santo Domingo, y durante algunos años fui su pequeño alero, quien la acompañaba fascinada a las travesías del mes del Rosario, fascinada siempre por las dimensiones del templo de paredes muy blancas, de sus altares dorados, las infinitas llamas encendidas en honor a la Virgen, los santos de bultos, y sobre todo, por los algodones rosados de dulce y los alfeñiques de panela prometidos al finalizar el rezo.
La espera en el recinto era larga y en silencio, y por ratos se escuchaba la marea suave y ondulada del bisbiseo de las Aves Marías y Padres nuestros, recitados por los suplicantes arrodillados en sus reclinatorios, interrumpido únicamente por el rezo del Ángelus recitado a las doce en punto por el padre desde el púlpito dorado frente al altar mayor.
La fascinación era absoluta: los cánticos destemplados desde el coro; el aroma a rosas mortecinas, el vaho calientito a cera quemada de las velas y veladoras; las campanadas invitando a la misa del medio día, y yo, sentada en la penumbra, entre el temor y el asombro, esperando el fin de los tiempos, entre los óleos de cuerpo entero de los apóstoles colgado de las paredes y los santos de bulto, Jesús Nazareno de la Buena Muerte o María Dolorosa, formando parte del montaje, moviendo los pies de calcetas y charoles blancos en un vaivén suavecito de arriba hacia abajo.
Desde mi sitial, no recuerdo haber rezado, pero sí, de la madrileña plateada con negro que llevaba mi madre puesta sobre su pelo tizado y bombacho, sus tacones de aguja y su bolso pequeño como caja de cuero tieso color negro, que se colgaba del codo, la que abrazaba por miedo, como si fuera un oso de peluche.
Luego venía la luz, el recuerdo insigne de aquellos días de infancia del mes de la Virgen. El que alegraba el corazón por festivo e ingenuo, el que ilusionaba: contemplar al ángel colgado de las alturas de la cornisa del templo, vestido de fiesta, con un pequeño rosario de foquitos encendidos en sus manos, el cual me explicaba mi madre, cuando había finalizado los rezos del día, “cada foquito encendido significa una misa dispuesta para el alma de un difunto del purgatorio”. “Misa redentora”, decía, “porque quizás por aquella misa y tus oraciones, el alma podrá salir del purgatorio, y gozar desde el día de hoy, de la presencia luminosa de Dios”.
Entonces me hincaba, y con las manos muy juntas imploraba a Dios para que la dejara pasar la puertecita que separa el purgatorio y el cielo, para que feliz, pudiera volar libre por los ámbitos celestiales.
Una decena de años después, que para mí han sido minutos o siglos según los tiempos, regreso cada año al templo de Santo Domingo a “visitar” a la Virgen; a rezar decenas de rosarios, y rápidamente busco al angelito colgante del rosario de foquitos encendidos…, y como por arte de magia, vienen los recuerdos, los olores, las creencias y las devociones que pueblan mi fe y mi imaginario. Aparece mi madre, acompañándome en el rezo, y las ánimas benditas del purgatorio revoloteando como ángeles celestiales.
Doy gracias por esos rosarios de foquitos encendidos, pequeñísimos asideros que nos regala la vida.
Etiquetas:Guatemala Historia Literatura María Elena Schlesinger Mes del Rosario Portada Templo de Santo Domingo