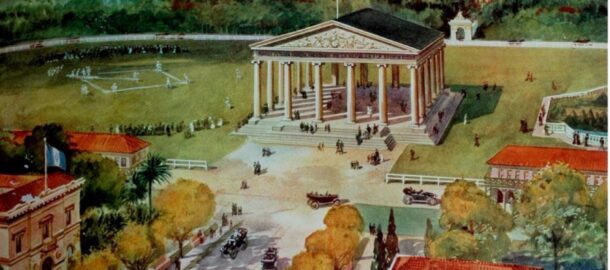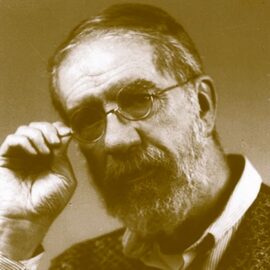El patio de la Cayetana Echeverría era ancho, cementado, con un par de limonares escuálidos a la derecha. Todavía se podía sentir la fragancia del galán de noche en el macetero de la entrada, podado en forma de corazón, que competía por la luz con un enredo de velo de novia. Avancé con la silla atigrada a cuestas, pintura café fresca y huellas evidentes de las cerdas de la brocha corrida sin experiencia en todos los sentidos la noche anterior. Hacia el norte se veía la cruz del cerro.
En la entrada me detuve a observar a un grupo de niños excitados que tenían crucificada a una lagartija forzada con hilo de barrilete que tensaba sus extremidades. El reptil, descendiente de los dinosaurios, era de color verde musgo, como el que convirtió en prendedor de esmeraldas el Hermanito Pedro para salvar de la enfermedad a un desesperado. Los niños le raspaban la barriga con ramas arrancadas de los limonares, como para que brotara agua o luces. Uno de los agresores, a quien llamaban Muñoz, le cortó la cabeza al bicho con la navaja que desdobló con pericia y luego le pegó una patada al cuerpo liberado para que volara como pelota pinchada y fuera a dar al techo de lámina. Todos se carcajearon.
—A las lagartijas se les recorta la cola y les vuelve a crecer.
Noté el rostro pálido de quien después supe se llamaba Ignacio, que también contemplaba el suplicio del reptil, y al momento de la decapitación se mojó el pantalón. Dio unos pasos para atrás buscando refugio en el primer pilar, y se salvó de ser identificado debido al llamado oportuno del director García, quien aplaudió dos veces para atraer la atención para formarnos en orden de estatura, del más chico al más varejón, al contrario de todo lo demás en la vida, donde primero destacan los más fuertes.
Ignacio buscó con timidez su lugar en la fila, siendo objeto natural de empujones como pelota de billar, para adelante y para atrás, y una vez admitido se metió el ruedo del pantalón dentro de los calcetines.
El director García era alto, canoso, de lentes gruesos, corbata y traje entero azul marino. Se suponía que todos éramos nuevos, que iniciaríamos juntos un largo recorrido, pero entre ellos se familiarizaban como en manadas, se cuidaban las espaldas y susurraban en jerigonza. Yo no conocía a nadie, tal y como le sucedió a Ignacio, tan lejos de la casa de tres patios, corredores, escaleras, naranjal y escondites en los cuartos sellados, donde él era el único hombre entre mujeres. Supuse que estaría pensando en el baño amplio del hogar, con flamencos en los vidrios, sintiéndose desdichado, mientras yo podía pasar inadvertido, atento a los movimientos de los demás, no tan expuesto como él, con el líquido caliente enfriando en las rodillas.
—Ave María Purísima
—Sin pecado concebida
La escuela era laica, pero la costumbre mandaba. Nos acomodamos en las sillas que cada quien llevó cargada esa mañana, todas diferentes, unas más cómodas otras de pino con cabezas de clavo a la vista. La mía era recta, con respaldo en forma de lira y pintura todavía fresca, que se sintió como goma al sentarme, dejándome pegado a la madera. Probé moverme un poco y la ropa no siguió al cuerpo con facilidad, amén de que sentí la humedad en la espalda.

Al lado de Ignacio se ubicó Muñoz, menudo y grueso, con una mancha en el cuello que la mamá le disfrazaba untándole cremas, y de inmediato lo olfateó como chucho y lo acusó de oler mal.
—¡Voy a vomitar!
El director García estaba explicando cómo se levanta la mano para pedir la palabra, y Muñoz fue el primero en alzarla.
—Este niño es un coche —señaló.
El director García se aproximó ejercitando el sentido del olfato y captó la esencia del miedo, y no tuvo compasión.
–Vean y aprendan, este mocoso pudo haber llegado a ser un respetable oficinista de la Licorera Nacional, pero no lo logrará, porque el miedo es lo que los mata.
Estalló la algarabía, los alumnos se encaramaron en las sillas y empezaron a girar alrededor de Ignacio, vociferando como apaches en la tele o quebrando piñata, hasta que García lo alzó en el aire, porque era fornido, y lo entregó en los brazos a la auxiliar para que lo limpiara por dentro y por fuera con un estropajo untado con jabón.
Yo permanecí quieto porque no me podía levantar, la verdad estaba medio pegado a la silla, viendo a través de la puerta a Ignacio castigado al sol como lagartija en calzoncillos, de plantón hasta secarse, lejos de las fieras.
La auxiliar parecía amable, se le aproximó a cada rato para platicar, llegaba a palpar el pantalón, y una vez con el pocillo de aluminio con leche espumosa y dos rodajas de pan de máquina con mayonesa con una porción cuadrada de queso amarillo importado. Se comió la mitad del manjar y guardó el resto, recordando de memoria la advertencia que le había expresado la abuela la noche anterior:
—Desconfía de quienes creen ser más limpios que el jabón.
De la Fuente, un niño de anteojos que parecía amigable, que vivía detrás del mercado de la Compañía de Jesús, se le aproximó al apenas iniciar el recreo, curioso por el enclenque que tiritaba de miedo, cubierto con un mantel a cuadros, a preguntarle cómo se sentía.
—Bien —respondió Ignacio.
—Lo que necesitan ustedes es un perro —dijo claramente y se marchó.
Comprendí el uso del plural cuando traté de levantarme de la silla a la que estaba pegado, aunque no era que no pudiera desprenderme, sino que al intentarlo se estiraba y dañaba el tejido de la ropa, y al hacer el esfuerzo quedé marcado como un tigre, lo que otra vez despertó la algarabía colectiva, y Muñoz se me aproximó para fingir que me escupía la cara, soltando la carcajada de alerta.
—¡Lagartija! —exclamó.
El director García cerró los ojos y pareció tomar aire, respirando profundo. Empujaron al grupo a salir a convivir en el patio de cemento y a tomar la merienda de las diez, y a mí me llevó la auxiliar a sentarme al lado del débil, pero yo no quería estar a su lado, no quería convertirme en su igual.
—Dicen que pidamos un perro –pronunció.
Yo gruñí, para que no me confundiera. Apenas era el primer día escolar y los dos habíamos empezado mal el juego.
Etiquetas:Antigua Guatemala Escuela Lagartijas Literatura Memorias Méndez Vides Portada