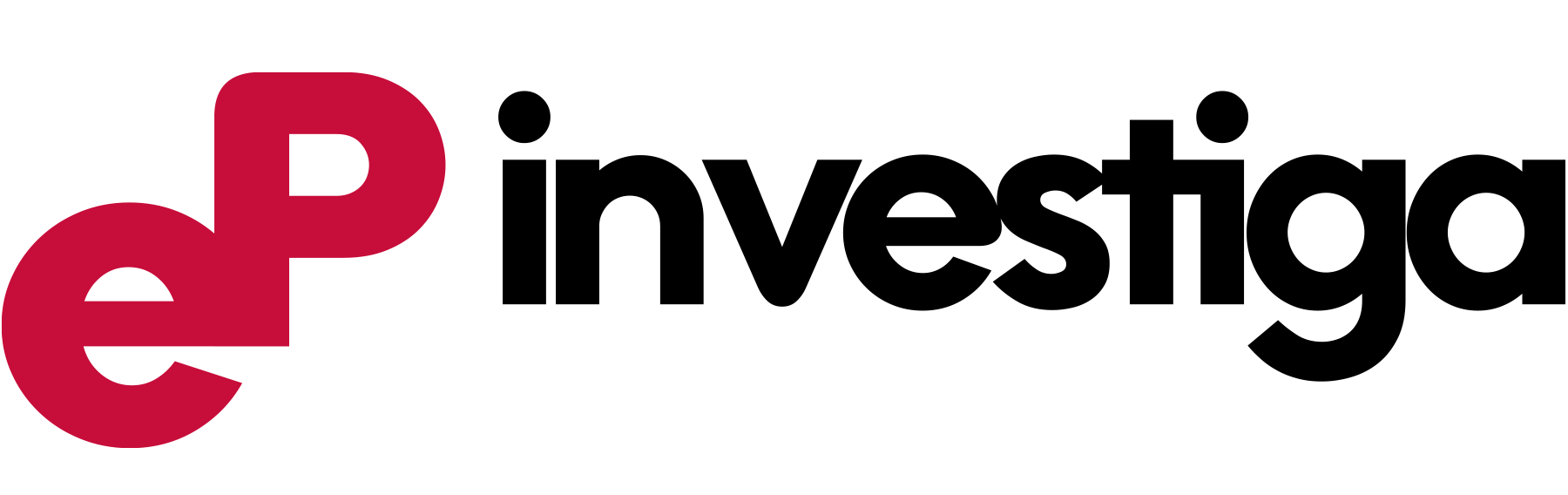Una declaración del diputado Raúl Barrera del Movimiento Semilla, publicada por Plaza Pública, resume, con la franqueza de quien no mide el alcance de sus palabras, una falla tanto ideológica como estructural en el proyecto democrático que el gobierno de Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera prometió encarnar:
«Quien dicta la línea de Semilla en el gobierno es el presidente y si el presidente, en lugar de desafiar al sistema, prefiere gobernar con actores indeseables o hacer todo lo posible por mantener la gobernabilidad, nosotros tomamos la decisión de ir detrás de él y respaldarlo».
En esta declaración se expresa con banalidad y crudeza el abandono del ideal deliberativo, el eclipse de la autonomía parlamentaria y el sacrificio de la crítica interna en aras de una noción empobrecida e ignorante de «gobernabilidad». Se trata de una forma de verticalismo impropio, una inmadurez inaguantable, de una fuerza política que nació y llegó al poder aleatoriamente con la promesa de horizontalidad, pluralismo y renovación democrática. Este tipo de adhesión, más cercana a una lógica infantilista de partido presidencialista y corrupto que a un ejercicio legislativo serio, maduro y democrático, ilustra con nitidez la falla democrática que hoy atraviesa Guatemala.
El artículo de Plaza Pública, titulado «Así claudicó Semilla ante Consuelo Porras», escrito por Ferdy Montepeque, documenta con precisión cómo el gobierno de Arévalo se rindió ante el aparato judicial que, en teoría, prometió desmantelar. La estrategia inicial, remover a la Fiscal General, se fue diluyendo hasta convertirse en silencio, y luego en una aceptación tácita. El costo de ese retroceso es profundo: la legitimación de un orden judicial capturado por intereses criminales y autoritarios, precisamente el tipo de régimen que Arévalo se comprometió a combatir.
La pregunta que emerge no es únicamente por qué Semilla no logró remover a Porras, sino por qué renunció tan rápidamente a intentarlo. La respuesta parece ser, aparte de que las instituciones permanecen en manos corruptas y cooptadas, una combinación de cálculo político, pragmatismo institucional e inmadurez política: preservar la «gobernabilidad», mantener la apariencia de estabilidad, evitar una confrontación directa con los poderes fácticos, tanto los políticos como los empresariales. Pero esta lógica es sintomática de una concepción empobrecida e instrumental de la democracia como mera administración del orden y del poder, no como su transformación o democratización. Lo que en otros contextos podría leerse como astucia táctica, en el caso guatemalteco constituye una forma de claudicación e incluso traición.
Aquí se incumple una de las pruebas centrales de la teoría y normativa democrática: la necesidad de que existan canales institucionales y recursos normativos para la oposición efectiva. Cuando un bloque legislativo, ya no digamos un poder ejecutivo, electo para el cambio renuncia incluso a ejercer balance o presión sobre los aparatos represivos del Estado, sobre otros órganos del poder o sobre el mismo poder judicial o ejecutivo (aunque sean de la misma colonia), y en lugar de ello se acomoda y contenta con su propia mediocridad, está, en la práctica, reduciendo los márgenes democráticos que juró defender.
Un segundo artículo, escrito por Juan Calles y publicado por El Observador bajo el título «Movimiento Semilla en la sombra: se perdió el rumbo del Congreso», desarrolla otro aspecto clave de esta falla: la pérdida del proyecto legislativo de Semilla, disuelto en el mar de negociaciones oscuras, renuncias discursivas y subordinaciones internas. El Congreso se ha convertido, como sugiere el título, en una sombra de lo que podría haber sido, un escenario donde la agenda de transformación ha sido sustituida por una estrategia de transacción, contención, defensiva y poco imaginativa.
El propio bloque legislativo de Semilla, en lugar de constituirse en un espacio de deliberación interna, crítica y catalizadora en articulación con otras bancadas progresistas o de izquierda, ya no digamos con fuerzas progresistas afuera del legislativo, ha adoptado una actitud sumisa y acrítica, que a veces también raya en lo sicofante, como lo demuestra la cita de Barrera. Esa sumisión, donde «quien dicta la línea es el presidente», anula la posibilidad de que el Congreso funcione como un contrapeso democrático y convierte la representación en el Legislativo en una simple correa de transmisión del Ejecutivo. El ideal republicano del balance de poderes se ve aquí completamente erosionado.
En el contexto político actual, he sostenido que las dinámicas que predominan en el Congreso de Guatemala configuran un parlamentarismo negro: un ejercicio legislativo opaco, autorreferencial, desvinculado de la realidad social, y funcional al estancamiento institucional. Esta forma de parlamentarismo, más que operar con corrupción tradicional, esa de sobornos explícitos y bolsas llenas de efectivo, se sostiene en una corrupción ética y política de la representación, como quedó en evidencia con el reciente aumento salarial a los diputados, aprobado en medio de una crisis fiscal y social profunda. Este acto, aunque legal, no deja de ser inmoral: ilustra cómo el Congreso opera en una burbuja que ignora a la ciudadanía y se resiste a todo principio de austeridad o solidaridad democrática.
Lo más preocupante es que el propio Movimiento Semilla, cuya promesa fundacional era romper con las prácticas de «la vieja política», ha contribuido a legitimar estas dinámicas oscuras, como lo señala con claridad Calles en su crítica. En lugar de confrontar el parlamentarismo negro, Semilla le ha dado ímpetu, optando por una participación que privilegia la «gobernabilidad» sobre la oposición coherente y moral como momentos insoslayables de la lucha política. Como escribe George Monbiot, «La recesión democrática no comienza cuando un partido de extrema derecha llega al poder. Comienza cuando un partido centrista aplasta la esperanza en la democracia». No es posible creer que el gran referente de Semilla, Edelberto Torres-Rivas, un férreo crítico del poder y sus maniobras, se sentiría contento con el pobre desempeño de quienes heredaron su partido.
La normalización del cinismo legislativo ocurre en paralelo a lo que he denominado «la vía peruana para Guatemala«, una estrategia que persiste a pesar del fracaso de sus primeros intentos. Aunque figuras del gobierno de Trump, como Marco Rubio en su visita a Guatemala, no respaldaron abiertamente el proyecto de golpe liderado por Consuelo Porras, esto no significa que las fuerzas autoritarias hayan claudicado. Al contrario, estas siguen operando desde las sombras, ajustando tácticas, infiltrando instituciones, preparando el terreno para un eventual desmantelamiento del Ejecutivo o una captura aún más profunda del Estado. La lógica peruana, desde el parlamentarismo destructivo, la guerra jurídica (lawfare) hasta la judicialización de la política, sigue avanzando en Guatemala, mientras el gobierno de Arévalo, atrapado entre la parálisis y la prudencia, ha sido incapaz de frenarla. Y ya no le queda ni un solo otro cartucho en su mochila de recursos jurídicos.
Un tercer elemento de esta crítica es quizás el más grave, porque toca el corazón mismo del proyecto democrático: la relación entre el gobierno y la esfera pública crítica. En mi texto «¿Qué es válido o no válido decir en una esfera pública realmente democrática?», señalo que una democracia real debe garantizar la posibilidad de decir cosas que incomodan, de cuestionar los límites del discurso aceptable, y de proponer alternativas radicales sin ser automáticamente expulsado del debate legítimo.
El gobierno de Arévalo, sin embargo, ha optado por una estrategia de control del discurso: evitar declaraciones que puedan molestar a los poderes establecidos, limitar su interlocución con movimientos sociales más combativos, y, sobre todo, no abrir el espacio político a una articulación más amplia, más inclusiva, crítica y rupturista. El gran error cometido en la política del seguro vehicular también ilustra estos grandes déficits democráticos y estratégicos y el trabajo conspirador de la extrema derecha. Hasta la unificación del NIT con el DPI está desatando conspiraciones. Bolates circulan en las protestas que dicen: «Tu economía se verá afectada por culpa de este gobierno. Nosotros lo pusimos, nosotros lo quitamos». Estas decisiones tecnocráticas son especialmente dolorosas dado que el capital político de Arévalo y Herrera fue construido, en buena medida, sobre la movilización social y el estallido democrático de 2023. Decisiones de camarilla, verticalistas e incompetentes, ya han erosionado cualquier ventaja política con la que había entrado la flamante Nueva Primavera.
Hoy, ese capital se malgasta todavía más en silencio, en tecnocracia, en una política comunicacional que prefiere el cálculo a la convicción y el debate con las bases sociales que les dieron su voto. Esta desconexión con los sectores populares y con los actores de base, incluyendo campesinos, pueblos indígenas, sindicatos y colectivos urbanos, revela una profunda desarticulación democrática. Es más de lo mismo, la vieja política disfrazada de nueva. No hay escucha activa, no hay convocatoria a una construcción política común. No hay articulación posible. Lo que hay, en cambio, es una creciente distancia entre la administración del Estado y los sujetos que hicieron posible su llegada al poder.
La democracia no se mide solo por el número de elecciones ni por la limpieza del proceso electoral. No se mide solo por el número de votos ni por las encuestas de opinión – siempre tendenciosas, siempre en el negocio de manufacturar el consentimiento. Se mide, sobre todo, por la vitalidad de sus instituciones, la capacidad de sus actores para confrontar estructuras opresivas, y la apertura de su esfera pública a discursos verdaderamente críticos, diversos e inclusivos. Bajo ese parámetro, todavía liberal, el gobierno de Arévalo y Herrera, y el bloque legislativo de Semilla, han fallado las pruebas democráticas más básicas y han consolidado las bases para la continuidad de la restauración total del Pacto de Corruptos.
Han claudicado frente a los poderes fácticos, han desmovilizado su fuerza parlamentaria, y han abandonado el proyecto de construcción de una esfera pública participativa, pluralista y crítica. La «gobernabilidad» ha reemplazado a la transformación democrática, y la lógica del cálculo ha ahogado el espíritu de la esperanza. Y también han sido pésimamente asesorados/as.
La pregunta, entonces, no es si Arévalo es mejor que sus predecesores. La pregunta es si puede aún ser parte de una articulación verdaderamente democrática. Una que se atreva no solo a administrar el Estado, sino a reconstruirlo desde abajo, con los de abajo, y para los de abajo.
Etiquetas:Bernardo Arévalo Karin Herrera Marco Rubio Movimiento Semilla partido presidencialista