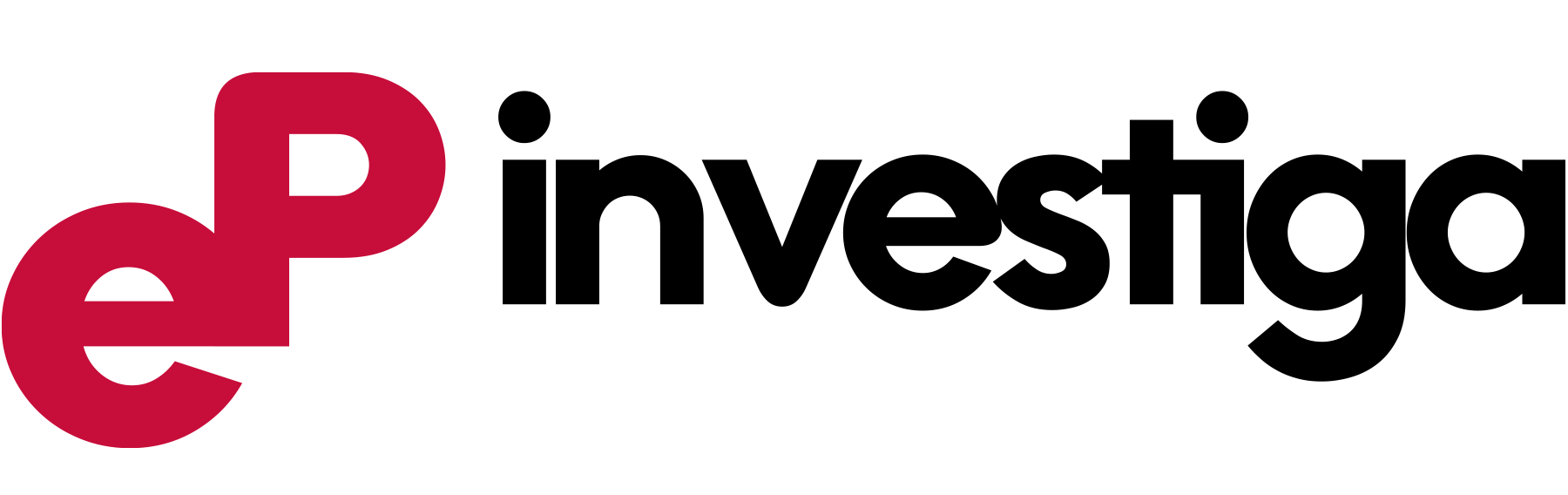Predecir las crisis económicas y las tragedias sociales siempre ha sido una encrucijada en la historia de la humanidad. La vida económica se mueve en ciclos de auge y decaimiento, y con este se potencian los males sociales como el desempleo, la pobreza y otros no menos importantes. Pero resulta difícil afirmar con certeza cuándo ocurren.
En el ejercicio de tal predicción se cuenta con la felicidad optimista y superoptimista y la escuela que también ha caracterizado a las ciencias económicas como una ciencia fatalista o pesimista. La Ciencia Triste (Dismal Science para los anglosajones) viene de las predicciones de Thomas Malthus, un economista que predijo que el crecimiento poblacional desbordaría la capacidad de producción de comida, conllevando a pobreza y grandes dificultades. Cuando el futuro nos alcance y las ciudades acaben con árboles y barrancos, como sucede por aquí, desde el Naranjo hasta El Pulté, pasando por el derruido Puente Belice, bien recordaremos a Malthus.
Sin embargo, recordando al Dr. Pangloss, personaje de la novela Cándido de Voltaire, no faltan los superoptimistas. Los de Mi Guate va Bien, o España va Bien, como acertaba a vociferar José María Aznar, ex Presidente del Gobierno español. Normalmente, los políticos y economistas oficiales suelen ser panglossianos.
Vale aclarar que el superoptimismo es un sinónimo de intolerancia. Por tal razón el regreso a Voltaire en Francia es hoy emblema en la lucha en contra del fanatismo y en defensa de las libertades amenazadas, sobre todo la de conciencia de expresión, afirma el notable filósofo español Fernando Savater, hablando de Voltaire.
Savater nos dice que un pensamiento demasiado optimista frente a los absurdos y supersticiones del pasado carece del impulso transformador para combatir sus secuelas. En tal caso, el pesimismo es tonificante para lanzarnos rumbo al futuro y romper amarras: a veces la sombra empuja más de lo que la luz atrae, nos dice.
En una carta a Elie Bertrand, del 18 de febrero de 1756 Voltaire, hablando del optimismo, afirma que es desesperante. Es una filosofía cruel bajo un nombre consolador. Y es que no podemos aceptar, ni por asomo, que estamos en el mejor de todos los mundos posibles, acudiendo a Voltaire; y es por ello que hay que ver con cautela todas esas filosofías del éxito, aún cuando en materia de propuestas el optimismo y las utopías guían los ejercicios esperanzadores por el bien común.
¿Y a qué viene todo esto? La lectura de un reportaje de periodismo investigativo de Julie López, publicado el sábado pasado en el prestigioso diario mexicano La Jornada, debiera ser lectura obligada de todo guatemalteco consciente preocupado por la situación de su familia y del país. El mismo lleva un impactante título, como advirtiendo el futuro: Guatemala, al borde de una tragedia social y económica (https://www.jornada.com.mx/2025/01/17/politica/004n1pol).
No conozco a Julie, pero he leído sus reportajes en Plaza Pública y otros medios independientes. Y su especialización en temas de narcotráfico, pandillas, extorsiones, migración y trata de personas, muy bien la prepara con mayor propiedad que los sofisticados -pero autistas- modelistas econométricos del futuro, tal es el caso de una buena parte de los economistas oficiales, que están bañados con ese mito de la caverna, que no les deja ver en donde están los grandes males de la economía.
El reportaje que comentamos, si bien podría tildarse de superpesimista, advierte sobre las próximas políticas de Donald Trump de cerrar la economía estadounidense, imponer tarifas y proceder a contener todo lo que huela a migrante, afectando el principal ingrediente de nuestra sana macroeconomía.
Julie hace ver lo ridículo, en términos de magnitudes, de las exportaciones y la Inversión Extranjera Directa, que debieran ser -para un país normal y civilizado- el principal ingrediente de una cuenta comercial externa positiva. Pero ¡nada más alejado de la realidad! Las importaciones -alimentadas por las remesas- doblan a las exportaciones, y la inversión extranjera es casi 20 veces menor a la divisa captada por remesas. Estamos viviendo, por lo tanto, de un impulso artificial, extraeconómico, producto del drama social. Y ello desde ya es toda una tragedia social, por supuesto.
De acuerdo con datos de la actividad migratoria, afirma López, los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Chiquimula y Jutiapa son los que más aportan a la apetecida divisa. Mientras tanto, en los datos de pobreza reportados por el instituto estadístico tales departamentos contienen en sus jurisdicciones los municipios más pobres. Y casi un tercio de la población beneficiada por la remesa, para su consumo trabaja en labores agrícolas. Se trata entonces de campesinos y trabajadores estacionales de las conocidas plantaciones en donde se asiente la exportación tradicional. Están también los trabajadores de la despectivamente denominada Economía Informal, y por supuesto quienes engrosan las filas del desempleo disfrazado o subempleo.
Tan sólo basta una breve estadía por el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) para observar las bienvenidas y despedidas de los parientes rurales que se rajan de sol a sol, y hoy bajo la nieve, en plantaciones agrícolas estadounidenses, y por supuesto en el sector de servicios y de la construcciones, siendo las principales actividades de los migrantes las que requieren del mayor esfuerzo y transpiración del trabajo poco calificado, pero necesario, en el país del Norte.
Lo interesante del análisis reside en algo poco aceptado por los superoptimistas: la llave de la aparente bonanza económica local puede cerrarse, debido a las nuevas políticas públicas y esfuerzos de las grandes élites del mundo desarrollado por frenar la migración, y empujar gigantescas deportaciones, como se anuncia en esta nuera era Trump. ¡Entonces la veremos como camote!
Etiquetas:actividad migratoria crisis económicas Donald Trump libertades amenazadas