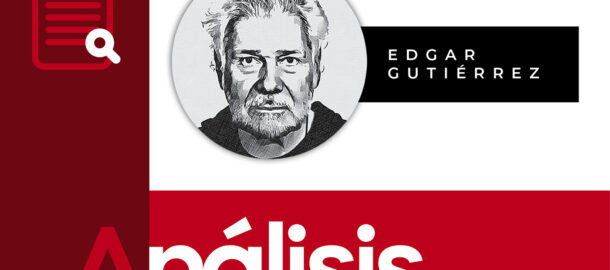Ya he contado que fue en 1963, a los doce años de edad, que vine por primera vez con mi madre a España para conocer a mis abuelos y al resto de la familia. Mi abuelo materno había fallecido el año anterior, así que mi madre no quería que los abuelos restantes fallecieran antes de poder verlos. Fue la razón por la que, habiendo adoptado la nacionalidad guatemalteca, pudo al fin viajar conmigo a un país que consideró siempre a los españoles republicanos exiliados (como mis padres) como apátridas criminales que debían ser juzgados bajo las reglas del código militar (y esto, desde el triunfo del dictador Francisco Franco en 1939 hasta el año 1978, cuando se elaboró la nueva constitución española y dio inicio la llamada transición democrática).
De paso, es necesario aclarar que a los hijos de los españoles expatriados, tampoco se les reconocía el derecho a la nacionalidad española, como un funcionario de esa embajada me explicó diligentemente en 1978 en Paris, con su acento de cura del Opus Dei: “¡Se imagina usted la que se armaría si todos los hijos de españoles refugiados en Sud América pidieran la nacionalidad española!”, me soltó, con esa retórica propia del fascismo más rancio que, aunque parezca mentira, pervive todavía en este país, donde vivo ahora.
El encontronazo con mi familia fue toda una experiencia. Conocí a mis abuelos, tíos y primos paternos que vivían en Santander, ciudad pintoresca a orillas del mar Cantábrico en el norte de España, y a mi abuela, tíos y primas maternas, habitando una pequeña ciudad industrial de la región, denominada Torrelavega, Me inundaron, tanto los unos como los otros, de oleadas de sabiduría y cariño, por una parte, y de provincialismo e ingenuidad, por la otra, que marcaron mis emociones y recuerdos hasta el día de hoy.
España se me antojó entonces un país prácticamente del tercer mundo, donde te topabas de vez en cuando en calles céntricas con alguna carreta de carga jalada por un asno, y en cualquier borde de la ciudad, con campos pantanosos y barriadas de gitanos. Ambas familias, por parte de mi padre y de mi madre, eran de origen relativamente sencillo, clase media baja, sin ínfulas. Del lado de mi padre eran fotógrafos, con dos estudios de fotografía en Santander, y del lado de mi madre, los tíos eran asalariados y la abuela poseía una casona con una gran huerta, de donde sacaba lo necesario para vivir.
De alguna manera, en esos dos intensos meses alternando con las dos familias, percibí que había desfases relativamente importantes entre mi mundo americano y el mundo de mis primos y primas. Yo venía exteriormente marcado por las influencias de la cultura norteamericana dominante en las clases medias y altas latinoamericanas, y por las prácticas elitistas de los curas jesuitas del colegio donde estudiaba. Y por otra parte, interiormente, marcado también por la costumbre de mis padres de hablar libremente en casa sobre cuestiones relacionadas con la guerra civil española, la guerra contra Alemania y el exilio, hechos que los marcaron profundamente a cada uno por separado apenas una quincena de años antes, cosa que no había sucedido de igual manera con el resto de la familia, atrapada, como todos los españoles, en un país de militares y de sotanas que fusilaba gente y prohibía hablar de ciertos temas en público y en privado, sobre todo de política, de sexo, de derechos humanos, de reivindicaciones, prohibiendo reuniones, ciertos libros, algunas películas, y la expresión de determinadas opiniones, lo que hacía que cultural y socialmente, España se aparentaba más con el África que con el resto de países europeos.
La idea de América Latina que tanto mi familia como los españoles en general tenían en aquellos años sesenta (y todavía hoy, en los pueblos alejados de las grandes ciudades y entre gente demasiado “básica”) estaba dominada por los estereotipos y representaciones que abundaban igualmente entre los ingleses y norteamericanos sobre los indios de América, es decir, considerándolos como aglomeraciones de tribus en taparrabos que habitaban mayoritariamente las selvas y practicaban eventualmente el canibalismo allí donde la civilización occidental no había penetrado.
Al menos, dos de mis tíos maternos, en diferentes momentos, queriendo hacerse los chistosos, me preguntaron si en Guatemala todavía vivía gente en los árboles, a lo que les respondí que sí, pero que tenían ascensores para subirse a ellos. También a mis primas les hacía mucha gracia mi forma de caminar, que era como de pato, decían, a lo Charles Chaplin, relativamente frecuente en los Estados Unidos, y yo no entendía que se fijaran en cosas tan pendejas y superficiales, pero igual yo también reía por el chascarrillo, pero sembrando ya en mis adentros, sin saberlo, mi devoción futura hacia las ideas de Shopenhauer y Nietsche.
Etiquetas:constitución española españoles republicanos Exiliados nacionalidad guatemalteca