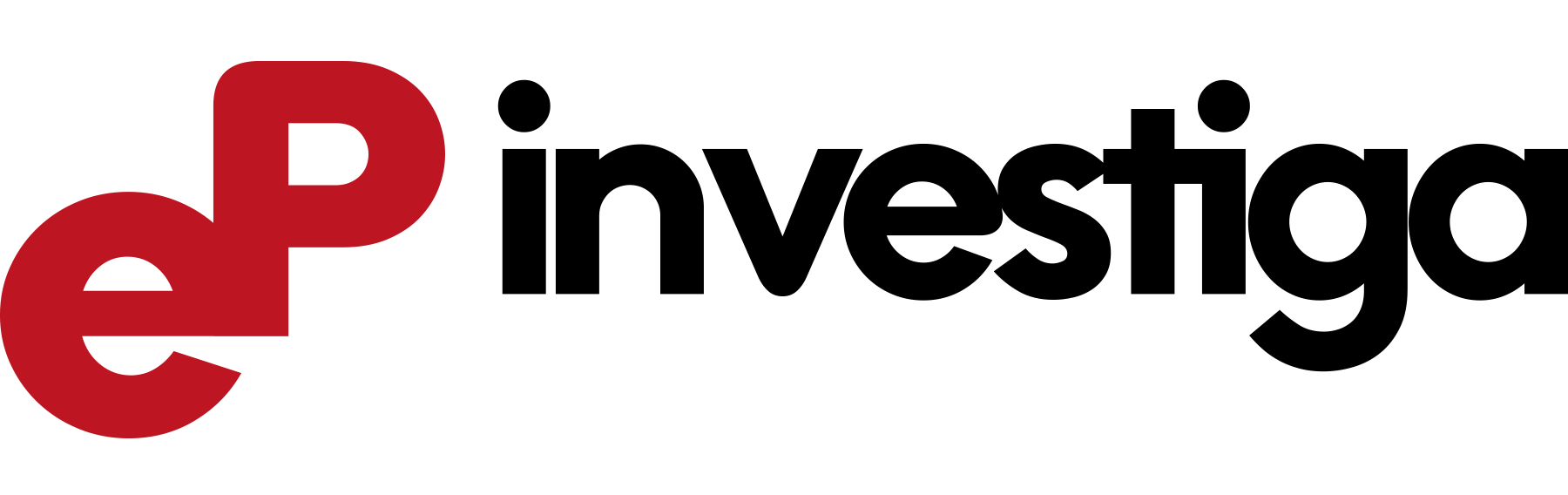Majestades, Autoridades, Amigas y amigos,
He tenido la suerte en mi vida, entre tantas otras como la que aquí me trae esta mañana, que es sin duda la más importante de todas, de haber sido dueño de una infancia que, aunque suene un poco exagerado, encaminó mi destino de escritor.
La infancia, decía Cesare Pavese, es el tiempo mítico del hombre, lo que a cada uno corresponde de esa edad originaria en que todo nos llega y sucede por vez primera, el asombro de la luz en la inocencia, sentimientos y emociones que van a marcarnos de forma indeleble, el patrimonio de lo primigenio, la experiencia de lo primordial.
Fui un niño de posguerra y el lastre de ese tiempo histórico detalla en la memoria atmósferas y sucesos que la empañan, de manera que una infancia en esos años puede destilar un apego de tristeza y desolación, lo que tantas pérdidas suponen entre las familias y los vecindarios y, sin embargo, la geografía y el paisanaje de mi niñez no llegaban a enturbiarse del todo, supongo que porque la suerte de los afectos se sobreponía a la desgracia de tantas desdichas.
Decir que la infancia encaminó mi destino de escritor quiere expresar una curiosa suerte de reconocimiento, ya que en ella, en los años primerizos, mi necesidad de escribir para contar lo más ajeno a lo que a mi me sucedía, si es que en la niñez hay sucesos reseñables, me producía un efecto beneficioso, como si hacerlo con las mínimas habilidades de que pudiera disponer, supusiese una curiosa satisfacción.
Un niño escritor no me parece el ejemplo de nada particularmente valorable, si tal condición conlleva sin remedio el riesgo de aquel repelente niño Vicente, que en la deliciosa novela de Rafael Azcona hacía redacciones sobre la vituperable vida de las moscas.
Lo mío tenía intenciones menos vituperables y más secretas, ya que tardó mucho en apreciarse, y correspondía a una especie de tensión, bastante emotiva, por cierto, que me había convertido en un diminuto ser embelesado por lo que escuchaba en las veladas nocturnas, propias de las costumbres vecinales de mi Valle, fuentes de la oralidad y cercanas a una cierta antropología de las culturas populares como llegué a saber, y lo que algunos de mis maestros nos leían a sus alumnos en el aula por las mañanas.
Escuchar lo que la voz cuenta, el relato de lo ancestral y folklórico, lo que con el tiempo ordenaría en su justa medida leyendo La rama dorada de Frazer, y lo que la voz lee, libro en mano y en la dimensión en la que, entre otras cosas, lo anónimo cede a la escritura y al autor de la creación propiamente literaria.
Mi destino de escritor, nada menos, ya ven ustedes con que facilidad la vida me encaminaba y encandilaba, con el sustrato primitivo de una fascinación y un embeleso, de tal modo que escuchar y escribir unían lo que leer y contar tenían de aliciente y acicate.
Un maravilloso entretenimiento que daría razón de ser a ese destino irremediable, si ustedes consideran la vicisitud en que ahora mismo me encuentro, intentando dar cuenta de dónde proviene el narrador que les habla y que, sin remedio, llegó a comprender como contrapartida en cuanto adquirió la lógica distancia aquello que afirma Rilke de que la infancia es la patria perdida del hombre.
Entre los primeros libros que en las manos de algunos de mis maestros resonaban con la fuerza y el donaire de sus invenciones, la voz de aquellas novelas que posibilitaba que los alumnos de las Escuelas Graduadas escucharan embelesados en los pupitres, librados de las madreñas antes de entrar al aula, y sentarse cabizbajos, había variedad de vidas y aventuras y suficientes personajes para sentir que con ellos contraeríamos una deuda a saldar, la que poco a poco nos comprometía a hacerlos nuestros, aventureros y vividores que harían más fértiles nuestras propias imaginaciones y ensueños y a los que hasta en nuestros juegos infantiles imitaríamos.

El libro que escuché con mayor deleite y aprovechamiento, en alguna de aquellas versiones apropiadas de nuestros clásicos, fue Don Quijote de la Mancha, y puedo recordar muy bien la mañana de su primera lectura, cuando en el invierno del Valle la nevada nos robaba el recreo, y el incipiente caballero venía de mucho más lejos de lo que me permitieran percibir los copos que alborotaban los ventanales de la escuela, de la llanura de un sol agostado o de los horizontes que propiciaban la impiedad del enajenamiento para los caballeros que iban a desfacer entuertos como quien sale de casa para remediar el mundo.
Don Quijote no era un héroe que yo pudiese contabilizar al lado de los que en los tebeos, y en las escasas películas que por entonces pudiera ver, mantuvieran la aureola de unas acciones, que ni siquiera necesitaban ser hazañas, para erigirse en protagonistas extraordinarios, seres prodigiosos capaces de hacernos estallar de emoción en las viñetas o el tecnicolor.
Mi relación con don Quijote, ya con algún viso de melancolía infantil en el invierno de su primer conocimiento, tuvo un aliciente misterioso, rodeado de algún secreto deslumbramiento, que en nada atañía a los personajes que ya me hubieran asombrado, y a quienes en la dimensión de los reyes de la selva o los robines del bosque, se irían lentamente fosilizando, como hitos que perdurarían en sus convenciones, no menos inolvidables que triviales.
Don Quijote llegaba para quedarse conmigo como un héroe no menos inquietante que entrañable, del que bastante tiempo después, cuando el incipiente narrador en que habría de convertirme, heredero a veces avergonzado de aquel niño escritor que, por suerte, nunca hizo una redacción sobre la vituperable vida de las moscas, comencé a saber que no era un héroe, que el Caballero de la Triste Figura tenía otra catadura como figura enaltecida en la gloria de quien lo había creado, y que más bien de un antihéroe se trataba, de un reincidente perdedor, término que nunca me gustó pero que no deja de ser significativo, abocado a las perdiciones y los fracasos, por muy ensoñados que se forjaran.
La idea del héroe que no lo es, ya que más bien de un antihéroe se trata, no iba a quedarse ahí, pues cuando mis personajes comenzaron a aflorar, en cuentos y novelas primerizas y, no tardando, en otras ficciones donde yo iba encauzando los bienes del aprendizaje y los vislumbres del quien va dando cuenta de ese aprendizaje se apreciaba una transformación en ellos de la identidad heroica.
Poco a poco en el mundo que iba creando, esos seres de ficción tenían, todavía sin mucha conciencia por mi parte, una incierta imagen quijotesca, una atrabiliaria fisonomía de perdición y extravío, a la que no era accidental la fragilidad de su voluntad luchadora por la vida, el afán de vivirla y sobrellevarla con el rendimiento de la generosidad que añade un valor a la propia inducción del fracaso, si perder es perderse y andar perdido o por caminos de perdición.
La entidad de mis personajes no estaba, así, eximida de una incierta heroicidad, tan cervantina y quijotesca, en aras de una imaginación liberadora y redentora, siendo acaso héroes del fracaso, como así me gustó denominarlos, pero no por la precariedad de quien prescinde de la pasión de vivir, de la aspiración del vividor que puede fracasar en sus extravíos o ideales, a quien la realidad derrota con el sufrimiento de una voluntad herida o de un sentido común contrariado.
Ya ven ustedes a que planteamientos de lucidez y conquista imaginaria puede llegarse, desde la emoción primitiva que supone apropiarse de un don Quijote que vino en la voz lectora de un maestro que lo leía a sus alumnos en una mañana de invierno y nieve que no permitía salir al recreo.
Configurar al héroe, derivar de él la identidad de unos personajes que asumen una heroicidad de extravío, derrota y lucha, me resulta sin duda uno de los elementos sustanciales no ya de mi poética de narrador, también y, ante todo, de la vocación de la escritura a la que, al parecer, propendía aquel niño cautivado que escuchaba con un deleite que a buen seguro no sería capaz de explicar, ni siquiera de confesar con la emoción de su arrobamiento.
De una vocación de la escritura se iba a tratar, de lo que la vocación supone de inclinación y llamamiento, también de inspiración hacia algo, si en esa propensión se advierte hasta un cierto instinto que en la escritura, en la palabra y su representación existe hasta algún grado de apetencia apasionada, siendo esa necesidad de escribir, esa inclinación irremediable, un buen sustento del don de tenerla, como si la necesidad implicara la propia capacidad para hacerse fértil.
El escritor vocacional era un narrador que, entre otras cosas, asumía la vida como una narración, la invención de vivirla y contar el cuento de su experiencia con la imaginación que procuraba las claves de hacerlo, que en su caso no podían ser otras que las abocadas a lo que pudiera considerar una conquista en lo ajeno, el devenir de otras vidas que no fueran la suya pero que, al contarlas, ya pertenecían al propio conocimiento y a enriquecer la vicisitud de su experiencia particular y limitada.

La vida que se cuenta, la vida que se descubre escribiendo, si entendemos que escribir es descubrir, y la creación de un ámbito imaginario al que la aspiración no se conforma con la mera narración de la misma, si la invención de quien escribe quiere llegar a constatar o sugerir su sentido.
Contar la vida era mi aspiración, supongo que la revelación de tantos cuentos y voces contadoras, íntimamente unidas a las propias de los grandes maestros de la ficción, a lo que el conocimiento significa en el patrimonio de la imaginación literaria, ahormaba y fertilizaba el largo proceso de aprendizaje en el que yo, pacientemente, velaba las armas del novelista, escribía con tesón y rigor buscando mis modelos y, en cualquier caso, intentando sentirme heredero de cuanto pensaba que me enriquecía al llegar a mis manos.
La vida y el sentido de la misma, una socorrida encomienda para encaminar mis ambiciones, por derivas que emparentaban la tensión de la escritura, su apropiación y poder dirigido a un estilo, con la opción que comprimía lo que estaba contando hasta un extremo de sugerir simbolismos e imágenes metafóricas que, aunque sin remedio, me alejarían de un latente realismo, no dejarían de expresar, o mejor iluminar, las otras realidades paralelas, las más propiamente irreales.
La consecuencia del camino por el que andaba y que sigo transitando sin remedio, día a día con mayor reto y desapego o desaire hacia cualquier convención que me incline a bajar la guardia, tenía el acarreo de muchas convicciones, seguro que todas razonables y discutibles, y entre ellas aquella que tanto le gustaba a Borges de que la irrealidad es la auténtica condición del arte.
La verdad es que debiera reconocer una precaria incapacidad para escribir lo que me pasa, lo que en mi existencia sucede, lo que mi biografía propone, nada me interesa menos que yo mismo, y lo digo con una radicalidad sospechosa pero no mendaz, lo digo porque de esa actitud, de esa situación, proviene, no menos sin remedio, lo que narrativamente me importa, el interés de ese cuento de la vida que pretendo con la conquista de lo ajeno.
Si tuviera que contestar en este sentido a la pregunta de qué es lo ajeno, fácilmente me saldría por la tangente afirmando que lo contrario de lo propio, y al caer en esa obviedad dejaría sin resolver un asunto de más enjundia, pero podría quedar satisfecho pensando que lo que no es mío es de otros, y esos otros, en los términos de la ficción son de quienes pretendo apropiarme, precisamente por el conducto de la invención: imaginándolos, dándoles encarnadura imaginaria, revelando sus vicisitudes, llevándoles lo más lejos posible de lo que yo soy y quiero, entregado a su causa sin hacerla mía, siempre a su servicio.
De una conquista en lo ajeno se trata y, como tal, con un grado de conocimiento y reserva que me impida interferir en la vida y destino que mis personajes obtienen, siempre al albur de unas existencias que, con la misma intensidad, me reclaman y rechazan.
Son ellos, son otros, no me pertenecen, y es en la reclamación donde ponen a prueba mi capacidad de inventarlos, una suerte de hilo conductor que va y viene sin otro compromiso que el de la escritura.
Esa conquista, como cualquier otra que se sustancia en la ficción a que me veo solicitado, jamás rebasa los límites de la escritura, el universo literario en que estoy moviéndome para que quienes lo habitan sean dueños de sus actos y alcancen la solvencia de su identidad o alimenten la trama que conjuga su destino, tiene su única razón de ser en lo escrito, en lo que Manuel Longares denomina la vida de la letra, materia exclusiva de la misma vida imaginaria, la que a la letra debe su esencia literaria y verbal.
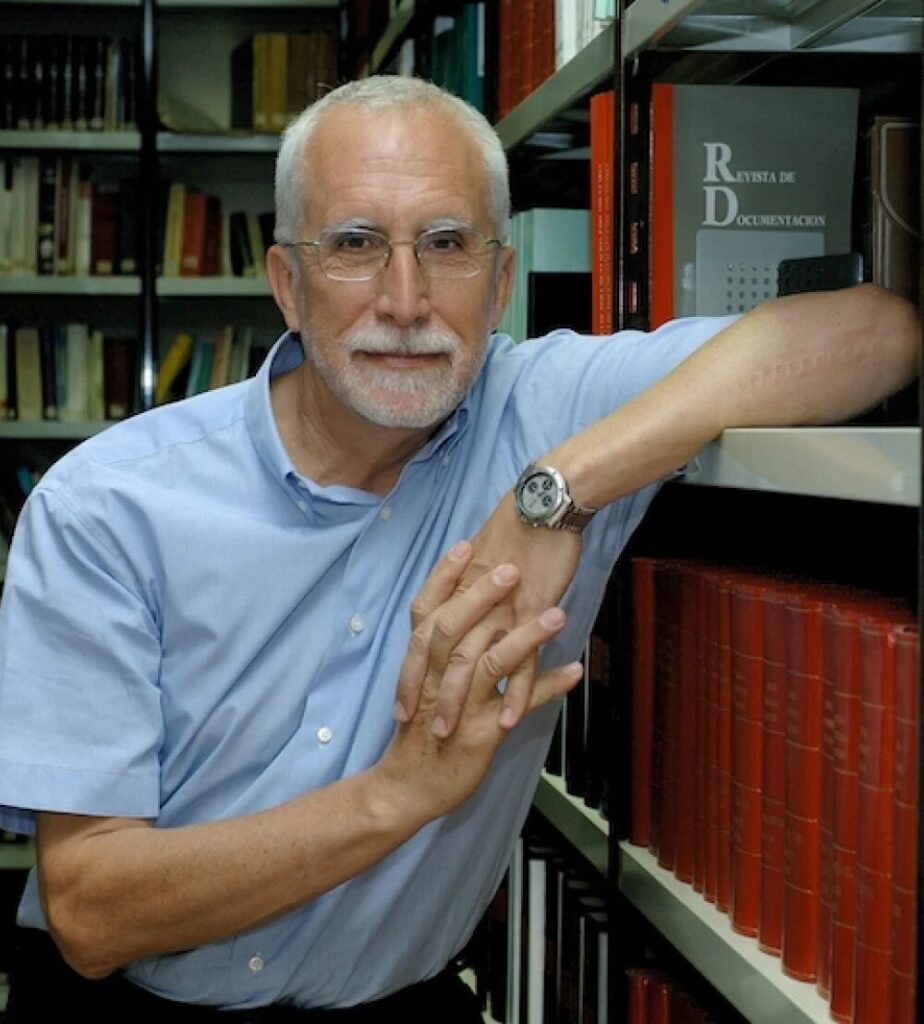
Si he estado ofreciendo hasta este momento ideas y razones, y también sensaciones que siempre resultan menos fidedignas, de dónde vengo como escritor, cómo se encaminó mi destino desde la lejanía de aquella infancia arrobada, convendría aventurar alguna orientación sobre dónde me encuentro, en qué cálculo de previsiones me entretengo, si con la propuesta de rendir cuentas personales esta mañana no he querido otra cosa que agradecer una distinción, y aprovechar la circunstancia de estar subido en esta suerte de púlpito que propicia el examen de conciencia y la predicación.
La pasión de escribir se compaginaba durante muchos años con la indolencia de hacerlo, y en esa contradicción el narrador encontraba un penoso aliciente de disimulo y desidia, pero era una situación engañosa que la propia edad fue corrigiendo y en seguida, desde el propio aliciente y alimento de la lectura, tan compaginada con la misma experiencia de la escritura, se fundió definitivamente la pasión con que la vida se hace deudora de la ficción, la suerte de vivir en lo imaginario lo que la misma vida no da de sí.
No había pleito alguno, el destino estaba claro, la indolencia apenas suponía una muestra de disipación derivada de las vehemencias juveniles, y lo que no tardó en demostrarse fue la intensificación de la necesidad, el cauce que en la misma alargaba la pasión de escribir como el definitivo modo de vivir, y el hecho de que la experiencia de lo imaginario fuese el mejor conducto del conocimiento, con el aliciente añadido de lo que significaba aquella afirmación de Irene Nemiroski de que toda gran novela es un callejón lleno de gente desconocida.
Gente que se acumula en el conocimiento como ampliando el espejo de lo que nos gusta descubrir y contrastar con nuestra sensibilidad, memoria y conciencia, de modo que, como en todos los términos de las distintas artes, en los de la creación en todas sus formas y opciones, constatamos ese compromiso con la vida al que deberíamos aspirar, ya que las artes nos enriquecen y hacen mejores, además del placer que proporcionan.
Convendría, pues, y para ir terminado, indicar, aunque solo sea como previsión, dónde me encuentro ahora literariamente, con la inquietud de un octogenario de salud razonable, y conciencia de las ausencias correspondientes, ya que la edad que procura supervivencia hace irremediable a la vez el curso de las desapariciones, y donde me encuentro es en algún punto de una obra que, por prolífica, puede iluminar lo que con la reiteración enriquece el mundo que la contiene, si ese mundo gana en complejidad, que así lo espero, sin que la reiteración en ningún caso suponga repetición, que sería un signo de acabamiento, y con el riesgo asumido de verme con un cúmulo de ficciones que, sin avalar la posteridad, sí lo hagan con la condición de póstumo, fruto de la sobrecarga de una escritura que sostiene en su demasía un aliciente de la vida, si la fertilidad de vivirla ya no ofrece otras opciones tan radicales.
Vuelvo a recordar a mis personajes, que a veces casi se me convierten en personificaciones, y recupero la imagen de aquel héroe invernal de mi infancia que está en el subsuelo de todos ellos, que pervive en el espejo de su lucha por la vida y la quimera, lo que la imaginación procura para que la realidad, y sus precariedades y afrentas, no culmine la derrota, aunque sea en la experiencia de la muerte cuando el caballero de la triste figura cubra el límite de sus hazañas, desde el trance de una locura redentora a la quimera y, finalmente, a la cordura que ensalza y redime la existencia trastornada de quien salió de casa para salvar al mundo.
Mis personajes no tienen tanta nobleza pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas donde aguarda el destino y la consecuencia de alguna perdición o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos.
A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí.
Muchas gracias por su atención.
*Luis Mateo Díez es el ganador del Premio Cervantes 2023.
Tags: Literatura Luis Mateo Díez Portada Premio Cervantes