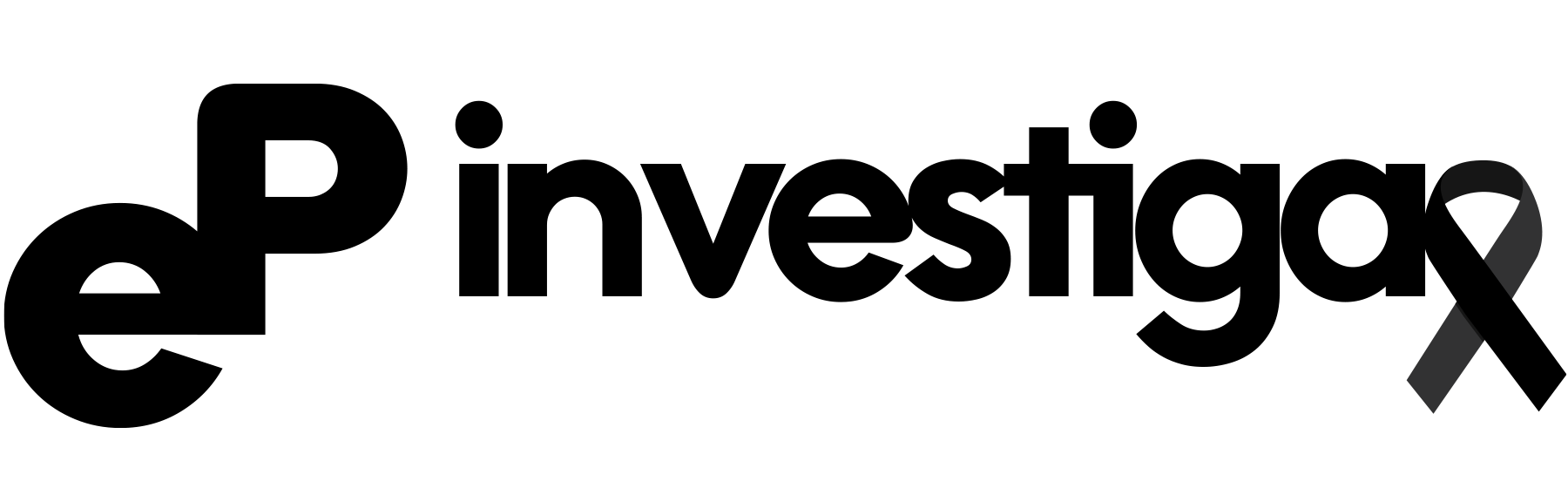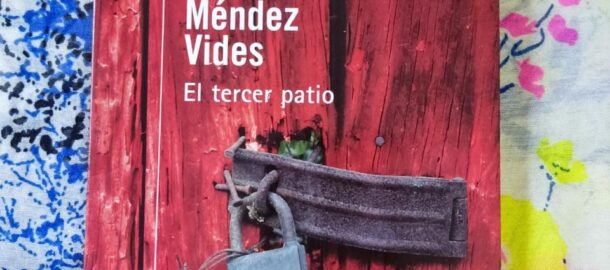Foto: Wikipedia
Abordamos el autobús antes de la salida del sol, yo iba enchumpado, con gorra gruesa y bufanda porque enero en la Antigua es helado, y calenté el cuerpo por el camino dando sorbos de café dulce de la tapadera del termo, a sabiendas de que muy pronto estaríamos atravesando el desierto de La Fragua, con calor y ganas de estirar las piernas, machucar lagartijas y buscar un baño o árbol para aliviar los riñones y continuar con ánimo la romería.
La costumbre venía de antaño, de la abuela que ya no estaba en edad para esos trances, así que nos tocó a nosotros cumplir. Al despedirse, nos deslizó a cada uno un billete en el bolsillo, y a mamá un monedero para cumplir sus instrucciones: encender tantas veladoras, dejar limosna, pagar el hotel y para los collares de tusa con dulces.
—Después de la misa, vayan a las pozas del río a nadar, aunque no coman, o no habrá valido la pena el viaje.
Los cuatro íbamos apretados en el mismo asiento corrido, con morrales y valija entre las piernas, con viandas y ropa extra. A mí me tocó la ventanilla por si me daba por vomitar, luego hermano, hermana y mamá al borde del pasillo, expuesta ella a los codazos y roce de bultos. Y adelante, en la primera fila, detrás del chofer, iba solo un desconocido, que no hablaba con nadie, aunque a cada rato nos buscara en el espejo retrovisor, comprobando sabe Dios qué pensamientos. Yo pregunté en voz baja quién era ese tipo.
—Buena gente –dijo mamá—, es ex sacerdote que ahora trabaja de panadero. De dar la misa en latín y sermones hermosos, pasó a hornear molletes.
No tenía planta de cura, demasiado salida la nuez de Adán, calvo prematuro y con la cara de desvelo propia de quien no duerme cómodo, padece de insomnio o es perseguido por remordimientos. No se bajó del autobús en todo el camino, no comió, ni bebió, pero mascaba chicles que luego escupía a la carretera. Pasadas las horas fue parte del paisaje, silencioso y ajeno.
Alcanzamos la cumbre al atardecer, desde donde apreciamos al fondo el inmenso templo del Cristo milagroso, la cúpula blanca, las torres, y hasta creímos escuchar el eco de las campanas, pero debió ser el silbido del aire combinado con el bullicio del motor. Hubo júbilo, aplausos, alegría a pesar del dolor de cuerpo. Al llegar, dejamos que salieran las familias en bulto, para descender nosotros despacio, sin presiones ni empujones, y de último, detrás mío, descendió el ex sacerdote estirando el cuerpo como gato, se sacudió la ropa y golpeó tres veces el suelo con los zapatos Cobán de cuero, de cintas amarradas. Notó que yo lo observaba, y entonces se me aproximó y habló quedo:
—Yo podría ser tu padre.
Sentí una sensación extraña, como si el trasfondo de las palabras ocultara una amenaza, y me alejé como del demonio.
El chofer nos aseguró que nuestras cosas estarían bien protegidas dentro de la camioneta, de cuyo espejo colgaba una figurita metálica del Hermano Pedro y un charro mexicano.
—Primero lo primero, luego de saludar al Cristo Negro regresan aquí para ir a la pensión, porque mañana hay que madrugar.
La noche se imponía. El firmamento continuaba azul, como si Cielo y Tierra ocuparan dimensiones diferentes. Algunos peregrinos tardíos avanzaban por las gradas con las rodillas arruinadas, con la piel sangrando, orando, pidiendo o agradeciendo favores. Nosotros cuatro nos deslizamos por un lateral, como roedores, buscando los escondrijos para entrar al templo inundado por la densa nube de humo de las candelas, veladoras e incienso, más el sopor humano; entre cantos y rezos, pegados al muro hasta llegar a un punto frágil por donde escurrirnos y situarnos en el centro de la nave para presenciar la magia del escaparate de vidrio, resguardando el cuerpo negro del crucificado de madera que expresaba dolor y quietud, como quien duerme sin culpa ni deudas, con tres cuerpos a sus pies: la madre, María Magdalena y Juan. El corazón me tembló. No había bancas, así que nos arrodillamos en el piso y aguardamos hasta que fue el momento de salida caminando al revés, porque no se podía dar la espalda a la imagen santa. Paso a paso hasta el atrio, respirando fuerte, listos para descender por las gradas siendo otros, modificados por la experiencia. Allí estaba el ex sacerdote sentado en un lateral, como prediciendo nuestra ruta, esperando, porque él no había entrado a la Basílica y nos atajó para saludar a mamá, a quien parecía conocer.
—Es el padre Julio —dijo mamá ruborizada.
—Nada más Julio —aclaró el panadero.
Fuimos caminando juntos hacia el autobús.
—¿Será que mañana podremos presenciar un milagro? —pregunté.
—Sería más fácil ganarse la lotería sin comprar ni un cachito.
Me acarició la cabeza, y se apartó de nosotros en cuanto aparecieron los demás peregrinos antigüeños, lo que no evitó que la Tona Mármol se fijara y fuera de inmediato a advertirnos que tuviéramos cuidado con quien hablábamos, porque el padre Julio había dejado los hábitos con vergüenza, olvidando que la consagración no se puede borrar, ni lavar, ni arrancar, porque el designio es perpetuo.
La pensión era escuálida y sucia. Subimos las gradas y entramos a un cuarto pequeñito que se atravesaba caminando de lado entre las dos camas, con un bello balcón que daba al templo blanco inmenso.
—Así es Roma —dijo mamá, quien no conocía destino alguno fuera de la Antigua, más allá de Esquipulas o el Puerto de San José.
Nos apretamos agarrados de la baranda para apreciar la Basílica, el paisaje, las estrellas, el airecito fresco, la calle principal por donde pasaban carros, bicicletas, camionetas y caballos. Nos persignamos y agradecimos por la dicha de poder estar allí juntos, cumpliendo con la costumbre familiar de cada quince de enero. La abuela estaría en casa derramando lágrimas, porque se resistía a acostumbrarse a la idea de la vejez, planeando caminar al santuario de San Felipe para compensar la ausencia, aunque por prudencia optaría por llamar un taxi, porque no podía ponerse en riesgo estando todos nosotros tan lejos, cerca de la frontera de Honduras, el límite imaginario que atravesaban huyendo los enamorados que por celos habían matado a conocidos que les desearon en público a sus mujeres.
Nos repartimos en las dos camas, y cuando ya estábamos durmiendo, mamá se escurrió hacia afuera, con la excusa de ir al baño.
El cansancio me venció y desperté hasta la mañana siguiente, cuando las campanadas llamaban a misa de seis con ánimo y entusiasmo. La experiencia de la noche anterior fue muy distinta al espectáculo de la madrugada, porque la multitud era más nutrida, salió el sol y tuvimos que ser pacientes hasta lograr ocupar un rincón desde donde escuchar un fragmento de la misa en inglés y cantada. El sacerdote era alto, fornido y rubio, como un guerrero vikingo.
Después de la Comunión, hicimos fila para tocar la imagen, y cuando puse la mano en la cruz María Magdalena volteó la mirada y me sonrió. El corazón me tembló y sentí un vacío en la boca del estómago.
Descendí anonadado, como si el milagro que esperaba ver suceder como un rayo, me hubiera alcanzado a mí.

El grupo de peregrinos se dispersó unos minutos por las ventas de recuerdos, mientras nosotros desayunábamos huevos, frijoles y tortilla en una cafetería de madera y techo de lámina. El ex sacerdote llegó a acompañarnos con la taza de café ralo hirviendo. Se sentó a mi lado e hizo el comentario de que a mi edad él había sido idéntico, pero no tenía como demostrarlo.
—¿Va a comer algo? —preguntó mamá.
—No gracias, dejé de desayunar cuando empecé en la panadería.
No hubo más palabras, y desapareció cuando llegó el momento de reunirnos con el resto del grupo en el autobús a la hora programada, para ir a las pozas de agua, a la piedra de los Compadres y retomar la carretera de vuelta, entre cactus y vistas de la Sierra de las Minas a la derecha, tratando de imaginar las cataratas de Jones en lo alto, por el rumbo del pico de San Toribio.
El autobús se estacionó en un claro, al lado de otras naves similares, y se advirtió a los que no supieran nadar del peligro de las pozas, repitiendo instrucciones que ya no escuchamos porque queríamos desvestirnos y meternos en el agua sucia y fría del río, oscura por la tierra revuelta, por la gran cantidad de patas y despojos humanos. Mamá se metió al agua con el vestido puesto, pero solo se mojó hasta la altura de las piernas. Nosotros chapoteamos y nos arriesgamos y estábamos encantados, atentos a la mirada del ex padre Julio, que desde lo alto de una piedra admiraba la alegría, imagen que se descompuso cuando un sujeto de botas y cincho ancho de cuero le reclamó su rara presencia.
—Viene o se va —gritó—, porque aquí no queremos mirones.
Y cuando parecía que iba a ir por él todo se detuvo debido a los gritos por un cuerpo que apareció flotando sin vida en la segunda poza, una ubicada río abajo, a la que nosotros no teníamos planeado llegar. Nos pusimos los zapatos y corrimos para presenciar el momento cuando sacaron al ahogado y lo acomodaron entre los matorrales, poniendo su cabeza inmóvil sobre una piedra. Mamá se asustó y pegó un pequeño grito ahogado. Yo me encaramé en una rama para mirar mejor.
—¡Es un niño! —exclamé.
El chofer nos reunió a los de su grupo, ordenando que corriéramos si queríamos regresar el mismo día a la Antigua, porque la excursión había terminado.
—Avancen y no digan nada.
Nos santiguamos y fuimos a ocupar nuestro sitio en el bus, todavía empapados, con los trajes de baño puestos, cambiándonos según podíamos ir estirándonos.
—Nadie quiere ser testigo, porque si aparece el juez ya no podremos movernos de aquí —explicó el conductor tenso.
En la carretera se percibió las carreras de los demás buses de peregrinos, enfilando en los dos rumbos del camino, alejándose de la muerte.
Mamá advirtió que el ex sacerdote no estaba en su lugar. Adelante y atrás los sombreros de colores, llenos de brichos, canastillas y jícaras. Íbamos todos menos uno, pero ella no se atrevió a pedir que lo esperaran cuando el chofer preguntó si estaban todos, y ante la ausencia de reclamo anunció el retorno a la ciudad en ruinas. Estuvo a punto de hablar, pero la mirada inquisidora de la Tona Mármol la hizo contenerse, permanecer muda, porque es inútil exponerse a la murmuración.
—¿Y dónde está el padre Julio? —pregunté bajito a mamá.
Ella me puso el dedo sobre la boca para callarme, y sin decir nada comprendí sus pensamientos, porque estábamos hablando de un hombre adulto y grande, que no necesitaba defensores, que tenía su mundo hecho alrededor de la harina y que no iba a hacernos falta.
Etiquetas:Cristo Negro Esquipulas Peregrinos Portada romería