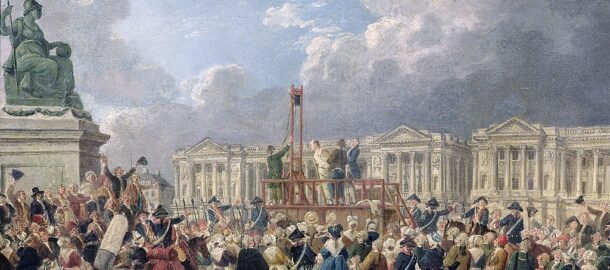La lluvia golpeaba los vidrios de la ventana, el cielo nublado, descompuesto, ocultando los volcanes y los cerros. El mar todavía no existía, hasta años más tarde en el puerto de Veracruz, donde metí los pies con las mangas del pantalón remangadas y los zapatos colgando de las manos, para experimentar la sensación real del paisaje y del agua fría.
—En esa dirección queda Cuba —señalé con el dedo índice.
—Y mucho más allá París —dijo Hamlet—, que es nuestro destino; es más, si nos lo propusiéramos podríamos llegar nadando.
No fue posible abordar el barco, como habíamos supuesto en medio de nuestra ingenuidad. Estábamos viviendo nuestra mañana triste.
—A ustedes les toca en Puerto Barrios, en su país. México es para los mexicanos —dijo el funcionario de la naviera.
A la izquierda se erguían los mástiles de los barcos de carga, invitando a la aventura, y a la derecha las antenas de televisión sobre terrazas planas de casas de uno o dos niveles, sujetas a los tinacos de agua. El océano Atlántico tan quieto, sin retumbos ni olas, bamboleando de manera ínfima los botes de pesca.
—Me entra mucha tristeza ver y tocar el mar —confesó—, porque mi hermana Inés no logró conocerlo.
Entre nosotros nunca comentábamos el caso de Inés. Hamlet se ponía nervioso, se distanciaba, no quería explotar. El día terrible su madre le echó la culpa por la tragedia, porque no quiso seguir los pasos de ajedrecista de padre y hermanos; a él le dio por el teatro, hasta que fue elegido para representar el papel de Don Juan Tenorio en el salón de la Juventud Obrera Católica el primero de noviembre, día de difuntos. Se puso la capa de caballero y le enseñaron a pronunciar la ese y la ce como zeta en sus pausados parlamentos: “¿No es cierto ángel de amor qué en esta apartada orilla más pura la Luna brilla y se respira mejor?”. Disfrutaba cada tarde de práctica, hasta que la guapa actriz que hacía el papel de doña Inés lo escupió en la cara y juró que a su lado se negaba a hacer teatro o cualquier otra cosa, que no se dejaría abrazar ni besar, porque sus labios eran húmedos y asquerosos. Todo el elenco enmudeció ante el repentino ataque de histeria, tan cerca de la fecha del evento, en días de bicicletas y barriletes, cuando sería muy difícil encontrar un reemplazo para vestir el hábito de novicia y darse besos en público con Hamlet, salvo su hermanita casi quinceañera que llevaba de casualidad el nombre de Inés, quien en efecto aceptó feliz pensando que de las tablas pasaría a la carroza de reina de belleza de la Legión de Santiago, con la corona firme y el cetro agarrado fieramente, lista para pasearse como diosa el día de la Feria de Santiago por las calles empedradas de la ciudad lanzando dulces a los niños pobres.
También fue idea de Hamlet colocar al centro del escenario un inmenso brasero, preparado para que a la mitad de la obra ardiera el fuego alimentado con gas y el diablo se asomara bailando como una cabra.
Inés apareció en escena acicalada como víctima con el cabello recogido y el crucifijo de la abuela colgando a la altura del corazón. Ya don Juan le había ganado a su rival don Luis la apuesta como vencedor en setenta y dos duelos mortales contra apenas veintitrés en un año, y treinta y dos mujeres cayeron seducidas ante su encanto sobre veintitrés que convenció don Luis, pero en el colmo de la vanidad, todavía estuvo dispuesto a participar en una última prueba innecesaria, disputándose el amor de la novicia Inés. En los ensayos, Inés aprendió a dar una vuelta para disparar con discreción la llave que encendería el mechero diabólico de la tentación.
El día de difuntos la obra empezó a tiempo, media hora después de la anunciada en el programa. El salón en el convento en ruinas de la Merced estaba abarrotado, todas las bancas ocupadas, algunos de plantón al fondo o recostados en las paredes laterales, digiriendo el plato de fiambre del almuerzo, después de llevar flores a sus antepasados al cementerio San Lázaro. Un éxito de taquilla. Rostros desconocidos alimentaron la ilusión. Inés se paseó por la escena como por su casa, no olvidó las líneas memorizadas, no le tembló la voz ni tartamudeó y se dejó besar por Hamlet provocando un rumor inquietante, que asustó a los actores. Se separaron de súbito y ella apretó sin querer la llave que hizo el fuego, apareció el diablo riéndose a carcajadas e incendió su vestido de novicia, que ardió con ella. La niña antorcha corrió gritando por el escenario de madera, contagiando cortinas y adornos de papel crepé, mientras el público desalojaba la sala hacia el patio de la fuente.
A Hamlet le tocó salvarla, se lanzó al suelo y con su abrigo sofocó las llamas. Al hospital del Hermano Pedro llegó como carbón, los brazos no importaban ni sus pechos chamuscados, era la misma niña, pero con media cara desfigurada.
La madre enceguecida echó la culpa a Hamlet frente al público satisfecho, mientras la camilla atravesaba en procesión el único corredor en pie del antiguo convento mercedario.
—Lo que hiciste a tu hermana no tiene perdón.
Hamlet aguantó sin replicar ni defenderse.
Nunca quiso hablar antes conmigo de Inés. La llevaba al cine por las noches, para que nadie la juzgara. Celebraron en privado la Nochebuena. Su madre se negó a salir a la calle, no volvió al mercado jueves ni sábado, cuando se encuentran las mejores frutas y la verdura fresca, ni a misa sino hasta cuando le tocó despedir a su hija de cuerpo presente. Se la pasaba al lado de Inés todo el tiempo, torturándola, acusándola por haber besado a su hermano en público.
—Tuviste tu merecido.
Para celebrar los quince años de Inés, Hamlet nos pidió a los amigos llegar a su casa a merendar, y nos rogó que cuando sonara la música la sacáramos a bailar. Todos aceptamos. A mí me tocó con una melodía romántica, muy pegados, cachete contra cachete. Sentí su rugosidad facial, pero el resto era terciopelo, las manos endebles y percudidas por la falta de sol, figura fina y voz cariñosa de tímida novicia, pelo largo ocultando los pedazos de oreja. Mientras no le viera la cara, todo era sencillo. La canción terminó y no quise soltarla, ella no se resistió. Esperamos abrazados el tiempo que tarda la aguja rechinando en el surco por otra melodía, cuando ocurrió un apagón de luz. Otra señal. Hamlet estaba besando a su prima, la hermosa, como si estuvieran solos en el parque de San Sebastián, olvidado por completo de su hermana. Nosotros fuimos al patio de los naranjales. La luna en cuarto menguante apenas si iluminaba el sendero entre rosales.
—Ya tengo quince años —dijo.
Mi obligación era repetir el beso aguantando la respiración, con los ojos cerrados. Pero cuando sentí sus labios todo cambió. Era una niña suave, tierna, que se soltó y regresó a la fiesta sin esperarme.
Fui a lavarme la cara y las manos a la pila. El agua represa formaba un espejo opaco. Hasta ahí llegó Hamlet a buscarme, extrañado, porque su hermana se había refugiado en su habitación. Primero me reclamó y luego me ofreció un cigarrillo. Basta con estar un rato en la oscuridad para reconocer la forma de las cosas.
Por semanas, quise verla de nuevo, le mandé notas declarándole mi admiración y jurando que no me importaba su deformación, que deseaba verla. No respondió.
Una mañana se metió al baño temprano, como todos los días, dejó correr el agua hirviendo en la bañera blanca de loza, se introdujo muy despacio y tal vez se miró retratada en el espejo cuando al inclinarse se deslizó y golpeó la frente. Quizá inconsciente se hundió en el agua hasta ahogarse. Como no contestaba, tuvieron que romper la puerta a patadas. Allí estaba Inés, desnuda dentro de la bañera, el agua derramándose por los bordes, el rostro monstruoso, con quemaduras en los hombros y un brazo.

Hamlet se concentró en la maravilla del océano inconmensurable que estábamos a punto de cruzar, pensando en el infinito, sin atreverse a preguntarme qué había sucedido entre nosotros esa tarde de cumpleaños.
—Inés nunca pudo ver el mar —dijo, resignado.
Etiquetas:Don Juan Tenorio Hamlet México Portada Puerto Barrios