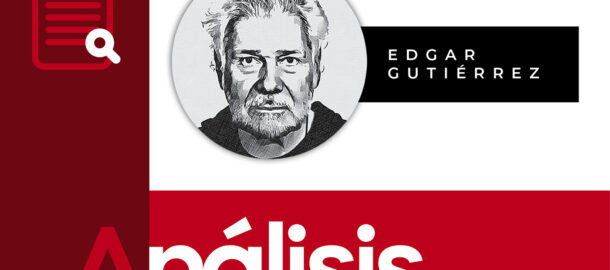A mediados de la década pasada, específicamente en 2015, Guatemala experimentó un estallido social sin precedentes: miles de ciudadanos, hartos de la rampante corrupción arraigada en las estructuras del Estado, salieron a las calles para exigir transparencia, rendición de cuentas y la depuración de las instituciones. Ese despertar cívico marcó el inicio de un proyecto político anticorrupción que, con altibajos y dificultades, fue madurando en medio de un clima político hostil. Años más tarde, en 2023, la sorpresiva elección de Bernardo Arévalo y Karin Herrera reflejó, en cierta medida, la aspiración ciudadana de ver materializada esa lucha en el campo político, con un gobierno comprometido al menos con reformas institucionales y la integridad de las finanzas públicas. Sin embargo, esa incipiente esperanza ha topado de frente con una estrategia de guerra jurídica orquestada por el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, en cierta medida, la Corte de Constitucionalidad (CC), que apunta a minar cualquier intento de cambio estructural.
El caso más reciente que ilustra este patrón es sumamente revelador. En el centro de la controversia se encuentra el caso B410, un expediente de presunta defraudación fiscal con ramificaciones complejas revelado por la SAT. En principio, la función del MP debiera ser investigar a las personas y empresas involucradas en estas maniobras ilícitas, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, lo que se ha observado es un giro perverso y preocupante: en lugar de profundizar en las pesquisas hacia los verdaderos responsables de la defraudación, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo la dirección de Rafael Curruchiche, ha optado por dirigir su atención sobre el denunciante, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes.
La lógica se presenta al revés: el funcionario que debería ser un aliado natural del MP en la lucha contra la evasión fiscal se convierte en blanco de persecución. Para justificar este cambio de enfoque, Curruchiche se escuda en una denuncia supuestamente recibida cuatro meses atrás, relacionada con la firma de auditores Moore Díaz Reyes perteneciente a los hermanos de Díaz. La tesis esgrimida por el MP es que esta firma habría gestionado descuentos en las deudas tributarias de empresas vinculadas al caso B410, intentando así poner a Díaz en la mira por la presunta interferencia que sus familiares habrían ejercido.
Cabe resaltar la situación paradójica: la diligencia de allanamiento realizada el 5 de diciembre en las oficinas de la firma Moore Díaz Reyes no tiene –según reconoce el propio Curruchiche–relación directa con Díaz ni con el caso B410. Con tal afirmación, el fiscal parece querer desmarcarse de una acusación directa contra el superintendente, pero el simple hecho de mencionarlo en este contexto, y de insinuar vínculos irregulares, genera un manto de sospecha que dificulta el trabajo de la SAT y debilita su labor fiscalizadora. El resultado es que el mismo día de estos ataques el jefe de la SAT obtuvo licencia para ausentarse de sus labores y dejó la dependencia en manos de un superintendente designado. El resultado es un clima de intimidación dirigido contra quienes, desde el Estado, pretenden impulsar una agenda anticorrupción. El MP se ha erguido como un «Cuarto Poder» del Estado.
La respuesta de Marco Livio Díaz ha sido interponer un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el fin de garantizar su derecho de defensa y acceder al expediente de investigación que se ha abierto en su contra. Esta acción busca, en el fondo, obtener transparencia procesal y evitar una persecución basada en rumores o denuncias sin fundamento sólido. Sin embargo, la CC ha optado por dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la resolución del amparo, trasladando así la responsabilidad a otro eslabón del sistema judicial que, como se ha visto reiteradamente en los últimos años, responde a intereses que muchas veces distan de la imparcialidad y el Estado de derecho.
La trama no es un episodio aislado ni fortuito; se enmarca en un patrón mucho más amplio y consolidado. Desde hace años, distintos informes y análisis han evidenciado cómo el MP, la CSJ y la CC han ido formando un triángulo de intereses orientado no tanto a la persecución del delito, sino a la protección de las redes de corrupción enquistadas en el Estado. Mientras la ciudadanía exigía limpieza y probidad, estas instituciones fueron siendo cooptadas gradualmente, respondiendo más a pactos de élites, tráfico de influencias y presiones de poder fáctico, que a las exigencias de justicia y los principios central del «Estado de derecho» que esta gente dice defender y respetar.
Este patrón no es nuevo; viene afianzándose desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP —en aquel entonces bajo una dirección muy independiente y profesional— pusieron contra las cuerdas a estructuras de corrupción incrustadas en diversas instituciones del Estado. Luego de la expulsión de la CICIG, la reconfiguración del MP bajo autoridades afines a los intereses más retrógrados y la cooptación de las máximas cortes del país crearon un terreno fértil para la perversidad legal y la impunidad. El caso B410, la reacción frente a la SAT y la persecución de funcionarios/as con vocación de servicio público son muestras palpables de cómo se despliega esta guerra jurídica.
La guerra jurídica –o lawfare– no es simplemente el uso de la ley para perseguir a adversarios/as. Es la aplicación selectiva y distorsionada de la normativa y el debido proceso, diseñada para neutralizar a quienes amenazan el bien engrasado sistema de la corrupción. Se trata, en esencia, de un conjunto de tácticas que incluyen abrir investigaciones sin fundamentos sólidos, negar acceso a expedientes, utilizar denuncias anónimas y poco transparentes (muchas de ellas instigadas por parte de la desdichada «Fundación contra el Terrorismo»), y filtrar información a los medios – usando a sicarios mediáticos disfrazados de personajes ficticios– con el fin de criminalizar la imagen pública de funcionarios/as honestos/as. Al mismo tiempo, se protege a quienes verdaderamente se benefician de la corrupción sistémica, no profundizando en sus responsabilidades, archivando denuncias claves o simplemente ignorando toda la evidencia. Si todo esto no constituye conducta dolosa y criminal, entonces realmente no existe el crimen en Guatemala.
Este patrón debe leerse también como una reacción restauradora, de perfil ultraconservador, a la dinámica política posterior a 2015. Aquella explosión ciudadana encarnó un hartazgo que obligó a las élites y a muchos/as de sus sirvientes, como Otto Pérez Molina, a replegarse y reorganizarse. El surgimiento de una generación política que, incluso sin ser radicalmente transformadora, pretende al menos impulsar cambios institucionales mínimos –como el saneamiento de las aduanas, la transparencia en el cobro de impuestos o la reducción de la evasión fiscal– ha resultado intolerable para quienes han vivido y prosperado a la sombra de la opacidad estatal.
La aleatoria elección en 2023 de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, aunque vista con esperanzas limitadas, plantea un desafío al temor de los intereses corruptos a perder sus márgenes de maniobra. Arévalo y Herrera todavía hoy, incluso después de haber fracasado en el intento legalista de remover a la fiscal corrupta y plagiadora, simbolizan la posibilidad de que el Estado recupere, siquiera parcialmente, su rol de garante del bienestar público y deje de ser un botín privado. La respuesta, previsible, es intensificar la guerra jurídica: utilizar la ley como arma para debilitar o neutralizar a las figuras clave del proyecto político anticorrupción. Y esto incluye no solo a líderes políticos, sino también a funcionarios técnicos como el jefe de la SAT, periodistas, académicos/as y activistas, quienes con su trabajo pueden entorpecer las prácticas fraudulentas de grandes evasores.
El efecto final es un mensaje claro y desalentador: toda aquella persona que se atreva a denunciar, investigar o intentar reformar el sistema desde dentro o, peor aún, desde fuera será objeto de persecución legal y política. Quieren comunicar, sin ambigüedad alguna, que el proyecto de la restauración total de corrupción e impunidad es intocable e imparable. Así, la función republicana de las instituciones –MP, CSJ y CC– queda convertida en un tablero estratégico donde la justicia, convertida en un laberinto kafkaesco, se degrada a herramienta de represión y de control político y económico. Mientras tanto, la ciudadanía, que reclamó cambios estructurales en 2015, contempla con impotencia, desilusión y mucho enojo cómo las promesas de transparencia se difuminan ante la maraña de maniobras legales y procesales. La creciente debilidad –y ahora, también, contradicciones internas del gobierno– de Arévalo no ha ayudado mucho.
A pesar de la densidad del panorama, no todo está perdido. El hecho de que el caso salga a la luz, que la prensa y ciertos sectores de la sociedad civil no restringida denuncien estas prácticas, significa que existe una cierta conciencia colectiva que no se deja engañar ni intimidar tan fácilmente. La indignación ciudadana fue la chispa en 2015 y sigue ahí, latente, esperando nuevos momentos de articulación. La presión internacional, las organizaciones de derechos humanos, las redes transnacionales de apoyo a la democracia y la integridad pública pueden contribuir a poner un freno a estos abusos. Todavía es posible articular una ruptura con el orden perverso de la corrupción y la dominación cacifista. Pero ello requiere, bueno, articular y hacerlo con determinación y audacia.
La idea de que la institucionalidad guatemalteca está secuestrada por intereses corruptos no es una metáfora. El uso perverso del MP, de la CSJ y de la CC es una captura en toda la línea. Estas instituciones, concebidas para garantizar el equilibrio de poderes y la justicia, actúan ahora en sintonía para desarticular cualquier amenaza al antiguo orden. En ese sentido, el señalamiento contra el jefe de la SAT no es un caso aislado, sino que es una pieza más en un entramado que busca perpetuar la impunidad.
El recordatorio de 2015 es crucial: la indignación ciudadana dejó claro que la sociedad guatemalteca no está dispuesta a tolerar indefinidamente la corrupción. Ese movimiento marcó un hito al evidenciar que, cuando las masas se movilizan, pueden doblegar a las élites más firmemente atrincheradas. La victoria electoral de 2023 abre un compás de expectativas, si bien moderadas, para al menos iniciar un desmontaje gradual de las prácticas más nocivas y un gran ensamblaje de fuerzas progresistas guiadas por los intereses de aquellos/as que siempre resultan ignorados/as. Por ahora, sin embargo, sin cambios de fondo en el sistema judicial y sin una reforma integral del MP, las conquistas serán endebles.
La guerra jurídica es, en última instancia, una lucha por el control de la narrativa y del terreno político-jurídico. Se utiliza la ley no para hacer justicia, sino para mantener un orden perverso. La ciudadanía, el actual gobierno y las fuerzas anticorrupción deben articular estrategias para denunciar estos patrones e instituir reformas profundas en la selección de magistrados, en la conducción del MP y en la depuración de las instituciones. Una de esas reformas, urgentes, es la reforma a la Ley Orgánica del MP que el Congreso debe implementar sin demoras. Sin esos cambios, cada nueva esperanza de reforma será bloqueada por el mismo mecanismo: denuncias amañadas, expedientes inaccesibles, hostigamiento legal y campañas de desprestigio.
En conclusión, el episodio que involucra al Superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, frente a las denuncias manipuladas por el MP y la pasividad o complicidad de la CSJ y la CC, no es un hecho aislado. Se inscribe en la lógica de una guerra jurídica diseñada para obstaculizar cualquier progreso hacia la transparencia y la rendición de cuentas y dentro de una estrategia más amplia de «vía peruana» que busca destituir al gobierno de Arévalo y Herrera y así consolidar un golpe de Estado. La trayectoria iniciada en 2015, reforzada con la elección de Arévalo y Herrera en 2023, amenaza el orden basado en la corrupción y el clientelismo, y las élites reaccionan con las armas que tienen a mano: el derecho torcido, el uso político de la justicia, y la persecución de quienes defienden el interés público. La esperanza descansa en la capacidad de la ciudadanía, de los movimientos y colectivos articulados y de las fuerzas políticas progresistas con el mandato anticorrupción, para hacer frente a esta guerra jurídica y rescatar la institucionalidad del secuestro al que ha sido sometida.
Etiquetas:Bernardo Arévalo corrupción Karin Herrera MP Rafael Curruchiche SAT