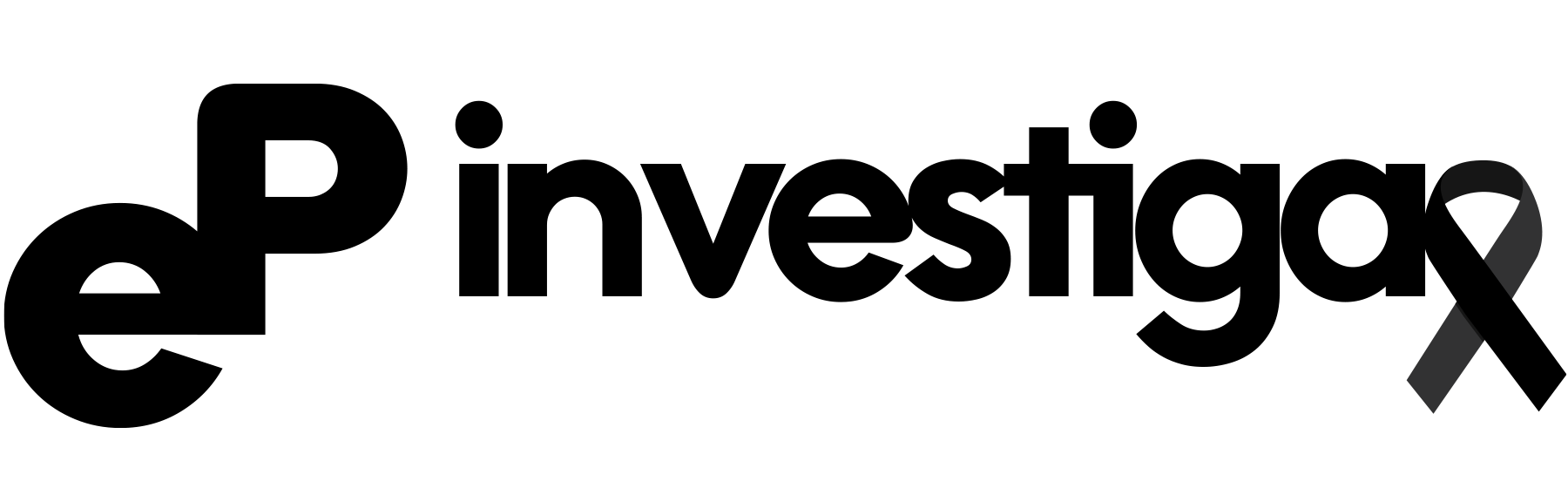La idea de que el combate a la corrupción en países como Guatemala puede llevarse a cabo exclusivamente de modo procesal e institucional supone, en apariencia, un compromiso con la legalidad y la transparencia. Sin embargo, esta perspectiva es insuficiente y, sobre todo, ignora las raíces históricas y estructurales del fenómeno. La corrupción no es solo un “defecto técnico” del aparato estatal que deba corregirse mediante juicios o reformas administrativas: es también un dispositivo de poder que articula redes clientelares, privilegios económicos y pactos de impunidad. En mis trabajos recientes sobre la gobernanza y la cultura política en Guatemala, he insistido en que la lucha contra la corrupción no puede limitarse a la esfera judicial. Es preciso entenderla como una lucha política y económica, en la que se cuestione de raíz la hegemonía de aquellos grupos económicos y políticos que, históricamente, se han beneficiado de la impunidad y de la explotación de los recursos públicos.
A lo largo de la historia de Guatemala, el entramado institucional ha estado marcado por la influencia de grupos de poder que configuran las reglas del juego en beneficio propio. Cuando se confía únicamente en el plano procesal —jueces, fiscales, procesos judiciales—, se corre el riesgo de usar un instrumento que ya viene sesgado por una correlación de fuerzas en la que la élite económica y política conserva control e influencia decisiva. El aparato judicial, lejos de ser un poder neutral, puede convertirse en un mecanismo que refuerza la dominación. Tal como ha señalado Luigi Ferrajoli en su reflexión sobre el garantismo, el Derecho por sí solo no basta para asegurar la igualdad y la protección de los derechos de la ciudadanía; requiere de un poder político y social capaz de sostener, revisar y reconfigurar las instituciones cuando estas se vuelven cómplices de la injusticia.
En el contexto guatemalteco, la «política anticorrupción» frecuentemente se reduce a crear leyes, comisiones y secretarías especiales, olvidando la dimensión popular y transformadora que también se requiere. En efecto, en lugar de apuntar a una ruptura estructural con los intereses corporativos que secuestran el Estado, se refuerzan los mismos mecanismos que alimentan la impunidad. De ahí que el Estado, incluso tras formalizar dependencias supuestamente diseñadas para combatir la corrupción, termine por ser controlado por sectores que capturan las instituciones y las ponen al servicio de sus propios intereses.
Desde la perspectiva de una teoría constitucional crítica, como la de Gerardo Pisarello, la Constitución no debería limitarse a ser un documento de proclamaciones formales, sino un instrumento de transformación social que facilite el empoderamiento ciudadano. Para ello, es preciso que la ciudadanía se organice y presione políticamente en pro de un cambio sustancial. No basta con agotar todas las posibilidades legales si, en la práctica, el sistema legal está diseñado y capturado por quienes obtienen beneficios de la corrupción. Por ello, esta lucha es al mismo tiempo un combate contra la monopolización del poder económico y político.
El «pacto de impunidad» que prevalece en Guatemala no se explica únicamente por deficiencias institucionales —falta de recursos, escasa voluntad judicial, precariedad de la formación profesional— sino, sobre todo, por la alianza de intereses que forman una coalición oligárquica dispuesta a doblegar cualquier proceso que amenace su hegemonía. Esa red se articula tanto en la política (control de partidos, financiamiento electoral, designación de magistrados, etc.) como en la esfera económica (monopolios, evasión fiscal, saqueo de los recursos nacionales). Intentar romper ese círculo vicioso mediante un simple respeto «procedimental» a instituciones maniatadas aboca al fracaso o, en el mejor de los casos, a una reforma cosmética sin efectos duraderos. El costo de esto también puede ser la decepción ciudadana y un giro hacia posiciones incluso más populistas y restauradoras.
Un elemento central en mi argumentación, que he desarrollado en publicaciones recientes sobre la cultura política en Guatemala, es la noción de «articulación destituyente». Para erradicar la corrupción y, más importante aún, la estructura de poder que la perpetúa, se requiere una voluntad de desarticular —o destituir— a los grupos que se benefician de ella. Esto conlleva no solo evidenciar sus crímenes y abusos, sino también romper los pactos que les otorgan gobernabilidad y respeto institucional. Este tipo de articulación destituyente implica acciones colectivas y políticas que trasciendan el orden institucional vigente, pues dicho orden está corroído desde sus raíces y sus bases sociales. El simple enjuiciamiento de un funcionario corrupto no surte efecto si el resto de la estructura sigue intacta. Como advierte Ferrajoli, la protección de los derechos y la vigencia del Estado de derecho se vuelven inefectivas sin un control social y democrático real que construya una nueva forma de contrapoder.
Un elemento adicional que no puede soslayarse en 2025 es la necesidad de reorientar la lucha contra la corrupción hacia la esfera pública y social, ensamblando una articulación destituyente que, paradójicamente, surja tanto desde el poder ejecutivo mismo como de los movimientos ciudadanos. Esto implica impulsar, de manera democrática y participativa, los proyectos transformadores de la llamada «Nueva Primavera», al tiempo que se afrontan las crisis que se han agudizado en 2025: la brecha de desigualdad creciente, la criminalidad, las amenazas del gobierno de Trump—particularmente la política de deportaciones masivas de migrantes guatemaltecos y el apoyo directo a la derecha local a través de su secretario de Estado, Marco Rubio—, los estragos cada vez más evidentes de la crisis climática y la urgencia de una política internacional de no alineamiento, paz y pleno respeto al derecho internacional.
Como lo argumenté al cierre de 2024, podemos prever claramente una agudización y ampliación de la «guerra jurídica» por parte de actores/as oscuros/as encaminada a la destitución del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera, así como la posibilidad de aplicar una «vía peruana» de golpe de Estado en Guatemala, cuando menos en su forma inicial, multiplicada con ataques crecientes a la prensa crítica y el desmantelamiento y perversión de la justicia transicional. Esta perspectiva revela, una vez más, que la lucha contra la corrupción y la impunidad no puede limitarse a recursos de amparo y procesos legales en un contexto institucional profundamente corrupto y restaurador. Por el contrario, se requiere una estrategia de reformas amplias y profundas que vaya más allá del plano procesal, comprometiendo a la ciudadanía y a los actores políticos en debates y acciones directas que potencien la democracia, redistribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía nacional frente a injerencias externas. De este modo, la erradicación de la corrupción deja de ser un fin meramente legalista y se convierte en parte fundamental de una transformación social y política anclada en la voluntad popular.
No solo la dimensión política, también la económica es crucial. En la tradición de las teorías críticas, la estructura económica siempre tiene un impacto o un rebote sobre la superestructura jurídica y política. Para que la población pueda dejar de servir como base para proyectos populistas que reciclan las mismas redes clientelares —frecuentes en la derecha corrupta—, es necesario transformar las condiciones de vida, las oportunidades de empleo, el nivel educativo, el acceso a la salud y la redistribución de los ingresos. En otras palabras, sin un cambio en el modo en que se produce y se distribuye la riqueza, particularmente el extractivismo y el rentismo cacifista, el antídoto contra la corrupción será siempre parcial. Cuando la mayoría vive en condiciones precarias, depende de favores e intercambios clientelares, y no desarrolla la conciencia ni la independencia necesaria para desafiar las estructuras de poder. Por eso, los esfuerzos de transformación social deben ir de la mano de proyectos políticos que redefinan las prioridades económicas del país.
En este punto, cabe mencionar la labor de teóricos constitucionales que, de manera crítica, plantean la necesidad de un constitucionalismo «sin padres» y más allá de la mera formalidad. Tanto Luigi Ferrajoli como Gerardo Pisarello, y otros/as autores/as afines, subrayan la urgencia de acercar la Constitución a las demandas reales de la sociedad. Por ejemplo, un «nuevo constitucionalismo» requiere mecanismos de democracia participativa, consultas populares efectivas y, sobre todo, la posibilidad de exigir la rendición de cuentas de los poderes fácticos y la revocación democrática de su mandato cuando no quede ninguna otra opción. Claro, algunas de estar reformas requieren de una transformación profunda a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y otras. Sin embargo, esto no se logrará mientras subsistan los lazos clientelares y la manipulación de los mecanismos legislativos y electorales por parte de las élites económicas. Como he argumentado en uno de mis ensayos recientes, la verdadera reforma constitucional en Guatemala pasa por dotar de contenido socioeconómico las garantías reconocidas en la ley suprema y por institucionalizar la participación ciudadana de manera que pueda ejercer un protagonismo real, no meramente simbólico, en las instituciones.
Esta dimensión política y económica, y también ambiental y climática, reclama un alto nivel de ambición y audacia. La frase «respetar el orden institucional» o el principio cacifista de la «estabilidad macroeconómica» se han convertido muchas veces en excusas para la inacción o para la defensa de un «statu quo» que es en sí mismo corrupto, opresivo, expoliador e históricamente obsoleto. Afirmar que la lucha contra la corrupción debe «respetar» íntegramente un entramado normativo o institucional que ha sido construido históricamente para la impunidad, solo porque ello supone respetar la «gobernabilidad democrática» establecida, es perpetuar el mismo problema. Ciertamente, no se trata de caer en el aventurerismo o en la ilegalidad por la mera vía de los hechos; pero sí se trata de elevar el nivel de la discusión, comunicación y participación política para reimaginar formas de organización y gobernación que, hasta ahora, no han sido contempladas.
De igual manera, es preciso recordar que el combate a la corrupción no podrá tener éxito si la población no percibe un horizonte de posibilidad real de mejoría en su vida. La desigualdad estructural, la falta de oportunidades, la pobreza extrema, los desastres naturales y el creciente impacto de los eventos climáticos extremos actúan como combustibles para la perpetuación de un sistema clientelar y orientaciones ideológicas basadas en teorías de conspiración: quienes viven en la miseria a menudo ven en el clientelismo y la creencia en falsas narrativas la única vía para su subsistencia o para extraer algún significado de la vida. Una política anticorrupción integral exige, por tanto, una reconfiguración del modelo económico de acumulación que, entre otros aspectos, reduzca la brecha de ingresos, impulse el desarrollo de infraestructuras sin recurrir a los megaproyectos destructivos y garantice derechos fundamentales como la educación y la salud.
Un elemento adicional que no puede soslayarse es la necesidad de reorientar la lucha contra la corrupción hacia la esfera pública y social, ensamblando esa articulación destituyente que ya mencioné arriba y que, paradójicamente, tenga un impulso fuerte desde el poder ejecutivo, pero articulándose con los movimientos ciudadanos surgidos desde las protestas de 2015 y con los movimientos indígenas y sociales que han estado al frente de la resistencia desde hace décadas. Esto implica impulsar, de manera democrática y participativa, los proyectos transformadores de la llamada Nueva Primavera, al mismo tiempo que se afrontan las crisis que se van a agudizar en 2025: la brecha de desigualdad creciente, las amenazas del gobierno de Trump—particularmente la política de deportaciones masivas de migrantes guatemaltecos y el apoyo directo a la derecha local a través de su secretario de Estado, Marco Rubio—, los estragos cada vez más evidentes de la crisis climática y la urgencia de una política internacional de no alineamiento, paz y pleno respeto al derecho internacional. Esta confluencia de desafíos exige una estrategia de reformas integrales que vaya más allá del plano procesal, comprometiendo a la ciudadanía en debates y acciones directas que potencien la democracia, redistribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía nacional frente a injerencias externas, de modo que la erradicación de la corrupción sea parte de una transformación social y política profundamente arraigada en la voluntad y soberanía popular.
En suma, la corrupción en Guatemala no puede reducirse a un problema que se resuelva únicamente desde los tribunales o la ley escrita. Se requiere una articulación política y económica capaz de quebrar los pactos de poder que alimentan y sostienen la impunidad. El marco teórico, nutrido por autores como Ferrajoli y Pisarello, refuerza la idea de que la Constitución y las leyes solo cumplen su función transformadora si van acompañadas de un movimiento social y ciudadano que asuma la tarea destituyente de las élites corruptas. A la vez, se necesitan medidas de carácter económico que incidan en la base social del populismo clientelar: la extrema pobreza y la falta de oportunidades.
Por último, no se trata de eludir la importancia de las reformas procesales e institucionales. Es evidente que el Estado debe perfeccionar sus instrumentos de justicia, transparencia y rendición de cuentas. Pero pretender que la mera acción judicial, en un entorno atravesado por la desigualdad y los pactos políticos de impunidad, resolverá el problema, es un error profundo. No se puede pedir, en nombre de la «legalidad», que la sociedad respete un orden institucional podrido desde su origen y fundamentos. Elevar los niveles de ambición política, potenciar la organización popular y diseñar estrategias económicas incluyentes son pasos fundamentales para que el combate contra la corrupción sea, además de legal, profundamente democrático y transformador. Ese es el reto mayúsculo al que se enfrenta Guatemala y gran parte de América Latina: reconocer la dimensión estructural de la corrupción y asumir la urgencia de cambios de fondo —políticos, económicos y constitucionales— que permitan delinear nuevos horizontes de justicia y dignidad para las mayorías sociales.
Etiquetas:corrupción impunidad nueva primavera pacto de impunidad política anticorrupción