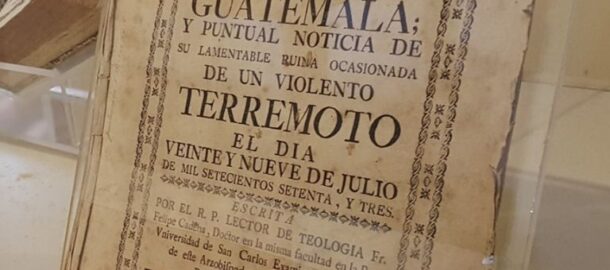El 23 de agosto de 2009 principié una nueva etapa de mi vida profesional. Tomar un puesto en un lugar tan peligroso como Afganistán requirió serias reflexiones personales y familiares, pero la naturaleza del trabajo y mi vocación sirvieron para terminar de decidirme.
Las noticias en los medios de comunicación a los que estamos expuestos en Guatemala no permiten un análisis objetivo, pues siempre vienen en tonos sombríos o sesgados. Mi corta experiencia anterior en Afganistán (2002) me daba algunos elementos, además de una serie cronológica de hechos históricos a partir de la invasión soviética en 1979: la alianza de los Estados Unidos y la OTAN con la resistencia y posterior insurgencia musulmana (encarnada por los jóvenes estudiantes del Corán, llamados talibanes en idioma local), la derrota soviética y la toma del poder por el movimiento Talibán (que dio un viraje hacia posiciones islámicas radicales); los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la nueva alianza de Occidente con los jefes tribales que resistían al Talibán (principalmente, pero no restringido, a la afgana Alianza del Norte); la derrota parcial del Talibán y su posterior fortalecimiento. Esto llevó al endurecimiento de las acciones militares tal como se producían al momento de mi viaje.
Esto no es una clase de historia o política, así que para quien quiera saber más, tengo buenas referencias bibliográficas. El hecho es que decidí ir a Afganistán en un momento crítico de su historia moderna, conocido en el exterior por la guerra cruenta, los ataques suicidas, el desconcierto y desencanto de la población civil y, en lo que a mí y a mi trabajo corresponde, el aumento del hambre.
La primera etapa del viaje hacia mi nuevo trabajo como “analista de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria” fue Guatemala-Los Ángeles-Tokio-Bangkok. Allí, en esta última ciudad, me quedaría una semana, para luego continuar hacia Dubai, como punto de enlace con Kabul.
No hubo muchas cosas notables en ese trayecto. Entre las pocas que tengo está el paso por el aeropuerto de Los Ángeles. Nótese que se trataba de 2009, una época con severas medidas de seguridad en las terminales aéreas.
Luego de esperar media hora en la ventanilla de inmigración, porque se le había caído el sistema al oficial (y no se agachaba a buscarlo), fui fichado por enésima vez (huellas dactilares, fotografía). El siguiente paso fue recoger las maletas para volver a embarcarlas. Pensé que debía unirme a la fila de ventanilla de la línea aérea, pero me dijeron que no era necesario. En su lugar, había más adelante otra fila para entregar el equipaje al personal que lo hacía pasar por la máquina de rayos X. No me pidieron identificación, no revisaron nada. Tomaron las maletas, las pasaron por el túnel de rayos X y me dijeron que continuara hacia la zona de embarque. Mientras hacía la fila para pasar a la sección salidas utilizando unas gradas eléctricas, un pasajero se dirigió al fondo del corredor y tomó un ascensor. Un guardia le gritó que no podía hacerlo, pero lo hizo. Supuse que haría alguna llamada por radio, intentaría detener el ascensor o cualquier otra cosa para que el pasajero hiciera lo que todos los demás. Pero no sucedió nada. Sólo movió la cabeza de un lado al otro. En el primer descuido otros pasajeros hicieron lo mismo. No pasó nada. Linda seguridad, pensé.

Busqué mi puerta de embarque luego de caminar quizá unos 500 metros. Como es costumbre que anuncien una puerta y resulten embarcando por otra (medida de seguridad), fui directo a revisar la que me habían asignado. Yo volaba por Delta y en el mostrador decía “Gracias por preferir United”. Ya está, me cambiaron la puerta. Revisé en la pantalla y sólo había dos vuelos hacia Tokio. Tiene que ser el otro, pensé, y salí disparado cargando a la espalda y arrastrando 42 kilos de equipaje. Llegué a otra ala del aeropuerto y el tipo de la ventanilla de información no me supo decir nada. Tiene que ser del otro lado, me dijo, porque estas secciones son exclusivas de las líneas aéreas. Delta está del otro lado. Salí corriendo de nuevo, era ya tarde y las pantallas anunciaban “Abordando”. Entre puerta y puerta habrá un kilómetro. Así que fueron dos mil metros de pique capaz de darme una clasificación para las olimpiadas. Un detalle más: acababa de superar una infección bacteriana que me dejó en cama casi diez días. Me debilitó enormemente al grado que para bañarme necesitaba el apoyo de la pared para mantenerme en pie. Por la mañana me habían puesto la última dosis de antibiótico y mi debilidad física continuaba. Todavía me hacían falta tres días de tratamiento. Pensé que en el trayecto hacia la puerta de embarque podría abrirse un portal luminoso al que entraría y no sentiría nada más.
Llegué de nuevo a la primera puerta y el dichoso rotulito seguía allí: “Gracias por preferir United”. Nada más, ningún signo de cuál era el vuelo que estaba abordando. Me acerqué a una de las señoritas y le mostré mi pase. “Es aquí, ¿dónde andaba?, lo estábamos llamando. Hay que respetar los horarios”. Le señalé el famoso letrerito engañador y con una risita sin culpa me dijo: “Eso está allí desde ayer. Pase por ahí o se queda” ¡Cómo ha cambiado el primer mundo!
Ya en el avión se diluyó la adrenalina y no tuve energía para alzar mi maleta y mi pesada mochila para ponerlas en el portaequipajes. Debí perder la vergüenza y pedir a un pasajero que me ayudara. Agradecí que la señorita de embarques, por regañarme, no hubiera notado mi cara de persona a punto de desfallecer. Cerré la puerta del equipaje y me desplomé en mi asiento. No sentí el despegue y rechacé la cena cuando me despertaron para ofrecerla.
Llegamos a Tokio y ya sentía el descontrol de las horas y las comidas. Desayunando con las estrellas, almorzando al atardecer y tratando de no dormir, como estrategia personal para vencer el jet lag. No pude apreciar el aeropuerto de Tokio. Me imaginaba algo modernísimo, pero me pareció un aeropuerto viejo pero funcional.

No sabía cuál era mi puerta de embarque, era la media noche de Japón y no encontraba una ventanilla de información. Las pantallas electrónicas anunciaban los vuelos con salida casi inmediata y junto a ellas había una pantalla pequeña. Me acerqué y, ¡voilá! Era una computadora que funcionaba con mandos táctiles. Me acerqué y poco a poco fui buscando lo que quería: idioma, línea aérea, tipo de vuelo. La puerta de embarque estaba a diez metros de la pantalla. Sólo debía sentarme a esperar, sin dormirme. No distinguía el día de la noche, el hambre de la saciedad, el cansancio de las ganas de seguir caminando por los pasillos con la curiosidad como combustible.
No tardé en reconocer la moda vigente para las mujeres: pantaloncitos largos y ceñidos de rayón (o como se llame la tela parecida a las medias de sedaۚ) y faldas o pantalonetas encima de estos. Sombreritos raros con flores artificiales. Era la misma cosa por donde se vieran jóvenes mujeres. Los hombres no vestían con signos distinguibles. Cada uno iba a su aire y manera.
La tienda de puerto libre estaba llena de tecnología, pero no me pareció que los precios fueran atractivos. Además, ya iba preocupado por el exceso de equipaje, que había resuelto mediante hacer pasar por liviana maleta de mano una que cabía muy bien en los compartimientos del avión, pero pesaba como un discurso tipo “usté mamá, usté papá”. Y de la mochila mejor ni hablar.
En fin, llegó el momento de embarcarse y a volar ahora hacia atrás en el reloj. Debía llevar la cuenta del tiempo. En Tokio eran las dos de la mañana. Entonces, Guatemala estaba dieciséis horas atrás, Bangkok dos horas atrás de Tokio y Kabul tres horas y media detrás de Bangkok. ¿Ya dije que Guatemala está diez horas y media detrás de Kabul? Tan fácil como matar un zancudo que se quedó empanzado y dormido, ¿verdad?
A la media noche local llegué a Bangkok.
Etiquetas:Aeropuertos Afganistán Bangkok Byron Ponce Segura Crónica de viaje Los Angeles Portada Tokio