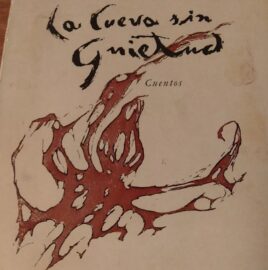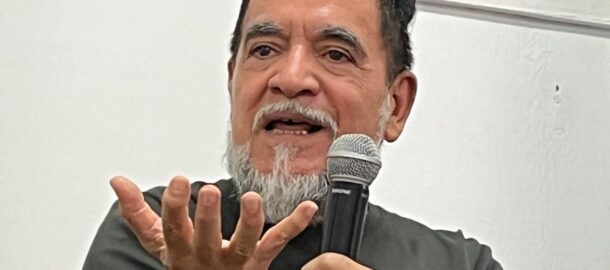Salgo de Xela y evito el centro de Salcajá por el periférico, cortando el manto de nubes que permanece sobre el asfalto, a pesar de que ha amanecido hace rato. Llego a Cuatro caminos, crucero en reparación eterna, o al menos desde que yo tengo memoria. La primera vez que vine, hace treinta años, mi madre compró una bolsa de shecas para mí y mis hermanas mientras se abría el paso. Han pasado décadas y sigue siendo necesaria una bolsa entera de shecas para matar el rato.
No se puede girar a la izquierda, hacia Huehuetenango, hay que atravesar el carril opuesto, deteniendo el tráfico en uno y otro sentido: para que avancen unos hay que detener a los otros, imposible moverse todos a la vez, cada uno en su carril. Metáfora del país.
Mejor medir la espera en shecas y no en minutos. He comido media bolsa cuando por fin cruzo la pista debajo del paso a desnivel, a medias de construcción desde siempre. Primera hora de domingo, comercios cerrados: panaderías, comedores, cervecerías y un pinchazo, el único en funciones; el resto, con un rótulo de papel percudido sobre la persiana que dice “Se alquila”, y un número de teléfono. Si en media hora acá los ojos, nariz y garganta terminan rasposos, ni pensar en mantener una cafetería en medio de esta polvareda.
Avanzo media hora en el asfalto, toreando la fila a contramano (la misma que me espera al regreso) y llego a San Francisco el Alto, famoso por su mercado, donde abundan textiles, hortalizas, granos y animales.
Aunque hoy no hay ventas, un kilómetro antes del cruce se ven, desocupadas, las champas de malla y lámina que alojan a los comerciantes entre miércoles y viernes. Giro a la derecha, entro a San Francisco, voy y vengo entre callejones ocupados por la niebla hasta reconocer que estoy perdido. Doy dos vueltas más y no hay policías municipales para orientarme, intuyo una salida del laberinto y la tomo, veo a un anciano estirando el brazo. ¿Hace cuánto que no veo a alguien pedir jalón? ¿Todavía se acostumbra? Desuso absoluto en tiempos de desconfianza, tuc tuc y taxis programados por app. Me detengo, le pregunto al hombre cómo llegar a Momostenango, me dice que va para allí y le abro la puerta del carro, calculando que no trae un machete ni una pistola en su mochila, y que en un forcejeo por robarme puedo vencerlo.
Se acomoda como copiloto y una cuadra después hay una mujer pidiendo jalón, anciana también, con traje de enfermera, le digo buenos días y la invito a abordar en el asiento de atrás.
Gaspar, nacido en San Francisco, panadero igual que su padre, además de sastre, todavía activo en ambos oficios; Norma, enfermera jubilada, sigue haciendo turnos en el centro de salud de la aldea Xequemeyá para ganarse un extra, a pesar de que el próximo año cumple setenta, “la jubilación no alcanza para nada”.

Piedra de sacrificios
Le cuento a Norma que estuve en Xequemeyá en mis prácticas de estudiante de medicina, y le manifiesto mi deseo de vivir ahí alguna vez.
─Ya no es como antes ─responde─, todo Toto ha cambiado mucho.
Habla de extorsiones y de violaciones a niñas, impensable hace años.
─Los pastores son los peores, ─afina al final de su frase.
Me cuenta la historia de Los escorpiones, la banda más famosa. Un día, los taxis, los buses y todos los negocios empezaron a recibir órdenes para entregar el pago, a cambio de mantener a salvo a sus niñas.
─ ¿Patojas?, pregunto.
─ Cabal, eran sacrificadas cuando no se pagaba la extorsión. Ellos sabían cuáles familias tenían niñas, las buscaban a la salida del instituto y se las llevaban para devolverlas violadas.
─Y yo pensaba que el cristianismo era puro amor al prójimo.
─Nada que ver, joven. Cuando empezaron a llevarse patojas a pesar del pago, llegaron a desmembrar el cuerpo de una señorita y dejaron los retazos sueltos, una pierna por aquí y un brazo por allá. El pueblo se organizó y les pusieron una trampa, los tipos cayeron y se supo que el jefe era el pastor de una iglesia, un tipo que siempre andaba de traje oscuro, camisa de vestir sin corbata, sombrero y morral de lana; en el morral llevaba tres cosas: una libreta con la lista de negocios que tenían patojas en la familia, una biblia empastada en cuero y un lapicero Bic. Imagínese, joven, ¿cómo un pastor, que tiene la misión de evangelizar, podía ser capaz de dirigir una banda de pecadores?
Me cuesta creerle.
─ Al final, le dieron la caída un domingo mientras oficiaba el culto. Los hombres entraron por él, lo tomaron del saco y lo arrastraron hasta el altar frente a la iglesia católica, donde ya tenían al resto de la banda. Formaron una rueda, los patearon, los chicotearon y les quitaron la ropa. Ninguno preguntó por qué; los muchachos lloraban y pedían que los soltaran, el pastor rezaba letanías y repetía pasajes de memoria, recordando los nombres de los mártires inmolados por llevar la palabra de Nuestro Señor. Ya desnudos y boca arriba, los sujetaron, los amarraron, les rociaron gasolina y a cada uno le pusieron una mecha en el pipiriche, para quemarles el chile con que cometieron tantos pecados.
Pienso en cuántos tratados se han escrito acerca de los sistemas jurídicos en la historia Occidental, cuántos más acerca del sistema jurídico maya, con toda su carga histórica y cultural, a través de alcaldías indígenas, comités de desarrollo, guías espirituales y contadores del tiempo, con sus castigos tipo destierro o latigazos. Todo termina siendo babosadas cuando el pueblo se cansa.
─ Por unos años estuvo tranquilo ─aclara Norma─, de un tiempo para acá parece que están volviendo, ahora en tuc tuc: pasan una semana aquí y se van. Pero ya les vamos a dar la caída a esos cabrones.
Me quedo sin palabras. Gaspar baja la cabeza, dando crédito a Norma. Me distraigo viendo los pinos del bosque del Campamento, aldea Chirrenox, humedal natural que separa a San Francisco de Momostenango. La paz del bosque parece incompatible con lo que acabo de escuchar. El verde que nace de la tierra y se extiende arriba, sin que se vea el fin, con los picos de los pinos rascando el cielo nublado, reservorio de humedad que se interrumpe con el ruido de los tuc tuc cuando llegamos.

Tener lana
El camino se hace corto con el relato. Entramos a Momos, Gaspar se despide y Norma me guía hacia un parqueo, y luego a los puestos. Pregunto por los morrales, muestro la foto del que ando buscando, pero dicen que acá no fabrican ese modelo, me dedico a ver ponchos. Veo un par que me gustan, regateo y ante la negativa del vendedor decido dar una vuelta antes de cerrar trato, para refaccionar un atol y tortillas con frijol. Acto seguido, Norma se despide, son casi las diez y ella, de posturno, aún no ha llegado a casa. Agradezco y continúo por mi cuenta.
Hay tres categorías de ponchos, según su grosor: media lana, tres cuartos y lana completa; los tamaños van desde king size, medianos tipo matrimonial, estrechos para un catre, hasta los pequeños para usar de alfombra o colgar de una pared, con una gama amplísima, tanto de colores como de diseños. Dos detalles son constantes: el blanco salpicado de motas gruesas, además de las rajas propias de la lana. Para el que no cree en el origen natural de los tejidos, basta hablar un momento con Martín, tejedor con setenta años en el negocio. Al tiempo que me detengo a ver sus diseños, va estirando los rollos de lana tomada directamente de las ovejas de los Cuchumatanes, en Huehue, y maquilada aquí. De ahí la expresión “tener mucha lana”, la mejor mercancía con el clima helado de la zona. Indecisos ambos, él sobre hacerme o no el descuento, y yo sobre cuál poncho llevarme, quedamos en volver a hacer trato cuando yo termine de caminar.

Chile cobanero seco
¿A qué huele el mercado? A macuy, piña madura, banano machucado y recado de miltomate, pimienta y jabón de coche, menudos de pollo y bofe de res; tortillas negras con frijoles de olla o pepesca por dentro, perrajes que pueden servir de manteles, bufandas, chales y cortinas, mecapales de cuero además de fajas cubiertas de mostacilla para ajustar el huipil.
Entro a la iglesia, mezcla de identidad precolombina con deidades de piel blanca, nariz respingada y barba cerrada montadas a caballo, la típica adoración al varón español. El altar lo preside Santiago apóstol, patrón de la parroquia, montado en su caballo y vestido con traje de lentejuelas, tan colorida como los ponchos.
Al salir veo, en línea recta hacia el altar dorado de la iglesia, en medio del mercado, una humareda que nace del altar de piedra, en el sitio exacto donde se volvieron humo Los escorpiones. A los pies de la piedra, un hombre reza mientras repite letanías y lanza puñados de cristales amarillos sobre las brasas, y cada poco, una pizca de polvo rojo, chile cobanero seco. Humo mixto, mezcla de incienso y chile quemado.
El tumulto (dis)funciona igual que el resto del país: camiones, carretas, canastos, achimeros y cargabultos se amontonan en los pasillos sin ponerse de acuerdo, cada uno exige su derecho de paso sin pensar jamás en el otro. Por algo los turistas disfrutan visitando los mercados, miniatura del “todos contra todos” para que nadie avance.

Más allá del Golfo de México
Al final de la primera guerra mundial, México y Centroamérica fueron moda entre los intelectuales europeos: D.H Lawrence, Graham Greene, Malcolm Lowry, André Breton y Antonin Artaud anduvieron por acá. Europa les parecía acabada y vinieron en busca de alguna chispa de progreso.
Fueron casi veinte años de diáspora intelectual europea hacia Mesoamérica, mitad por curiosidad, mitad por exilios políticos. Los primeros fueron los ingleses. El grupo de Bloomsbury, enfermo de resaca de piedrín y pólvora, veía el único futuro viable de este lado del mundo. D.H. Lawrence escribe en una carta de 1917:
“Creo que América es el Nuevo Mundo. (…) Europa ya no existe: no hay más que un montón de ruinas que pertenecen al pasado. Ganas de dejar Inglaterra para siempre e irme a América”.
Su sueño se hará realidad en 1923, al pasar una temporada en Chapala, Jalisco, que dará lugar a su novela La serpiente emplumada y las crónicas de Mañanas en México, a partir de sus experiencias entre Oaxaca, Guadalajara, Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos. La tuberculosis pulmonar, plaga de moda entre los escritores de la primera mitad del siglo XX, lo obliga a volver a Londres, pesando apenas cien libras. Poco antes de dejar América, mientras reposa bajo el sol buscando que el bacilo tuberculoso no lo consuma, escribe:
“Uno no quiere volver a Europa. Todo es tan estúpido allá. (…) México tiene cierta misteriosa belleza, como si los dioses estuvieran en este lugar; uno lo siente con toda intensidad acá”.
El mismo magnetismo atrajo a Malcolm Lowry, que encontró el mejor acicate a su creatividad en el mezcal oaxaqueño, y más adelante, en 1933, a Aldous Huxley.
El primer contacto de Huxley con el continente es en Barbados y Trinidad, territorios de influencia británica, hasta que encalla en Honduras, entra a Guatemala por Izabal, llega a la capital y continúa hasta Momostenango, que le pareció el fin del mundo. Según anota en Más allá del Golfo de México, los caminos de la zona no merecían recibir ese nombre:
“Las distancias en Guatemala, medidas en el mapa, son absurdamente cortas. Medidas en fatiga y esfuerzo humanos, son enormes”.
Huxley la pasa mal, el sol y el polvo lo agobian, la gente le parece fea, sucia, y los huevos con frijoles que desayuna cada mañana son “un mal inevitable”. A cada paso lamenta haber viajado a una región tan primitiva. Uno de los pocos motivos de interés lo encuentra en Copán, dedicando varias páginas a la obsesión de los mayas por la medición del tiempo y a sus motivos para abandonar la ciudad antes de la llegada de los españoles, que no encontraron aquí ningún rastro de presencia humana. Lanza hipótesis sobre el hambre, la fiebre amarilla y la malaria, aunque termina sospechando que el mal clima, alternando sequías e inundaciones, pudo ser la causa definitiva.
A pesar de mirar todo el tiempo por encima del hombro, Huxley se compadece de los indígenas y denuncia constantemente la explotación que ejercen los colonos. En Momos, le atrae la abundancia de altares y de brujos (estima que cada familia tiene uno anciano y uno joven en formación) y de reclutas militares, destacados en otras regiones del país y que vienen de visita una vez cada tantos meses.
De hecho, la versión más aceptada del nombre del municipio nace de Momoztli, “altar para los ídolos”, y Tenango, “lugar” o “lugar amurallado”. En el Título de los Señores de Quetzaltenango, de 1524, se lee Momostitlán, hasta que en 1836 se define como Santiago Momostenango, con su fiesta el 25 de julio.

Pétalos y retazos
El tema de altares y sacerdotes se mantiene hasta hoy. Rigoberto, uno de ellos, tiene un centro ceremonial en el boulevard principal, donde recibe visitantes, la mayoría extranjeros, que buscan su identidad dentro del imaginario tradicional maya. La entrada a su casa se identifica por una alfombra de flores dispersas, rajas de ocote, granos de incienso, y mazorcas de distintos colores, en medio de una cortina de pericón, cacao, romero, copal y, como todo el pueblo, chile quemado.
Toco la puerta varias veces, hasta que sale una muchacha diciéndome que no insista, que hoy Rigoberto está en una ceremonia que va a llevarle todo el día, que vuelva mañana, o mejor en un par de días, que hoy no va a atenderme.
Tomo un puño de pétalos y retazos de la alfombra, aprieto lo que cabe en mis manos, lo pongo en mi morral y me marcho.
De nuevo en el parque, rodeo el altar principal. Los sacerdotes siguen rezando en idioma quiché, con los ojos cerrados. Dos de ellos intuyen mi presencia y me ven con la desconfianza propia hacia el ladino metido donde no le corresponde, herencia de la imposición religiosa de hace quinientos años. Intuyo que no soy grato y me alejo, dando pasos largos entre botellas de guaro, candelas rojas, negras y amarillas, y bultos de ceniza negra y colorada, de copal y chile cobanero.
Lo sobrenatural siempre ha destacado en Momos. Luis Alfredo Arango lo refleja en Ruidos en el tejado:
“Esto fue un arreglo entre brujos. ¡Seguro! Los de Paquilón se pusieron de acuerdo con los de Chuitamango; los de Pipil Abaj hablaron con los de Chuisocop. Los de Pa-Mayor Mundo se pusieron al habla con los de…
Sí. Así fue”.

Baúles viejos y zapatos rotos
Mediodía, empieza a llover. Vuelvo con Martín, aclarando que estoy dispuesto a llevar varias piezas si mejora el precio. Dice que sí, pero que primero le ayude a recoger su puesto. Accedo, cargamos entre los dos hacia el parqueo de tuc tucs, ponemos la mercancía en uno y vamos nosotros en otro hacia su casa, donde tiene más ponchos para mostrarme.
Vamos al Barrio Santa Catarina, un par de kilómetros montaña arriba, a su casa y su taller, ubicados sobre un machetazo caído del cielo que parece haber cortado el cerro, donde solo el adobe que delimita la casa de Martín ha soportado el desastre, no encuentro la explicación a la palabra barrio. Alrededor no hay ninguna construcción. Los únicos vecinos son los pollos y chompipes que merodean el patio buscando picotear algún grano suelto entre los surcos de la milpa recogida hace meses, o zamparle el pico a una sandía seca, al ritmo de las melodías de Pedro Infante y Antonio Aguilar, que suenan a lo lejos. Alzo la vista y solo hay árboles cuyas hojas inmóviles son sordas al siseo de los pájaros a la distancia. Baúles viejos y zapatos rotos con la suela despegada adornan la entrada. Perros echados en el sendero, sin fuerzas para abrir los ojos a nuestro paso, menos para levantarse. Todo el suelo es de tierra, igual en el patio, en la cocina y en los dormitorios. No hay un cuadrado de piso ni torta de cemento en ningún punto de la casa.
Me presenta a Petronila, su mujer, que no habla español, solo quiché, pero la barrera del idioma no impide que su sonrisa sholca muestre alegría por mi visita.
Martín me muestra su máquina urdidora y su carrusel de tejidos, ambos construidos por su padre, el primer fabricante de ponchos en la familia, que enseñó el oficio a sus seis hijos, aunque hoy solo Martín lo conserva: un par murieron jóvenes, otro par se mudaron a la capital, su hermana se fue con el marido y se olvidó. Solo queda él, que lo ha enseñado a sus hijos y que también lo han dejado: es más rentable coser ropa deportiva o uniformes escolares.
Felicito a Martín por transmitir el oficio a sus hijos, lo mismo que hizo su padre. Me pregunta si quiero conocerlo, lo veo extrañado y me toma del brazo hacia un dormitorio que funciona como cocina. Junto al poyo donde hierven una olla con café y otra con maíz, hay una cama cubierta de mil trapos con olor a humo de leña, y en el centro de la cama, como en medio de un nido, se acurruca papá, que duerme todo el día, indeciso si quedarse con noventa y nueve años o estirar un poco la pita para llegar a los cien. Martín lo conserva en el centro de la cama, frágil como una vasija de cerámica, envuelta en mil trapos y con un par de perros a sus pies, que lo vigilan y ladran ante cualquier suspiro o estornudo.
Me lleva al dormitorio/bodega. Paredes cubiertas por cajas de cartón llenas de lana, tejidos en los cuatro costados, ollas de distinto tamaño, un bulto de frascos vacíos de Ambroxol y Guayacolato para la tos, y una colección de televisores, como un museo. Tiene desde los más antiguos, de tubos, hasta una pantalla plana: todos oxidados, ninguno funciona. En el fondo, las bolas de lana con forma de rábano, ásperas como ovejas al tocarlas.
Escojo tres ponchos para cama matrimonial y me arrepiento de mi intención inicial de regatear ante un artista de este calibre, cuya muerte será la conclusión de un oficio que no tendrá herederos.
Llamo por teléfono al tuc tuc para llevarme de vuelta al centro. Tomo mis ponchos, me despido entre abrazos y de camino a la calle me gritan que espere, que falta algo: Petronila corre y me da una bolsa de angelitos celestes y rosados con centro amarillo, como agradecimiento por mi compra. Debo sujetarla entre el bulto y la mandíbula, para evitar que caiga al suelo. Abordo el tuc tuc que me lleva de vuelta al parqueo, acomodo todo en el baúl y arranco para volver a Xela.
*Leonel González de León es escritor guatemalteco, nacido en la Antigua Guatemala. Médico especialista en enfermedades infecciosas, jugó un papel de primera línea durante la pandemia del Covid-19. Ha publicado el libro de relatos ‘Vademecum’ y crónicas de viaje en diferentes medios de América Latina.
Etiquetas:Aldous Huxley Crónica de viaje D.H Lawrence Leonl González de León Literatura Mercados Momostenago Ponchos Portada Tuc tuc