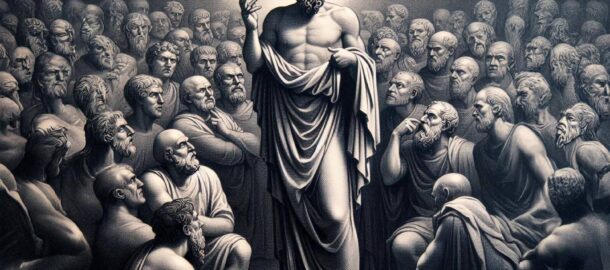Ilustración en la portada del libro Mentiras, fuego y sangre…
Capítulo 1
1932-1942
Sam Banana
El desplome de noventa por ciento del precio de las acciones de la United Fruit Company fue un balde de agua fría en su cabeza que irritó y alarmó al cincuentón Samuel Zemurray, su mayor accionista, al leer el telegrama con el último reporte de Wall Street, y salió de prisa de su escritorio al comedor de su mansión en Nueva Orleans para darle esa terrible noticia a su esposa, Sarah Weinberger, sentada ya con sus hijos adolescentes Sam junior y Doris, listos para empezar la cena. Agregó con los ojos desorbitados que volaría mañana a Boston para solucionar la crisis con la Junta Directiva, y ella le recordó que los efectos de la recesión aún golpeaban la producción y el comercio mundial mientras el mesero negro pasaba llenando con sopa el plato hondo para los comensales alrededor de la mesa de caoba. Se sentó, arregló su camisa blanca e hizo silencio inmerso en sus pensamientos viendo a sus hijos; calmado, razonó que debió haber seguido como su presidente, mientras ella le pidió que antes de partir le dijera al arquitecto que apurara los trabajos de remodelación de la fachada neoclásica de su hogar, y que no se olvidara de pintar la casa de campo en su quinta en Hammond, donde la pareja encontraba solaz.
Esa noche en su escritorio él miró su cuenta bancaria y portafolio de acciones por un valor de treinta y dos millones de dólares y temió que iba a perder demasiado si no hacía nada. Luego de leer los últimos reportes se apresuró a tomar una pluma y escribió sus propuestas para solucionar los más graves problemas del emporio bananero. Pasado mañana las presentará a sus fatuos directivos que se precian de ser la crema y nata de Boston, pero desconocen Centroamérica y nada de las variedades de banano de sus plantaciones, satisfechos solo con recibir las ganancias cada año, sin entender el negocio. Ahora, al menos, están preocupados porque solo recibirán migajas. Será interesante visitar la sede por vez primera, aunque de antemano está consciente de que será rechazado por partida doble: por su acento ruso y por ser judío (su nombre original, Samuel Zemuri, lo cambió a Zemurray para despistar su origen, pero nunca perdió el acento). El joven inmigrante ruso trabajó de adolescente en Alabama como operario para la United Fruit y siguió el ejemplo de sus fundadores, Minor Keith, Lorenzo Dow y Andrew Preston, que en 1885 formaron la empresa frutera, para llevar bananos verdes en barcos de Jamaica a Boston y luego a Nueva York, aunque muchos maduraban antes de tiempo hasta que la refrigeración resolvió el aprieto. A inicios de siglo, Keith extendió su negocio a Costa Rica, Guatemala, Colombia, mientras Zemurray dejó de ser su empleado y se fue a comprar tierras a Honduras con préstamos leoninos que obtuvo en Nueva Orleans, dinero que le sirvió también para dar coimas a los funcionarios. Con la seguridad de que el Caribe era ya el “Mare Nostrum” de Estados Unidos desde que derrotó a España en 1899, desarrolló su primera plantación bananera en el río Cuyamel y otras más con las ganancias obtenidas de sus ventas a Nueva Orleans. Controló los gobiernos de turno de Honduras e incluso proveyó de ametralladoras a los golpistas que llevaron al poder a Manuel Bonilla, fundador del Partido Nacional, quien luego lo exoneró de impuestos y le dio más concesiones de tierra para producir y comercializar el oro verde destinado a los estados del sur de su país. Sus relaciones con la Casa Blanca fueron notorias cuando influyó en el viaje que hizo a Honduras el presidente Herbert Hoover, que posó junto al dictador Bonilla en una foto rodeado por los gerentes de las plantaciones. Hoover no fue a saludar a ni a los “soldados de fortuna” ni a los capataces que imponían el orden en ellas, ni a los obreros en sus ranchos con techos de paja rodeados de perros flacos y gallinas picando la tierra.
En esos años, los marines ocupaban Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua y el canal interoceánico en Panamá, ya separada de Colombia, lo que consolidó al emergente imperio de este hemisferio. Tanto la Cuyamel y la ufco prosperaron durante dos décadas protegidas por Washington, pero la rivalidad fue obvia cuando Zemurray quiso poseer las plantaciones de Keith en la vecina Guatemala, al punto que presionó para que se resolviera el asunto por las armas, mientras Hoover miró a otro lado. “Es una guerra de bananos y no entre hermanos”, dijo en 1928 el embajador de Guatemala en Honduras, Virgilio Rodríguez Beteta, quien actuó como mediador y contuvo los ímpetus bélicos de Zemurray. Keith, ya enfermo y sobre quien recayó ese año la responsabilidad de la muerte de mil trabajadores colombianos huelguistas, le propuso fusionar sus empresas para vivir en paz y, cansados de la vida, así lo hicieron: Zemurray quedó de presidente de la nueva ufco como su mayor accionista. Keith murió al año, poco antes del crack de 1929 y, en plena gran recesión mundial, Zemurray la sacó avante entre las procelosas olas de la caída mundial de precios. Pero dos años después, cuando creyó que ya había pasado la tormenta, se fue a vivir a Nueva Orleans. Sin embargo, tras su partida, el negocio se vino a pique de nuevo y fue cuando en su hogar decidió con su esposa que volaría a Boston para persuadir a los accionistas más importantes, miembros de la élite protestante de los blancos anglosajones, que dominan la vida del país, para resolver la crisis. Tras aterrizar el avión en Boston, conocida por sus buenas universidades de raíz colonial, se hospedó en el hotel Ritz-Carlton y, con los informes que pidió al tesorero de la empresa, pasó la noche leyendo papeles para analizar cómo capear la tormenta financiera en tanto apuntaba sus ideas. Muy temprano desayunó, se puso el abrigo sobre su traje gris, tomó su maletín y se dirigió a pie a la céntrica Federal Street 1 bajo el duro frío de invierno, sede de la empresa, en un sobrio edificio de esquina de cuatro pisos. Sus directivos encopetados en ternos negros lo recibieron con sus camisas blancas, los cuellos y puños almidonados, mientras él lucía malpuesto el nudo de la corbata. Con disimulo no le estrecharon la mano porque era judío y, altivos, lo llevaron directo a un salón, donde tomaron asiento alrededor de la mesa oval de reuniones. Luego de las palabras iniciales del directorio, de pie les presentó un sucinto pero incisivo análisis de la situación tambaleante de la empresa y les preguntó qué iban a hacer para superar el desafío de mantenerla a flote. El ampuloso Daniel Gould Wing, burlón, le respondió en nombre de los demás directores: “Desafortunadamente, señor Zemurray, no he podido entender una sola palabra de lo que dijo”, mientras los demás se llevaron la palma de su derecha a sus labios para ocultar la risa. El ruso balbuceó palabras de enojo, miró a Wing y se retiró. Sin prestar atención a los chismes del salón, fue a transcribir con dos mecanógrafos sus apuntes con ideas para sacarla adelante. Ya transcritas, tomó las dos hojas y sacó de su portafolio la constancia de sus trescientas mil acciones de la empresa. Encontró el salón lleno de murmullos y nubes de humo
de pipas y puros. Las hojas las entregó a Wing quien, luego de tocar una campanilla para silenciar al directorio, las leyó en voz alta. Al final todos aprobaron sus propuestas. Sam Banana Republic, como le apodaban, con voz clara y enfadado sentenció:
“Ustedes son los chingados responsables de la pésima administración de la empresa. ¡Yo voy a volver a mi trabajo anterior para sacarla del fango en que la han dejado!”. Así, retomó la presidencia, se alojó en una suite del hotel Ritz-Carlton para cuidar sus intereses y, como buen ejecutivo, con ahorro de costos correctos y dejando la publicidad al mismo nivel, superó los graves problemas inmediatos de su compañía.

Felices, sus hijos arribaron a Boston para estudiar en dos reputadas universidades para contento de sus padres, mientras él generaba grandes beneficios a los accionistas. Sin embargo, los directivos nunca lo aceptaron en la sociedad ni lo invitaban a cócteles o fiestas, pero sí iban a cada rato con los gerentes a la suite para oír sus largas y tediosas sesiones de trabajo sobre algunas trabas en las plantaciones como el paso de huracanes, la necesidad de adquirir nuevos barcos, modernizar puertos… más los líos de los trabajadores en las plantaciones, las huelgas de por medio, atronadoras inundaciones, consciente de que debía estar en persona in situ para la buena marcha de la producción y comercialización de la fruta. Fue así como luego de varios años de ausencia volvió de nuevo a Centroamérica y corrigió algunos cuellos de botella, y se concentró en procurar la cura a la enfermedad sigatoka negra que atacaba las hojas, un hongo que podía destruir en poco tiempo las bananeras. Hasta que probó con éxito un compuesto Mixtado de Bourdeax, que lo motivó a planificar una escuela de agricultura donde se investigara esa y otras plagas que atacaban el banano y variedad de frutas. La producción se salvó y él extendió su imperio hasta tener ochenta mil trabajadores en el Caribe, con la consigna secreta para sus gerentes que debían de tener “Mano dura con los huelguistas y plata para comprar a los funcionarios”. Estos ganaban bien, felices de jugar golf en los campos de la empresa los fines de semana, sin importarles el sofocante calor ni los piquetes de mosquitos que abundan por doquier a pesar del ddt que se rociaba para combatir la malaria, como Estados Unidos hizo a lo largo y ancho de las costas del Caribe, que hicieron posible la vida laboral.
Sam Banana sonrió al recibir la noticia del abogado Allen Dulles, del bufete Sullivan: el presidente de Guatemala, Jorge Ubico le dio una nueva concesión de tierras para desarrollar plantaciones en las costas del Pacífico, en Tiquisate, que abarataría el transporte de la fruta a California. Le otorgó privilegios fiscales a su red que cubría telefonía, electricidad y ferrocarril, y le aseguró bajos salarios, en retribución porque apoyó su ascenso al poder a inicios de la década. Además, mantuvo la concesión de Puerto Barrios, donde atracaban los barcos de la United Fruit, que iban y venían de los Estados Unidos, con el sello de Gran Flota Blanca. En Nicaragua además poseía plantaciones bananeras no muy grandes y competía con la pequeña Standard Fruit, propiedad de inmigrantes italianos estadounidenses, apoyadas por el déspota Anastasio Somoza, claro, por una buena coima.
———
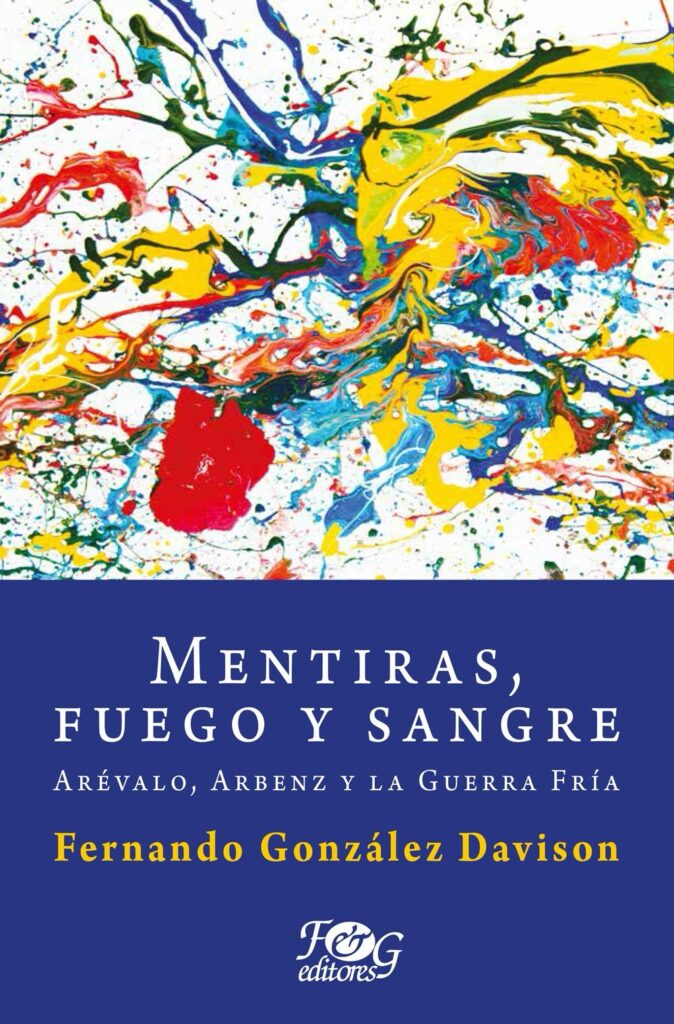
Por qué escribí “Mentiras, fuego y sangre…”
Las versiones parciales e ideologizadas sobre la primavera democrática de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz servían para favorecerlos o denostarlos según la ideología de cada grupo, y la verdad se perdía. Cada uno echaba agua a su molino. La verdad no era lo importante. Su crítica era sesgada y, al final de cuentas, nadie ni los intelectuales en Guatemala sabía con claridad qué fue lo que pasó con nuestros dos presidentes sumidos en datos e informes dispersos. Muchos misterios por develar y decidí explorar hasta llegar a fondo. Descubrí que Árbenz fue asesinado en 1971 y eso fue significativo. Décadas atrás había comenzado a reunir variedad de información de los archivos desclasificados en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y me animé a escribir “Oscura transparencia, la caída de Árbenz”, que publiqué en los años noventa y lleva cinco ediciones. Pero faltaba más pues solo se focalizó en 1954. Esa novela histórica tenía mucha ficción y era incompleta. Faltaba abarcar a los dos protagonistas Arévalo y Árbenz en su lucha contra los dos personajes macabros: el mayor accionista de la United Fruit Co. y el director de la CIA para dar una visión histórica lo más fehaciente posible con personajes de carne y hueso. Para ello, había que entenderlos como personas con sus virtudes y defectos, aunque los dos últimos no tenían escrúpulos para decir mentiras al estilo Goebels, el propagandista de Hitler, de repetir mentiras una y otra vez hasta que la gente así lo creía. Los detalles de la intervención extranjera contra ambos presidentes están muy claramente expuestos luego de una profunda investigación de otros diez años o más. Quedé en shock al comprender el mundo de la ignominia de la empresa y la CÍA para unirse con perversos dictadores del Caribe, ya que juntos aplastaron una democracia que daba al pueblo recibir los beneficios sociales que elevaron su dignidad. Todo eso quedó perdido en 1954 y nuestra democracia no ha podido levantarse hasta el presente. Las novedades históricas, con enlaces de ficción, están allí presentes en sus hojas que van a sorprender al lector. Me impuse expresar en la novela la verdad histórica con toda su crudeza posible duela a quien le duela, pues “la verdad nos hará libres”.
Etiquetas:Árbenz Arévalo novela histórica Portada United Fruit Company