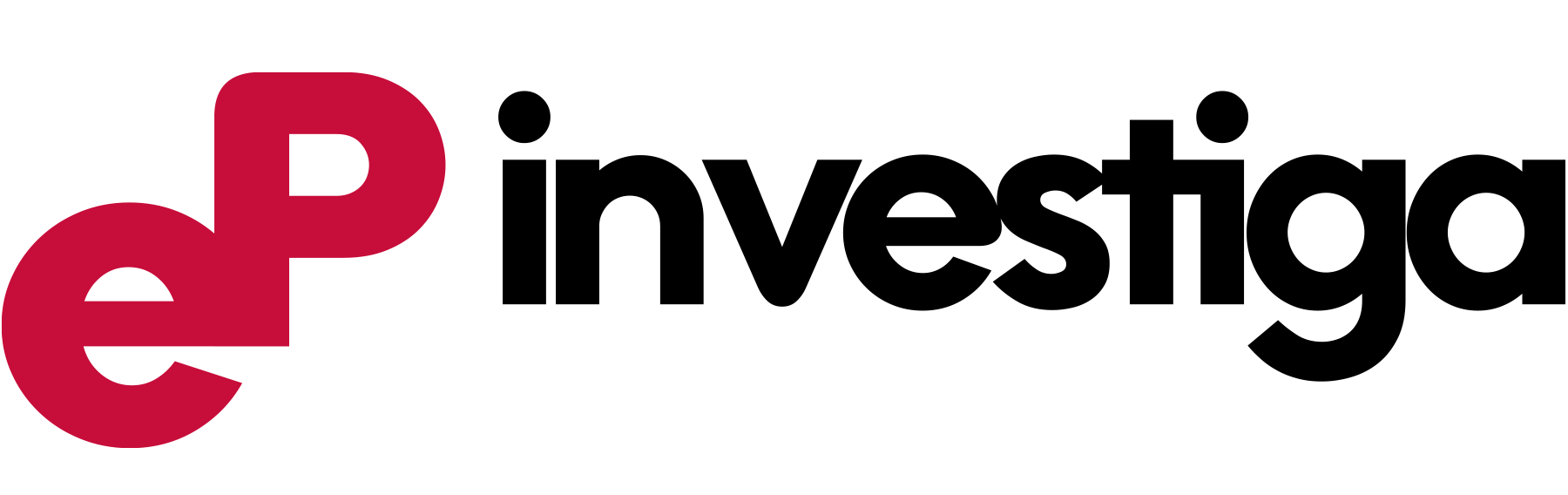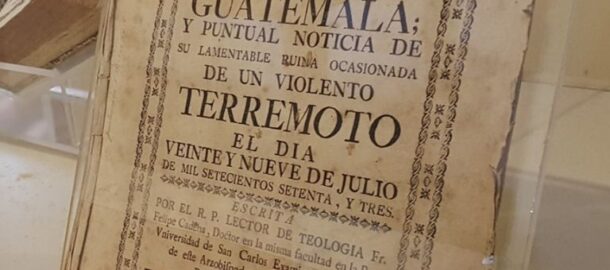Los escritores del Boom que surgió en la segunda parte del siglo XX formaron parte del criticismo latinoamericano.
El fenómeno de la identidad nacional responde a un hecho histórico indiscutible: la creación del Estado nacional en Europa (entre 1700-1870) y después en los Estados Unidos (1776). En Latinoamérica los países tardaron en consolidar sus Estados nacionales. No fue fácil salir de la condición de colonias al de naciones independientes. Además de que la heterogeneidad étnica y cultural fue un obstáculo para la concreción de la unidad y cohesión nacional. Sobre todo debido a las estructuras asimétricas y de jerarquías (muchas veces autoritarias) entre los diferentes estratos y clases sociales.
La idea de hegemonía de Gramsci nos ayuda a ilustrar la problemática de los intelectuales latinoamericanos, en su lucha por cambiar el papel de países subordinados y neocoloniales. Todo grupo social juega un papel en la producción económica y cada grupo crea su estrado de intelectuales que contribuyen a consolidar la hegemonía y le brindan la conciencia al grupo de su propia función. No solamente en lo económico sino en lo político y en lo cultural.
También nos sirve Gramsci para resaltar el papel de los intelectuales en Latinoamérica como gestores de ideologías y discursos contestatarios. Gramsci resalta la búsqueda de la relación entre la organización y las masas como una relación entre educadores y educados, el papel de los intelectuales en la conquista y transformación de los aparatos del Estado para crear las condiciones de una nueva hegemonía.
Las Vanguardias artísticas e intelectuales de Latinoamérica florecieron entre 1920-1940. Cumplieron una función integradora en un continente culturalmente desintegrado. Se ha insistido en que el modernismo demostró la existencia de los vasos comunicantes en el organismo poético de la América Hispana. El modernismo había también sentado las bases de la poética urbana. Y había liberado al idioma castellano de preceptivas catastrales y reglamentos de lírica y de prosa. Porque lo principal del juego poético, recalcaban los maestros del modernismo, no eran las reglas sino el juego, es decir la misma poesía. Rubén Darío afirmaba que no había escuelas sino había poetas.
Mas no bastaba con haber desterrado las formas si no se superaba la especie de candidez provinciana que sobrevivía en la inocente plataforma de juegos florales, como llama Jorge Carrera Andrade al continuismo modernista. Un modernismo sin Darío significaba retroceso. Por eso se explica el alarido del poeta mexicano González Martínez, pidiendo el cuello retorcido del cisne, símbolo del modernismo.
El ecuatoriano Carrera Andrade cree que las vanguardias continentales jugaron un papel de depuración. De limpieza de la hojarasca post dariana. No sólo para subirse a la era de la máquina y la velocidad, sino para entender la lentitud docente de la tradición. También para profundizar en los contenidos sociales y existenciales del ser hispanoamericano. Las Vanguardias al mismo tiempo tenían que huir del pasado hacia nuevos territorios estéticos. Ultraísmo, creacionismo, constructivismo y estridentísimo se encuentran hoy en el museo de los ismos americanos.
En la segunda parte del siglo XX surgen movimientos de criticismo latinoamericano en lo científico y académico, y manifestaciones literarias como el boom. Y una preocupación por las relaciones entre lo popular y la nación. La literatura pretende recuperar la memoria histórica y a la vez representar los orígenes y utopías del continente (La Comala de Rulfo o el Macondo de García Márquez).
El espacio adquiere mayor importancia con el concepto de ciudad letrada de Ángel Rama. La ciudad letrada refiere a un espacio no sólo físico sino superestructural, de representaciones e ideas sobre la base de la escritura. Se ha dicho mucho sobre la tendencia escritural de la práctica intelectual en Latinoamérica, en desmedro de prácticas culturales como la oralidad. Esto constituye una paradoja, en términos generales, si se considera la situación de analfabetismo y no acceso al mundo académico de buena parte de la población latinoamericana. De ahí surge el debate sobre representatividad de los discursos. O sea: ¿a quién representan los intelectuales?.
La existencia de estos discursos respondería a la coexistencia de varias temporalidades en la era del capital. Mundos heterogéneos, relacionados asimétricamente por la subordinación, el racismo y la manipulación. Lo anterior lleva a la disyuntiva de cómo narrar la historia y de la interpretación de esta. También a problematizar el sujeto histórico y al narrador histórico. ¿Quién es el que narra y desde qué perspectiva se narra?
Al mismo tiempo implica una reelaboración de la visión de la nación frente a un mundo globalizado con fuertes tendencias a la homogenización cultural. Los intelectuales, siguiendo a Gramsci, asumirían el papel de develadores de las imposiciones culturales de la globalización. Del mismo modo que los artistas y literatos tendrían que representar y trabajar en la misma dirección con sus obras. De esta manera, se construirían puentes entre las aparentes oposiciones de testimonio y vanguardias o inteligencias científicas y literarias.
Los discursos de la post modernidad han sido una estrategia que se distancia de las categorías totalizadoras. Entre estas, la idea de una identidad cultural latinoamericana había sido la imagen que procuraba “meter en un solo saco” las múltiples prácticas culturales de todos los países en Latinoamérica, independientemente de sus diferencias históricas, lingüísticas y sociales.
Modernidad y progreso se vieron como sinónimos y para alcanzarlas se exigía una identidad nacional que no viera diferencias. Por esta razón los discursos positivistas de finales del siglo XIX no percibieron la heterogeneidad y buscaron únicamente la identidad única sobre la base de modelos de élite. Era mirar el llamado progreso como única salida histórica, lo que impidió a los intelectuales latinoamericanos percibir la pluralidad y la discontinuidad temporales que atraviesan el desarrollo del subcontinente. Las revoluciones sociopolíticas, como en México, intentaron superar esa carencia de identidad nacional pretendiendo imponer un patrón general que combinaba los orígenes precolombinos con los actores modernos.
George Yudice sostiene que los intelectuales latinoamericanos han ido creando ideologías para afirmar la identidad nacional y por extensión la latinoamericana. Primero fue el anticolonialismo de la era de la Independencia (1810-1840). Después vino la elite liberal del positivismo republicano en el periodo de la consolidación nacional. Luego la ideología revolucionaria popular en México. Y finalmente el auge de la explicación de la identidad nacional mediante el proceso de mestizaje.
El mestizaje implica una fusión no sólo biológica sin ante todo cultural. Y da origen a discusiones teóricas sobre las posibilidades de esas fusiones y sus problemas. Temas como la aculturación también se agregan, al ponderarse la influencia de los grupos hegemónicos y de países hegemónicos, principalmente Estados Unidos y la llamada “gringolización”, aunque no se descarta la influencia europea en muchas partes de Latinoamérica, como el afrancesamiento de las élites en Brasil, la britanizaciónen Chile y la italianización de Argentina.
El mestizaje forma parte de una concepción identitaria del nacionalismo cultural. Tenía como propósito privilegiar a los sectores mestizos en tanto definidores de la identidad continental. La transculturación es vista como un proceso entre elementos de diferentes culturales. En el caso cubano resalta por ejemplo lo africano y lo europeo, en hechos y signos culturales muy concretos: comida, costumbres, religión, etcétera.
Se destaca también la relación entre cultura y poder. Una idea tomada de Foucault: el estudio de los nexos entre el poder y el conocimiento. La transculturación y la aculturación dentro de esa dinámica entre poder y cultura.
La llamada expansión de occidente (colonialismo) se vio aparejada con el reconocimiento de nuevos grupos étnicos subordinados. Bajo esta perspectiva autores como Darcy Ribeiro acentúan la importancia de la expansión en el proceso de aculturación.
El proceso de aculturación y su relación con la hibridación de los productos culturales ha tenido mucha importancia en el estudio del mestizaje. Autores como Cornejo Polar han resaltado la importancia de la heterogeneidad indígena y las mutaciones culturales producidas con el contacto intercultural dentro de marcos de dominación. Ángel Rama resalta por su parte, el papel de la literatura con la coyuntura. Se refiere al papel del boom (García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar ) y las nuevas energías producidas por el impacto de la Revolución Cubana. Rama ve una especie de vanguardia literaria formada por escritores, científicos sociales, humanistas y artistas.
¿Cómo interpretar las representaciones culturales? El desafío de los intelectuales es repensar la relación entre cultura, ideología y política. El concepto de hibrido resulta útil para explicar las producciones culturales. Se trata de productos culturales que tienen tanto elementos occidentales y no occidentales. García Canclni habla de tiempos híbridos.
La consideración de los límites de las culturas ha tomado auge. Ya no solo en el sentido clásico del antropólogo noruego Fredrik Barth, sino como límites interactuantes que condicionan el reconocimiento mutuo, es decir el surgimiento del llamado Otro. García Canclini piensa que hoy en día todas las culturas son fronterizas.
John Beverly brinda categorizaciones de las estructuras culturales en Latinoamérica, basadas en la idea de la subalternidad. Beverly señala la importancia de la llamada voz del subalterno o sujeto subalterno que se manifiesta corrientemente en forma de testimonio. Este testimonio busca en realidad esa nueva hegemonía anunciada por Gramsci, en el sentido de ser un discurso transformador.
La discusión de la influencia de los medios y de la literatura sobre las masas ocupa bastante a los intelectuales latinoamericanos. Los medios de comunicación son con frecuencia vistos como instrumentos de dominación y manipulación, al prestarse para la implantación de valores y discursos que consolidan y legitiman la hegemonía de las élites, en concordancia con los intereses del capitalismo global. Sin embargo, los medios no necesariamente juegan ese papel manipulador y para autores como Beverly pueden llegar a ser vías de democratización de la cultura.
Etiquetas:Gramsci los intelectuales Portada Rubén Darío vanguardias artísticas