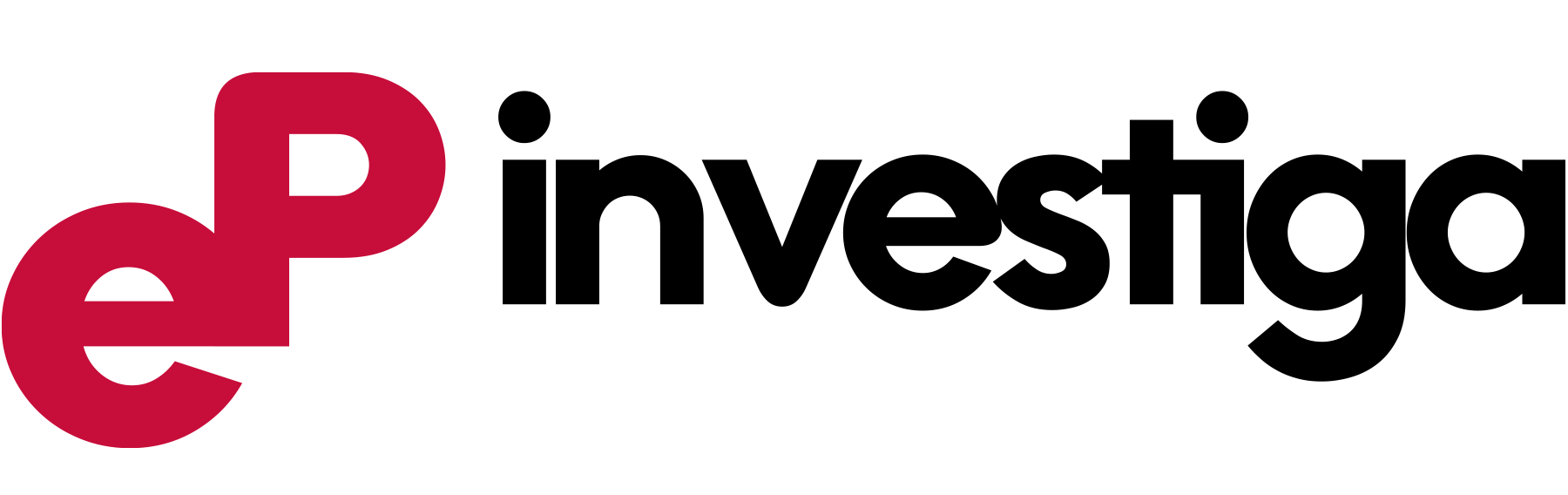El dominio de lo urbano y la expansión de las ciudades en Europa marcó el fin de la Edad Media, sentando las bases para una nueva literatura que reflejaba la vida en los emergentes centros urbanos. Con el auge del comercio, las universidades y una clase burguesa en ascenso, las ciudades se convirtieron en núcleos de intercambio cultural y social, dejando atrás el feudalismo rural.
Este cambio histórico se reflejó en la literatura con autores como Geoffrey Chaucer, cuya obra Los cuentos de Canterbury retrata la diversidad social y las tensiones de una sociedad urbana en transformación. Asimismo, en Italia, Giovanni Boccaccio con su Decamerón exploró las historias y valores de un nuevo mundo burgués que ya no giraba en torno a la religión o el orden feudal. Las narrativas urbanas, impregnadas de sátira, realismo y humanismo, evidenciaban el nuevo enfoque en la vida social y la cotidianidad, marcando el inicio del Renacimiento y una literatura más plural y secular.

Las ciudades en las obras literarias han sido, a lo largo de la historia, mucho más que simples escenarios; se convierten en protagonistas, símbolos y espejos de la condición humana. Desde la Babilonia mítica hasta las metrópolis contemporáneas, la literatura ha explorado cómo los espacios urbanos reflejan los conflictos, aspiraciones y dilemas de sus habitantes.
Baudelaire fue el gran poeta flâneur con su disposición de asumir todo lo urbano. Aseguraba que iba a hacer una botánica del asfalto. En su obra El spleen de París afirmaba con egocéntrica solvencia: «no a todo el mundo le es dado tomar un baño de multitudes: gozar de la muchedumbre es un arte». Baudelaire descubría un nuevo público, extenso e indiferente, pero de suyo inevitable: el transeúnte citadino.
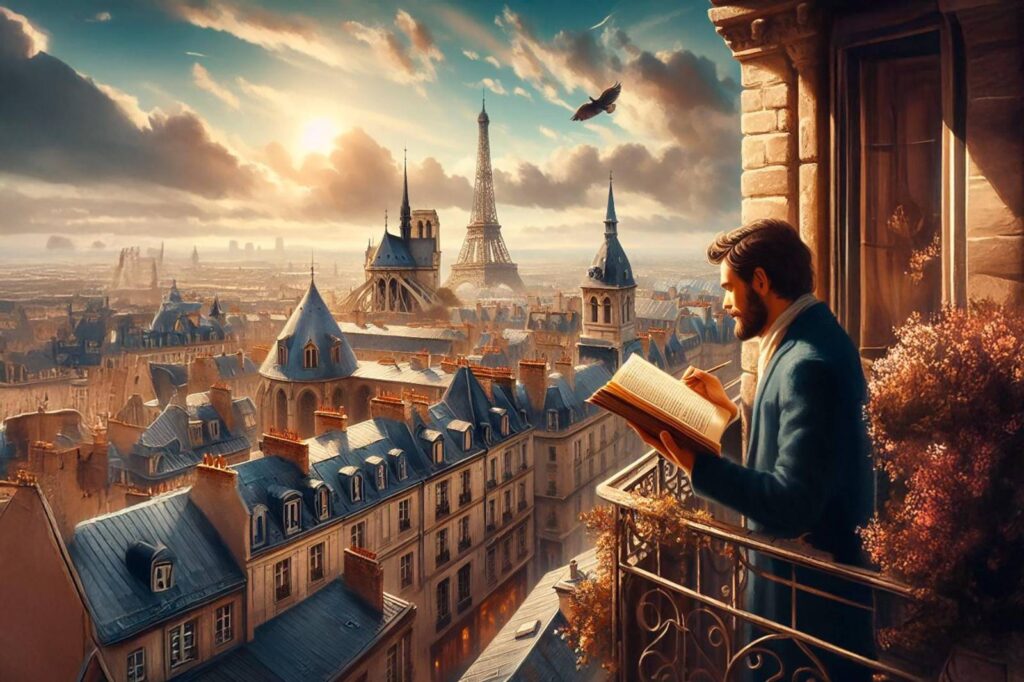
Las masas ciudadanas que en Darío aparecen como las muchedumbres, a las que indefectiblemente llegarían sus versos como lo expresa en el prefacio a Cantos de vida y esperanza, porque la forma, proclamaba, es lo primero que toca a esas muchedumbres. En todo caso la ciudad palpa y tienta a toda la poesía moderna y subsiguientes. Lo expresan un verso de Carlos Marzal: “Por las aguas del cuerpo y de la mente, la ciudad fluye hacia ninguna parte.”
En la literatura, París no solo es un escenario; es una experiencia viva y transformadora. Sus bulevares, cafés y puentes han inspirado a una pléyade de escritores que la han convertido en protagonista de sus obras. Desde el París bohemio de Víctor Hugo en Los Miserables, donde los callejones oscuros y las barricadas encarnan la lucha y la redención, hasta el París de la modernidad de Marcel Proust, que En busca del tiempo perdido evoca sus salones aristocráticos y sus jardines como espacios de memoria y deseo. La ciudad también fue refugio de la generación perdida, con Hemingway inmortalizando su espíritu en París era una fiesta. Incluso en su marginalidad, como en Nadja de André Breton, París emerge como un paisaje surrealista donde lo cotidiano se transforma en maravilla. París ha sido un epicentro literario donde las palabras parecen encontrar su hogar natural.
Praga, con su aire de misticismo y melancolía, ha sido una ciudad entrelazada con la literatura, inspirando a autores que han plasmado en sus obras la magia y los enigmas de sus calles empedradas. Franz Kafka, figura emblemática de la ciudad, transformó su laberinto urbano en el escenario simbólico de la alienación y el absurdo, como se refleja en El proceso y El castillo. Por otro lado, Gustav Meyrink, en El Golem, exploró el lado esotérico de Praga, recreando sus leyendas cabalísticas y su atmósfera inquietante. Incluso escritores posteriores, como Milan Kundera en La insoportable levedad del ser, han utilizado la ciudad como un marco donde convergen historia, filosofía y política, haciendo de Praga no solo un lugar físico, sino también un territorio literario universal.
Joyce en su novela Ulises nos muestran a Dublín como un laberinto de significados, donde cada calle y esquina resuena con la historia personal y colectiva. El tema de la vuelta y el anhelo inunda la novela de James Joyce. El concepto del eterno retorno que considera la repetición de la suma de los eventos y las vidas humanas. Esta idea rompe la concepción del tiempo lineal e irreversible. Fue acuñada por Friedrich Nietzsche y explorada por James Joyce en su novela.
Los sucesos transcurren a lo largo de un solo día en Dublín, el 16 de junio de 1904, y siguen las andanzas de Leopold Bloom, un publicista judío; Stephen Dedalus, un joven intelectual en crisis; y Molly Bloom, la esposa de Leopold, cuyas reflexiones cierran la novela. A través de sus interacciones, pensamientos y recorridos por la ciudad, Ulises explora temas como la identidad, la memoria, el deseo y la vida cotidiana, empleando innovadoras técnicas narrativas como el monólogo interior y múltiples estilos literarios.
Al final de la novela está el monólogo interior de Molly, esposa de Leopold, quién cavila sobre lo que sido su vida y lo que podría ser si se repitiese. Dice Molly: pienso en los últimos años y digo a veces que, si pudiera volver atrás y hacerlo todo de nuevo o verme a mí misma haciendo todo de nuevo, qué diferencia habría.
Por su parte, Stephen Dedalus representa un ser complejo y observador que ha dejado su ciudad natal en busca de espacios y tiempos creativos. Queda sobre entendido de que este personaje encarna una auto ficción.
En contraste, escritores como Italo Calvino construyen ciudades imaginarias que, más allá de lo tangible, encarnan ideas, emociones y paradojas de la existencia. Las ciudades invisibles de Italo Calvino es una obra que explora la imaginación, la memoria y la percepción a través de las conversaciones entre el explorador Marco Polo y el emperador Kublai Khan. La obra desafía las nociones de realidad y ficción, ofreciendo una meditación sobre el significado de los lugares y las historias que construimos sobre ellos.
Marco Polo cuenta sobre ciudades fantásticas que él ha visitado, describiendo características específicas y rasgos simbólicos. Estas ciudades, divididas en once temas como la memoria, el deseo y los signos, son metáforas que representan dimensiones de la experiencia humana en la dinámica transformadora del tiempo y las diversas civilizaciones. A medida que avanza el relato de Calvino, queda claro que las ciudades son proyecciones de ideas, reflexiones y anhelos, y que todas podrían ser interpretaciones del mismo lugar: la ciudad de Venecia.
La ciudad literaria puede ser un espacio complejo, como la Buenos Aires laberíntica de Borges, o de resistencia, como el París revolucionario de Víctor Hugo en Los Miserables. Asimismo, las ciudades son plataformas de las tensiones sociales y políticas, desde la modernización vertiginosa hasta el caos del crecimiento desmedido. La ciudad puede simbolizar tanto la promesa del progreso como la decadencia moral, convirtiéndose en un microcosmos donde se dramatizan las grandes preguntas humanas. En este sentido, las ciudades en la literatura no solo son lugares físicos, sino territorios simbólicos que permiten a los autores explorar los laberintos del alma humana.
El señor presidente (1946), del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, es considerada una de las primeras novelas urbanas de América Latina. A través de una prosa cargada de simbolismo y un estilo expresionista, Asturias retrata una ciudad que no solo sirve como escenario, sino que se convierte en un personaje más: un espacio opresivo que refleja la violencia y el miedo impuestos por la dictadura.
Uno de los pasajes más emblemáticos de la novela es la huida del Pelele, un personaje que deambula por la ciudad sintiendo cómo esta se transforma a su alrededor. La frase «La ciudad enorme para su fatiga se fue haciendo pequeña para su congoja» ilustra con gran fuerza poética la angustia del personaje, mostrando cómo el entorno urbano puede ser al mismo tiempo vasto e inabarcable, pero también asfixiante y claustrofóbico. A través de este tipo de imágenes, Asturias logra una representación de la ciudad que anticipa muchas de las características que luego definirían la novela urbana en la literatura latinoamericana.
Tanto La ciudad y los perros (1963) de Mario Vargas Llosa como Sobre héroes y tumbas (1961) de Ernesto Sábato son novelas que exploran la dimensión urbana como un espacio de confrontación, alienación y violencia. En La ciudad y los perros, la academia militar Leoncio Prado, situada en Lima, funciona como una metáfora de la sociedad peruana de la época, en la que la brutalidad, la jerarquía y la corrupción moldean el carácter de los jóvenes cadetes. La ciudad de Lima aparece de fondo como un espacio desigual, en el que se marcan las diferencias entre los sectores populares y la élite, estableciendo un contraste entre el encierro de la institución castrense y la vida en la capital.
Por otro lado, en Sobre héroes y tumbas, Buenos Aires se convierte en un escenario cargado de simbolismo, donde la angustia existencial de los personajes se ve reflejada en una ciudad oscura, laberíntica y opresiva. A través de la historia de Martín y Alejandra, Sábato pinta una urbe que no solo es el telón de fondo de la acción, sino que también refuerza el clima de desesperación, incertidumbre y decadencia. En especial, el capítulo Informe sobre ciegos transforma a Buenos Aires en un territorio alucinante y perturbador, donde la paranoia y la locura se apoderan del protagonista. En ambas novelas, la ciudad es más que un simple escenario; es un personaje en sí mismo que modela la psicología de los protagonistas y refleja las tensiones sociales, políticas y emocionales que los atormentan.
Las ciudades imaginarias y míticas en la literatura latinoamericana, como Comala de Juan Rulfo, Macondo de Gabriel García Márquez y Santa María de Juan Carlos Onetti, resultan escenarios cargados de simbolismo que trascienden lo geográfico para convertirse en espacios universales de la condición humana.
Comala, el pueblo fantasmagórico en Pedro Páramo, es el lugar donde los ecos del pasado y los murmullos de los muertos se entrelazan para narrar la tragedia de una tierra árida y sus almas condenadas. Macondo, en Cien años de soledad, es un microcosmos de la historia latinoamericana, con sus ciclos de esplendor y decadencia, magia y violencia, atrapado en un tiempo circular. Por su parte, la ciudad de Santa María, recurrente en la obra de Onetti, es un laberinto existencial donde los personajes se enfrentan a sus propias ruinas internas. Estas ciudades, aunque ficticias, resultan reales en su capacidad para capturar las luchas, los sueños y los desengaños de la condición humana, elevándose como emblemas literarios de la región.
Etiquetas:Giovanni Boccaccio James Joyce Mario Vargas Llosa Portada Víctor Hugo