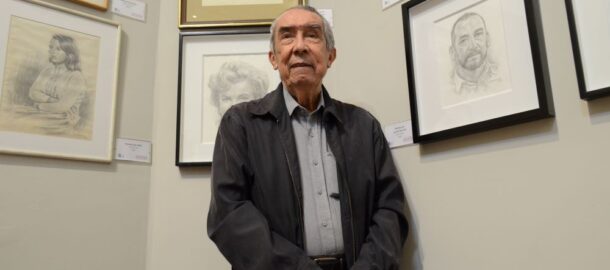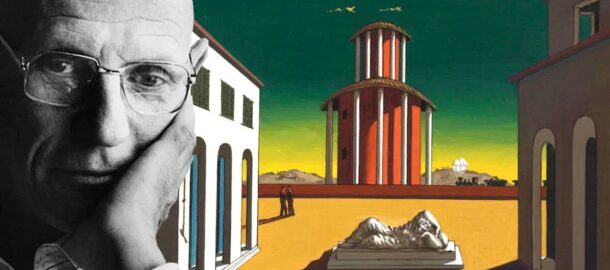Los paseantes llegaban alegres y sin prisas a los bosques de la Aurora, Tívoli, las Margaritas y Oakland a disfrutar el descanso del domingo. Otros, preferían los paseos al norte de la ciudad: los llanitos del Sauce con sus nacimientos de agua al fondo del barranco, los bosques de la Finca El gallito o visitar los alrededores del mapa en relieve, el templo de Minerva o el Cerro del Carmen en tiempos de nuestros abuelos, al inicio del siglo pasado.
La ciudad estaba rodeada por grandes extensiones de terrenos verdes y boscosos. Fincas rústicas privadas que la gente disfrutaba como suyas durante los fines de semana o feriados, para días de campo, senderismo, viajes en bicicletas o natación, costumbres muy arraigadas entonces porque abundaba la tierra y los parajes verdes alrededor de la ciudad.
No existían los cercos que limitaban los solares o el paso y, cuando los había, eran rústicos y frágiles: talanqueras sin candado o llave que se abrían y cerraban a su antojo, sin atalayas, garitas o vigilantes armados al acecho. Los paseantes pasaban adelante y ahí comenzaba la fiesta, el juego, el almuerzo y hasta el baile, alentado por el ritmo monótono de una marimba de tecomates.
El día fijado para la excursión, el grupo se reunía tempranito en una casa o punto fijo, y comenzaban de mañana el trayecto para evitar el sol intenso del medio día. Era usual ver a los paseantes caminando, en bicicleta, o en carruajes, rumbo a un día de campo, los cuales no eran muy frecuentes, pero siempre muy esperados, porque los chapines de antes no eran botarates, en general más bien ascetas, puritanos y discretos en el gastar, en el tener, en el comer y también en el hacer y en el viajar.
Los paseantes de domingo caminaban ligero y en fila india, como soldados, recorriendo los caminitos retorcidos y polvorosos de los terrenos rurales hasta llegar a las estancias verdes y floridas de los alrededores de la ciudad: las lagunetas de la finca Tívoli, de la familia Samayoa, o a las cercanas al Acueducto, en la Villa de Guadalupe, en donde se pescaba y había caza de patos con escopeta.
Los niños, trajeados con pantaloncito corto, llevaban la onda en el bolsillo trasero, listos para acertarle al clarinero, ojo de vidrio o al pequeño gorrión. Otros, caminaban con zancos, sorteando agujeros y piedras con sus canillas de palo, o carrereaban atrás de la rueda de fierro, dándole y dándole con una varita filosa. Niños y niñas se divertían con pelotas tripa coche o volando barriletes cuando empezaban a soplar los vientos en noviembre. Los varones jóvenes practicaban en los llanitos el novedoso deporte importado de Inglaterra: el fútbol, con zapatos de cuero imitados a la perfección por los zapateros locales, igual que la pelota, elaborada también de cuero y a mano.
La comitiva era grande. Primero los más pequeños, vigilados por sus padres. Los señores por un lado y las damas y señoritas por otro, cada cual platicando lo suyo, vigilando de cerca a los más traviesos o a las parejitas de enamorados que en aquel tiempo se platicaban con las miradas y luego, cuando se enseriaban las cosas, se daba a paso a las conversaciones discretas y respetuosas, siempre en presencia de testigos.
Los últimos en el cortejo eran siempre los sirvientes que llevaban cargando la comida, para quienes aquel jolgorio de domingo no era precisamente de descanso, sino de martirio, y los músicos que llevaban a tuto la marimba, quienes almorzaban cuando todos habían quedado satisfechos, deparándoles lo que había quedado rezagado en las ollas, sartenes y peroles de la comida.
Para el almuerzo no podía faltar nada: el carbón o la leña para servir la comida caliente, los petates para sentarse, el mantel en lugar de mesa. La olla de peltre con el sancocho, el pulique o el pepián indio. El arroz, chojín, tortillas y panes con chile relleno o curtidos envueltos, como se hacía entonces, en papel periódico. Para mitigar el calor se servía el agua de canela o la limonada con pedacitos de hielo, y de postre, plátanos con crema rociados de azúcar crujiente, el huevo chimbo, los higos encurtidos, el turrón con barquillos y la cocada de leche.
El paseo terminaba cuando comenzaba a caer la tarde, enfriaba o comenzaba a chispear la lluvia. Si el clima lo permitía, el regreso se disfrutaba despacio, platicado para alargar el descanso en compañía, y si era día de suerte, y quedaba cerca alguna estación del tranvía, la del Calvario, por ejemplo, los niños podían prolongar el paseo de domingo, regresando a casa subidos en el tranvía jalado por mulitas que circulaba por los principales barrios de la ciudad.
Etiquetas:Día de campo Guatemala Historia María Elena Schlesinger Paseos Portada