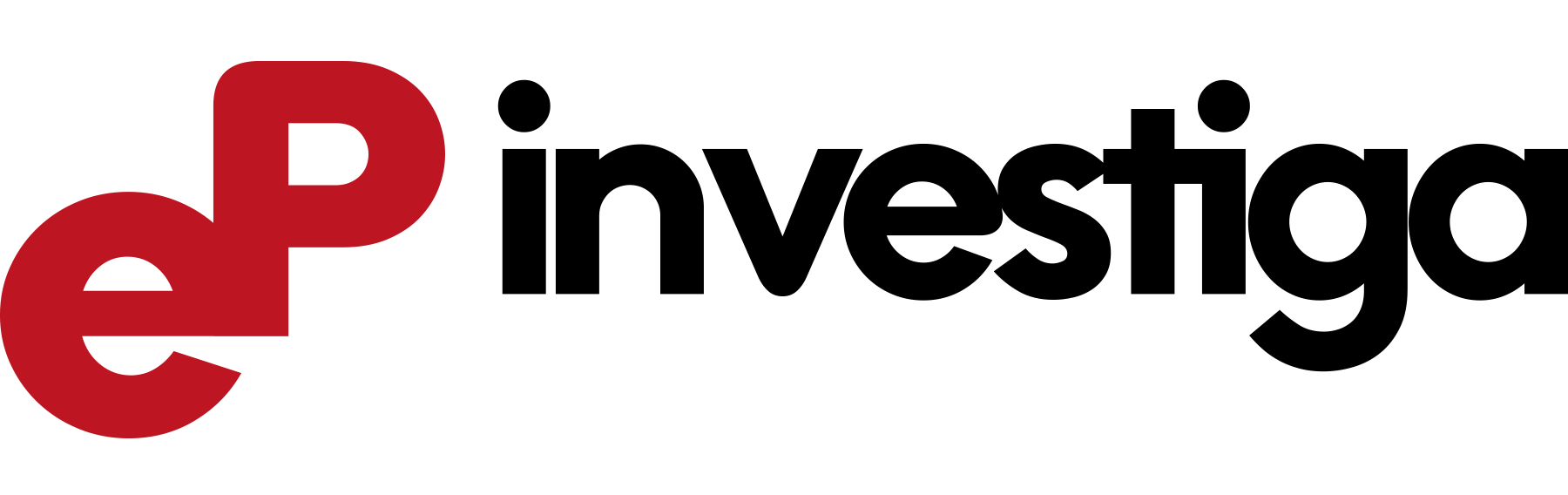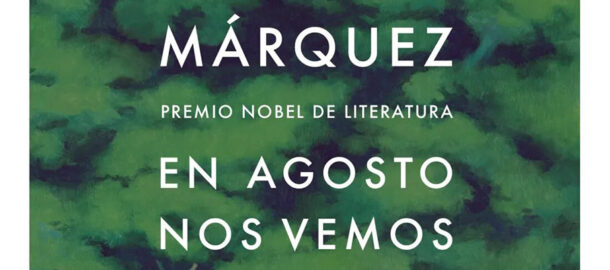Paul de Vos, Hulst, 1596 – Amberes, 1678
VIENDO QUE su poder había alcanzado la perfección de sus instrumentos, y no quedaba cabo suelto ni puntada sin dar, S.E. consideró llegado el momento de proclamarse por encima de la condición de los mortales.
De este modo trazó en el más absoluto secreto un plan destinado a capturar, mediante una operación relámpago, a ejecutarse en todo el territorio nacional, a una enorme multitud de aves canoras.
Los pajareros, armados de toda suerte de trampas, redes y señuelos, fueron desplegados en numerosas cuadrillas que se apostaron antes del amanecer del día señalado en los lugares umbríos o desolados, según fuera el caso, donde los pájaros acostumbraban pernoctar, y valiéndose del factor sorpresa lograron que la cacería fuera abundante.
En el jardín del palacio presidencial se hallaba ya dispuesta una enorme jaula en forma de catedral bizantina rematada por cuatro cúpulas, en la que fueron introducidos en parvadas los pájaros que, lejos de toda algarabía, volaron a las perchas en silencio, aún aturdidos por el asombro, mientras los cerrojos de su prisión se iban cerrando.
Una vez consumado el cautiverio, un sanedrín de sabios en fonética acústica y articulatoria, aplicando el método Troubetzkoy se dedicaron a enseñarles con empeño y constancia, y severos castigos para los remisos, una única lección: debían aprender a repetir: “Su Excelencia es Dios y está por encima de todas las cosas”.
Cuando aquellos pájaros de tan distinto tamaño, colorido y plumaje, a fuerza de escuchar por meses esa única frase consiguieron por fin aprenderla, S.E. concurrió al jardín a escucharlos. La frase, tallada en el aire como un diamante sonoro, reverberó en un eco coral más allá de los barrotes de la jaula. Dándose por satisfecho, entregó a cada maestro del sanedrín de sabios fonéticos una bolsa de patacones de plata acuñados con su efigie, y ordenó que descorrieran los cerrojos para que los prisioneros pudieran volar libremente, prontos en desbandarse en todas direcciones.
Adonde quiera que fueran repetirían lo que ahora sabían, que él era Dios y se hallaba por encima de todas las cosas. Qué mejores trompetas de la fama para proclamar su divinidad.
Pero las aves, una vez que desplegaron sus alas y recuperaron su libertad, hicieron caso omiso de las forzadas enseñanzas de aquel período de esclavitud, y jamás una frase semejante salió de sus gargantas. Más bien retornaron a sus costumbres naturales, y, tal como había sido antes de su cautiverio, volvieron a alegrar bosques y parajes con sus gorjeos melodiosos, dando a sus distintos trinos nuevos registros.
Y si alguna de ellas, al posarse en el árbol de algún patio, en la alameda de algún parque, en un tejado, o al acercarse volando a una ventana abierta, escuchaba pronunciar el nombre de S.E., emitía un graznido que se parecía a la risa.
Entonces, conocedor de semejante conducta, que a la desobediencia sumaba la burla, S.E. dio en proclamar su célebre decreto sobre la extinción de las aves canoras. Declaradas perjudiciales a la paz y al sosiego público, se ordenaba darles muerte en vuelo abierto o al posarse en alguna rama, cerco o techumbre, para lo cual se proveyó a las bandas de exterminio de rifles de perdigones y munición suficiente; y, así mismo, se mandaba prender fuego a sus nidos junto con sus huevos y polluelos. La Tesorería General de la República debía pagar una moneda de medio cuartillo por cada pájaro que fuera presentado muerto en los cuarteles de policía, o por cada nido destruido, habiendo quienes, atraídos por la codicia, llevaban los cadáveres en racimos, y los nidos quemados en sacos y canastas llenas a rebosar.
Al empezar las ejecuciones en masa muchos de los pájaros lograron huir en bandadas a los países vecinos, y otros decidieron resistir desde la clandestinidad, escondidos en troncos huecos de árboles, pajonales y pantanos, y dieron en adquirir hábitos nocturnos para frecuentar a buen seguro los lugares habitados.
De modo que en noches oscuras es posible escuchar en el lugar menos esperado, sea un campanario, la cumbre de un tejado, un alero, un boscaje a la vera de un camino, la cerca de un solar, un graznido insolente que parece una risa de burla, a la que responde otro graznido no menos burlesco, un concierto de denuestos que va creciendo hasta convertirse en alboroto festivo, que de la misma manera sorpresiva en que empezó se extingue antes de que las patrullas policiales empiecen a disparar en desconcierto.
*Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) es Premio Cervantes 2017 y forma parte de la generación de escritores latinoamericanos que surgió después del boom. Es autor de las novelas “Un baile de máscaras” (1995), “Castigo divino” (1988), “La fugitiva” (2011), “Tongolele no sabía bailar” (2021), entre muchas otras. Su más reciente libro es “El caballo dorado”.
Tags: Cultura De la propaganda Literatura Sergio Ramírez