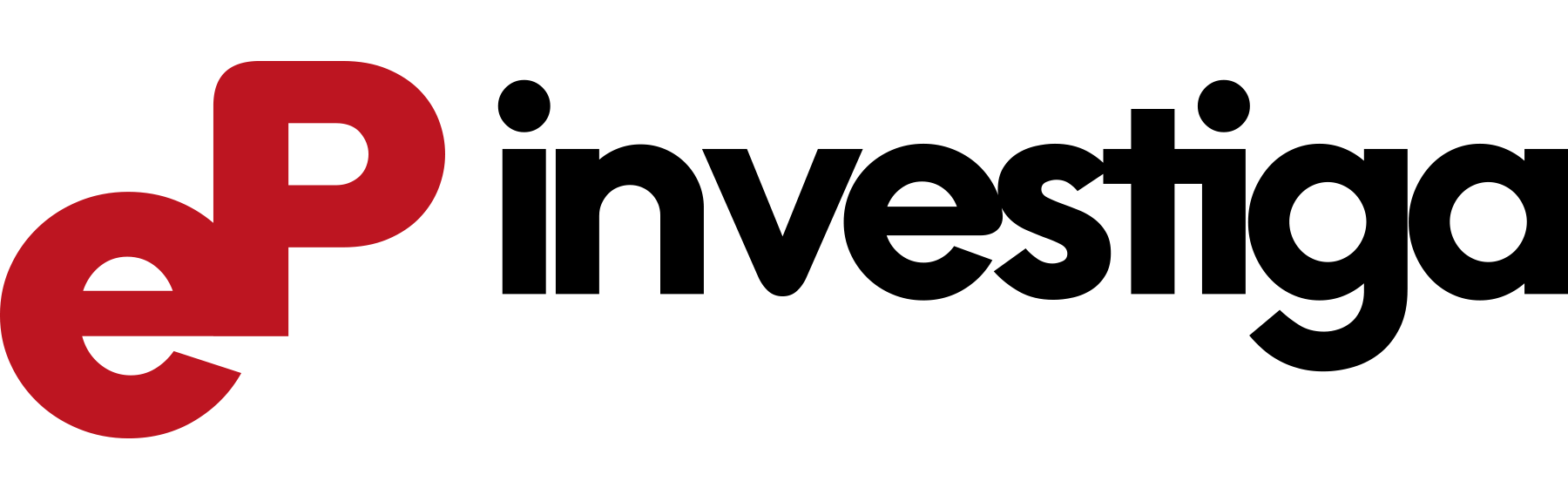Para mí, el 10 de mayo es un día de oleajes entre dulces y salados que me mecen, despabilan o me arrullan. Entre el hoy que me festejan mis niñas ya mayores, que no llega a encajar con el antes en que la festejaba a ella.
Los pensamientos vuelan como aves de alas grandes. Ella me acompaña siempre, no solo el 10, sino el 20, el 30 y los 365 días de cada año, desde que sucedió su partida y comenzamos a vivir en paralelo, en diferente latitud de tiempo y espacio. Pero cosa extraña, cada vez la pienso más, la echo más de menos, me le parezco más: en su lenguaje de palabras pintorescas, en sus historias que con el tiempo han pasado a ser las mías o en el decir y en las frases lapidarias y rotundas que acompañaron mi infancia: “Llorarás lágrimas de sangre” o “La obesidad será tu fiel compañera”.
Se llamaba Ana María Biguria Sinibaldi, de allí el recetario mestizo entre vasco e italiano que se servía en la mesa familiar de su casa. Entre las tomatadas de pan francés tostado decoradas con sardinas pequeñitas, con un buen chorro de aceite de oliva, y las pastas con salsa de Ragú.
Se casó muy joven, recién cumplidos los 20, y fue en ese momento que agregó el Schlesinger en su lista de sus apellidos familiares. Fue madre a los 21años y, a los 45, nació el último de sus hijos -yo- cuando ya había regalado el menaje de niño recién nacido y estaba a punto de ser abuela. Por eso admito que fui mimada desde la cuna, arropada con el máximo de los cariños, cuidada con esmero. Lo que fue forjando se convirtió en asidero y regalo de vida.
La quise mucho, nos quisimos muchísimo, y gracias a una fuertísima empatía fermentada entre el amor incondicional y la entrega, su tiempo a mi lado se volvió muy corto.
Corto para abrazarla, para escucharle las historias más iluminadas y encantadoras que he oído en mi vida. Para verla frente al espejo de su armario, linda, coqueta y sonriente; para acariciarle sus manitas filosas y suaves de marsupial. Para abrazarla despacio y sin prisas, o simplemente para quererla con ese amor fresco y cotidiano, el que se profesa día a día, sin fecha dispuesta o programada.
Tiempo me faltó para platicar la tarde; para preguntarle, por ejemplo, por los diminutos azacuanes que en mayo atraviesan alto los cielos de Guatemala, trayéndonos la lluvia refrescante; para pedirle que me cuente la historia de cuando Dámaso se comió el plato inmenso de ravioles con salsa de tomate, o pedirle un consejo, uno de tantos: qué hacer con las matas de azaleas del patio porque sus flores se han puesto mustias y tristes, como a veces se suceden los días.
Porque tiempo me faltó simplemente para estar a su lado.
Tags: Cultura María Elena Schlesinger Memoria Portada