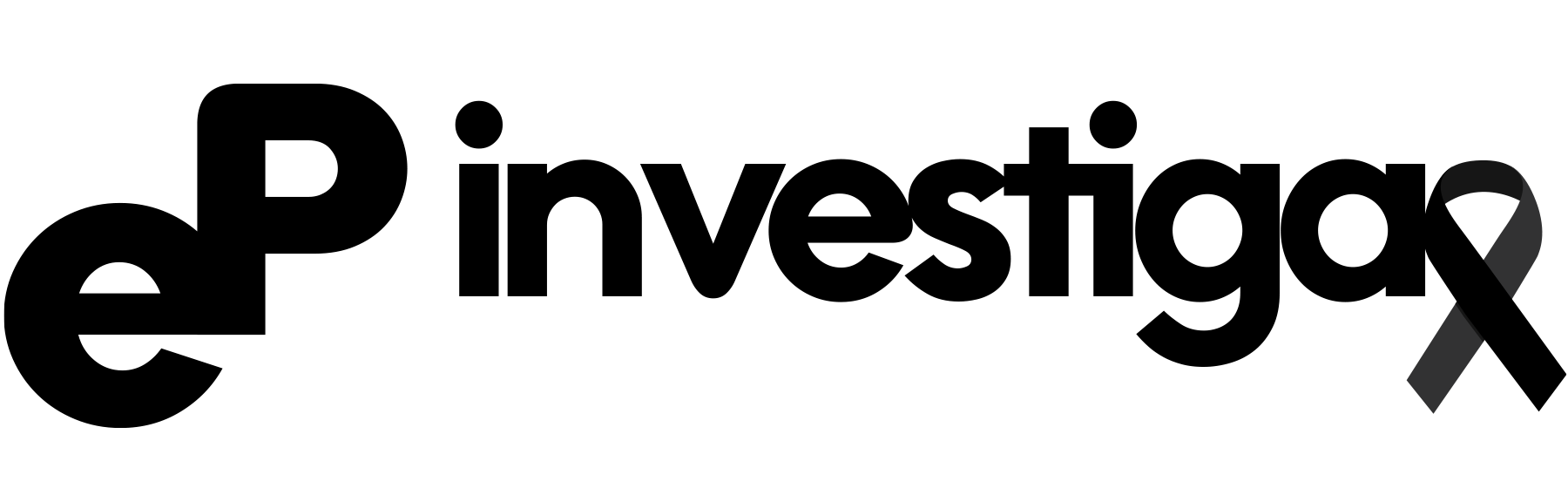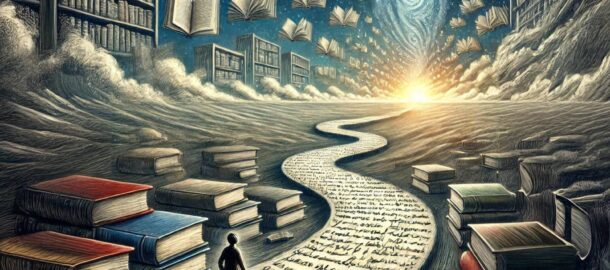Dámaso salió de su casa con el telegrama en el bolsillo, moviendo el bastón de un lado para el otro como que si fuera ciego. Desde la muerte de su hijo, las ojeras oscuras y profundas rodeaban sus pequeños ojos color tepocate y los cachetes le comenzaron a colgar, como piel vieja de elefante, dejando a la vista dos surcos profundos de la boca a la quijada, similar a las marionetas o a los muñecos de ventrílocuo.
En las primeras semanas de duelo, encerrado a piedra y lodo en su despacho, tratando de no sentir ni pensar, el abuelo se dio por vencido, rindiéndose como equilibrista que no aguanta más caminar por la cuerda floja, y decidió de un solo que ya era tiempo de tirar la carga y comenzar a envejecer. Delegó en su hijo Gabriel muchas de sus responsabilidades cotidianas, y comenzó, de la noche a la mañana, sin razón o explicación aparente, a utilizar un bastón grueso con tapita de hule y, sobre todo, a limitar el ejercicio de hablar.
El día que recibió el telegrama con carácter de urgente, debía caminar un largo trayecto en dirección oriente para llegar a la Aduana Central, un galerón alto con techo de lámina y madera, ubicado cerca de la línea del tren, que el presidente Estrada Cabrera había mandado a construir, después del gran sismo del 17, en los llanos verdes de Gerona, en donde acostumbraban pastar las vacas y pasaba la línea del tren.
Ya en marcha, Dámaso admitió que se sentía más seguro caminando con la ayuda del bastón por las aceras y calles empedradas de la ciudad, sorteando no solo los drenajes sin tapadera y los agujeros en las banquetas, sino la basura acumulada por todos lados, los excrementos, tanto humanos como de animales, perros, vacas, cabras y marranos que transitaban tranquilamente por entre la gente y los carros, libres a su suerte o amarrados a postes del alumbrado público o de telégrafos o en cercos enmontados de los terrenos baldíos.
Con su bastón, iba haciéndose paso entre aquella flora de inmundicias y descuidos: restos de cáscaras de naranja y banano podridas; hojas de tamal untadas de recado colorado, chayes, molotes de papel periódico con suciedades humanas y todo tipo de desperdicios que encontraba en el camino, al tiempo que torbellinos de pensamientos e ideas sin sentido le revoloteaban en la cabeza, como aves negras encerradas en jaulas demasiado estrechas para poder volar: “San Francisco sigue en ruinas, sin su sombrero de Obispo”, pensaba, porque en lugar de cúpula, había un inmenso agujero ruinoso convertido en nido de palomas
“¿De qué cuenta me citan a mí en la aduana con carácter de urgente?”, se preguntaba una y otra vez Dámaso, mientras bajaba en carreritas la Calle de los Tres Puentes. “Seguro que hay una terrible confusión”, reflexionaba, mientras hacia una pausa resguardándose debajo de una cornisa recién construida en unos de los caserones enfrente del Parque de la Concordia, en donde había florecido a raíz de los terremotos una ciudadela, un pequeño poblado de gente de carpas blancas de campaña, en donde se decía que las personas vivían felices y tranquilas, sin las aflicciones de la ciudad.
Estaba claro, el telegrama con el escueto mensaje de presentarse inmediatamente le intrigaba. Es más, lo ponía nervioso, sobre todo porque, siempre cabía la pequeña posibilidad de que fuera un mensaje solapado de Don Manuel, un aviso del Señor Presidente, alguna advertencia, quizás, o una llamadita de atención del mandatario, “pero el que nada debe, nada teme”, se consolaba, pero sólo de pensar en la posibilidad, se le ponía la piel de gallina, más aún, considerando los más recientes acontecimientos… la detención de don Prudencio Benavides, su primo lejano por parte de madre, un hombre larguirucho con pelo de escoba, acusado de golpista y de desacato al gobierno por el delito infame, de leer junto a la ventana de la sala de su residencia, con los vidrios abiertos el periódico de la oposición, El unionista, al tiempo que una señora encopetada y chirmolera, de paraguas y escapulario, de esas que tanto abundan en Guatemala, pasaba por allí, haciéndoselo notar a don Prudencio. “Con que leyendo estamos, don Prúdens”, le dijo la señora que transitaba por la Novena rumbo a la tienda de los chinos, a comprar lustrinas. Iba arregladita, con los labios pintados en forma de corazón con un colorete carmesí.
Don Prudencio le respondió inmediatamente en lenguaje de tartamudo, como si se tratara de un delincuente cachado con las manos en la masa o un ladrón confeso, con un saludo afectivísimo: “aprovechando la luz del medio día, porque soy un poco cegatón por las cataratas que me ha caído ya en los ojos”, le respondió con la voz entrecortada y el nudo en el galillo: “como nubarrones con lluvia”.
La señora le contó a su cocinera que había encontrado a don Prudencio leyendo material prohibido a plena luz del día, y la cocinera a su novio, que trabajaba en el cuartel Matamoros como soldado raso, y éste a su jefe superior, hasta llegar la historia al mismo Ministro de Guerra, quien para curarse en salud, se lo contó al Señor Presidente, quien inmediatamente le ordenó al Secretario de la Nación que mandara a traer a don Prudencio a su casa, con lujo de fuerza, para que el suceso se comentara en el vecindario y sirviera de lección y de escarmiento, y al juez, “ tome nota, señor secretario: que lo procese en seguido con juicio sumarísimo, con pena de cinco años encarcelado en bartolina, en el pabellón amarillo de los traidores, en donde purga la jauría de los presos políticos. Que le digan a don Prudencio que su esposa le tenga lista la petaca, con un par de chalecos para el frío, un poncho grueso de Totonicapán, algunas latas de sardinas por si le caen pesados los frijoles, una libra de bicarbonato y varias bolas de jabón de coche para lavar su ropa en las pilas de la mansión”.
Etiquetas:Historia Literatura Manuel Estrada Cabrera María Elena Schlesinger Portada